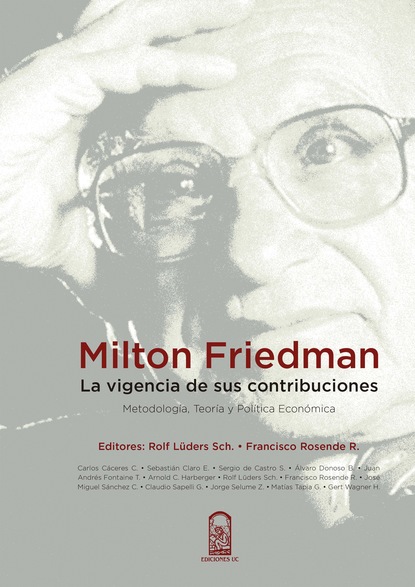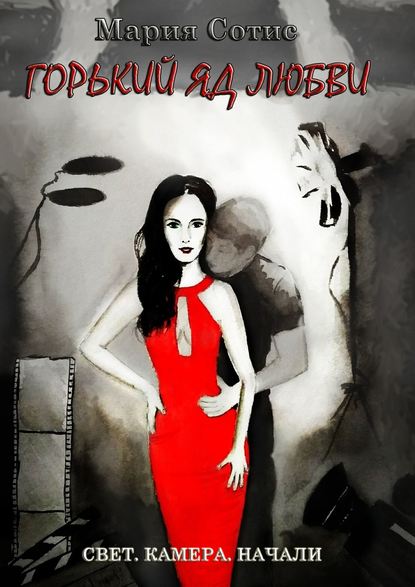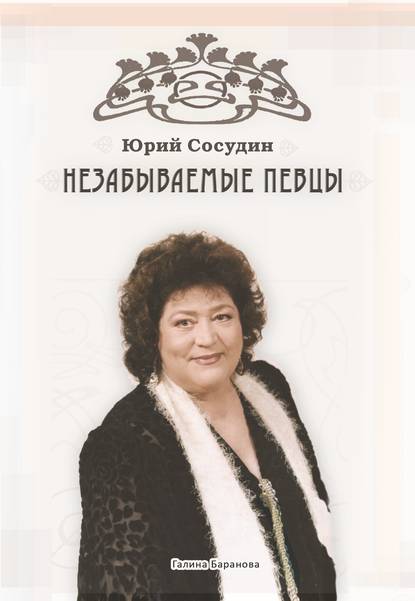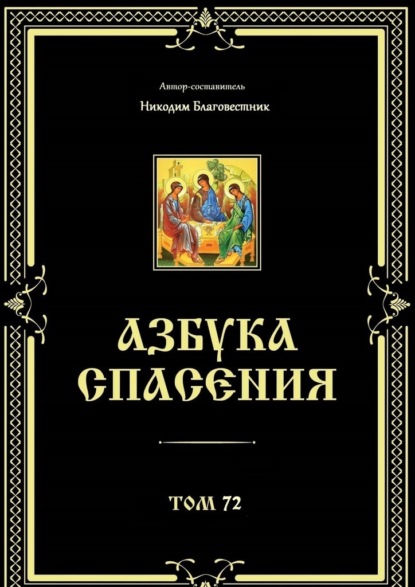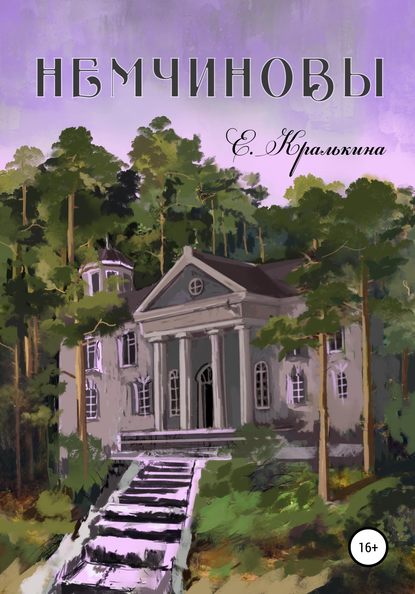- -
- 100%
- +
A mayor conocimiento referente a una determinada situación, más precisa y específica podrá ser la hipótesis que en definitiva se someta a confirmación, asunto que F/53 ilustra con la incidencia de un tributo específico, ejemplo que ya fue mencionado en la sección previa, pero que aquí se extiende. La incidencia del tributo, en el terreno estrictamente conceptual, dependerá de la correspondiente elasticidad de la oferta. En tanto elástica, esto es, los productores actuales o potenciales proveen el bien a un precio que será independiente de la cantidad que se demande, la situación lleva a predecir una determinada incidencia. Por otra parte y en tanto el tributo sea absorbido solo parcialmente por consumidores, entonces la variación del precio podrá ser menor (oferta en algún grado inelástica).
Como se decía, un aspecto crítico es la evidencia previa, antecedente que jugará un rol, entre otros, a la hora de determinar la hipótesis específica. Supóngase dos caracterizaciones (parciales) de la evidencia previa: en un caso el investigador “infiere y por ende sabe” que la industria gravada está caracterizada por una oferta totalmente elástica, mientras que en el otro este solo dispone de antecedentes más generales, llegando a conjeturar que dicha elasticidad podrá ser positiva, pero sin conocer si ella es infinita o, tal vez, igual a uno o a dos.
El modelo abstracto es único, un esquema de oferta y demanda, pero las reglas de uso diferirán en ambos casos, generando así dos hipótesis específicas. Con la primera, sustentada en el conocimiento de que la oferta es elástica, podrá pronosticar y luego poner a prueba que el aumento de precio a causa del tributo será igual a la magnitud del impuesto, mientras que para la segunda –solo logra formarse la idea de que dicha elasticidad será positiva– la pregunta tal vez llegue a ser ¿en qué proporción aumentará el precio? Es decir, difiere la clase de fenómenos a que se refieren estas hipótesis, pues sus predicciones son distintas, tal como la evidencia adicional que el investigador deberá reunir para su corroboración o rechazo.
Volviendo ahora a la cuestión del realismo de los supuestos, supóngase que en el primer caso el investigador finalmente encuentra que el precio se ha incrementado en 20%, y que esto resulte ser menor que el monto del impuesto (para simplificar se trata de un tributo específico expresado como monto por unidad de producto). En tal evento la predicción de la hipótesis –precio sube en la misma magnitud del tributo– no calzaría con la evidencia con que se pretendía validarla. Sin embargo, de tal observación no sería posible deducir que sea falso el supuesto de una elasticidad de la oferta igual infinito. Alternativamente se podrá decir que el modelo general combinado con el supuesto de elasticidad infinita no se ha visto desautorizado. Entonces ¿qué podrá hacer nuestro economista?
Tal vez comience por revisar nuevamente la evidencia previa, pero, y para fines de esta ilustración, encuentra que no ve motivos para cambiar su diagnóstico inicial. Entonces, y pensando que la hipótesis lo siga convenciendo, podrá prestar más atención a las condiciones que dicha hipótesis mantiene constantes de manera implícita. Con el fin de seguir ilustrando el asunto, podría plantearse la siguiente posibilidad: la deducción de la hipótesis específica tal vez considere que tanto la oferta como la demanda no se alteran simultáneamente con la implantación del tributo específico, un considerando razonable para mantenerla simple. Sin embargo, imagínese que cambios coincidentes en precios de insumos, tecnología y/o demanda pudieran haber alterado la oferta, incluso, tal vez, manteniéndose su elasticidad. Eventualmente y en tanto el investigador hubiese explorado la evidencia previa con mayor detención, se habría percatado de que junto con implantarse el tributo se registraba un cambio en el precio de algún insumo relevante. Se ilustra así la importancia de conocer realmente el fenómeno que se está examinando y cómo ello llega a condicionar la hipótesis específica.
De modo que, y continuando con el ejemplo, imaginemos que el ejercicio de validación de la hipótesis específica llega a controlar estos aspectos, encontrándose que al explicitar la posibilidad de una variación en el precio de insumos y ponderando esta por la respectiva importancia en la estructura de costo, en dicho contexto el aumento del precio del bien coincide con la magnitud del tributo.
En tales circunstancias, ¿cabría inferir que es realista el supuesto de una elasticidad oferta igual a infinito? Por de pronto con este resultado –interpretación– el investigador tendrá mayor confianza en el conocimiento previo que ha logrado reunir, pero de ahí al realismo hay un trecho. La elasticidad en cuestión sigue siendo una construcción, un instrumento que ayuda en el análisis y, como tal, no tiene una contrapartida real propiamente tal.
Como se decía, el ejemplo subraya la importancia del conocimiento y del estudio previo que preceden a la hipótesis específica, pero ello no constituye antecedente para, retroactivamente, validar o rechazar el supuesto referente a la elasticidad. Otra sería la situación si previamente se hubiese estudiado la oferta de la industria en cuestión y que la medición hubiese arrojado este guarismo. El ejemplo también ilustra que la investigación empírica –aplicación, dirán algunos– no es lo mismo que el modelo abstracto, la cadena deductiva cerrada y completa. La economía de tiza y pizarrón, el libro de texto ponen toda su atención en el modelo abstracto, y eso está muy bien, es el instrumento imprescindible. F/53, sin embargo, no está hablando de la enseñanza de modelos; se dirige al lector que está en la etapa siguiente, una en que este ha elaborado o cuenta con el modelo general y está concentrado en los desafíos que de ahí en adelante se le plantean, ahora como investigador y usuario de la economía.
F/53 le habla al economista interesado en explorar el funcionamiento del mundo, dejando entrever que el aprendizaje de este arte se adquiere “por experiencia”, o sea, investigando directamente u observando cómo lo están haciendo terceros con sus aciertos y errores. Nótese, aunque F/53 no lo exprese explícitamente, que este aprendizaje es igualmente pertinente, mutatis mutandis, para el investigador científico, digamos el académico, como para el economista profesional que tiene interés directo en la evolución, tal vez de una empresa o de un estado, para así mencionar a un economista que seguramente no estará preocupado de la aceptación de su trabajo en alguna revista, sino que su interés primordial es resolver con éxito un desafío práctico.
El criterio de F/53 es drástico: los supuestos no son reales o falsos y tampoco, como se insiste más adelante, obedecen a criterio valórico alguno; son instrumentos para poder avanzar en la generación de una hipótesis productiva, sin perjuicio de que la confianza en el supuesto no será independiente de su rol y desempeño en investigaciones previas. El supuesto en esta perspectiva es un instrumento, parte de la caja de herramientas de que dispone el economista.
Economía: ¿cómo entender la disciplina?
La economía es un método de análisis, “una máquina para pensar” como solían decir autores del XIX, o sea, un conjunto de herramientas que permite organizar, comprender y finalmente “ver” el confuso cuadro que emerge al contemplar la realidad social, el mundo “de lo que es”. Esta economía, entonces, corresponde a lo que Keynes (1891) denomina economía positiva, una terminología a la que también adhiere F/53. Aunque mucho ha cambiado en el ínterin, sigue en pie la idea de que se trata de un método, siendo el objetivo de la presente sección, precisamente, delinear esta perspectiva.
Motor para pensar, ordenar y explorar
Mientras y como señala la sección previa, la metodología sea los conceptos, teorías y principios básicos de razonamiento, es decir, las ideas y procedimientos que permiten jerarquizar hipótesis diversas para explicar un mismo fenómeno, entonces, ¿qué se podrá entender por método? La respuesta breve es que el término apunta a una manera de aproximarse al examen de fenómenos específicos, de modo que el método se expresa por medio de los instrumentos de la disciplina, incluyendo los conceptos, axiomas básicos, teorías y reglas de procedimiento que se emplean en la construcción de conocimiento económico. O sea, economía es método, mientras que la metodología de la disciplina corresponde a los criterios con que esta evalúa la validez de las explicaciones que ofrece al explorar fenómenos específicos.
Si bien la distinción entre método y metodología es fundamental en la presente discusión, en ocasiones, tal vez con el fin de simplificar la comunicación, se podrá optar por una sola expresión para referirse a ambas. Entonces, por ejemplo, al decir que la economía es método se estaría subentendiendo que la disciplina es instrumentos, técnicas, procedimientos, etc. y, a la vez, metodología, o sea, criterios para evaluar explicaciones. Lo importante es no perder de vista estos dos aspectos, de modo que en esta nota y al hacer referencia al término “economía” o “disciplina” lo que finalmente se tiene en mente abarca ambas dimensiones.
Se podrá decir también que se trata de un método para explorar problemas económicos; sin embargo, en tal evento correspondería reconocer que la descripción de método que así se obtiene no es enteramente independiente, ya que el fenómeno específico, o sea, el problema económico no es estrictamente exógeno. Al señalar que una determinada situación plantea un problema económico, el mismo método ha cooperado para otorgarle al problema su contenido esencial. Se trata de un asunto que podrá parecer confuso a primera vista, posiblemente por la costumbre de visualizar al mundo que nos rodea como algo dado y totalmente exógeno, un enfoque plausible en muchas ocasiones21. Sin embargo, el problema económico constituirá un “problema”, un puzzle, desafío o irregularidad, que surge al observar una determinada realidad a través del lente de la teoría y/o de la experiencia económica. En tal caso se tiene un observador inspirado en un punto de vista, por ende con una identificación del problema, que será dependiente de la economía, o sea, del mismo conjunto de instrumentos con que se podrá explorar el asunto. Entonces, llegar a visualizar un problema económico representa más bien una primera y muy valiosa etapa del análisis, más que una manera convincente de definir o describir la disciplina.
Otra fórmula para identificar la disciplina podrá consistir en solicitar una descripción de su quehacer a los respectivos practicantes. Frente a la pregunta concisa ¿qué hace un, una economista?, y aunque en principio cabe una gama amplia de respuestas, no sería tan extraño obtener como respuesta un simple y seco: “economía”22. Emerge así un cuadro en que tanto el planteamiento de problemas como el método de indagación empleado y los resultados generados, su evaluación y validez, en breve la producción económica del individuo, deberán mostrar características compatibles con los cánones fundamentales imperantes en el gremio, evaluación que seguramente requerirá de otro iniciado.
Lo que distingue al trabajo de el o la economista es el hecho de emplear el método económico para identificar, describir, examinar y concluir respecto de algún tema de su interés, donde, y siempre que corresponda, se incluye también la etapa de confrontación de las predicciones con evidencia pertinente. Además, en cualquier evaluación de esta naturaleza también pesará el empleo apropiado del método y de los demás procedimientos, de modo que en este sentido podrá haber buena y mala economía, donde la segunda posiblemente ni siquiera califique de tal.
Lo anterior no implica que tal reconocimiento llegue en forma instantánea, o que todos sus practicantes acojan una determinada innovación sin mayor oposición. La historia del pensamiento suele tener una preferencia marcada por seguir la pista de los casos exitosos, de aquellas innovaciones que llegan a tener un impacto duradero en la disciplina, pero ellas seguramente representan solo una fracción del total inicial. Por lo demás, el período para la incorporación más definitiva de una innovación a la disciplina podrá demorar más o menos tiempo, en ocasiones más de una generación. En este proceso habrá ganadores y perdedores; además del innovador propiamente tal, habrá quienes adhieran y defiendan tempranamente la nueva idea y otros que se opongan a ella. Se trata de un proceso de iniciativas descentralizadas, y en este sentido amplio, de una competencia o torneo, un proceso que, al menos en principio, registraría ganadores y perdedores, pero donde, curiosamente, ambos cumplen un rol. Gracias a los esfuerzos de todos estos actores la innovación inicial podrá ser pulida, su argumentación refinada, clarificada su relación con el stock de conocimiento existente, simplemente eliminada, etc. En rigor, se trata de un proceso que no tiene un término establecido, sin perjuicio que de facto exista en cada momento mucha teoría y conocimiento que, y para casi todos los fines prácticos, constituirá el conocimiento establecido.23
Método económico: Hipótesis general y una ilustración
El método económico, y aunque esto tenga mucho de simplificación, se asocia a una hipótesis de trabajo de carácter general presente en el trasfondo de teorías e hipótesis específicas; a menudo figura cerca de la superficie y en otras ocasiones está más escondida. Se trata de un instrumento diseñado para explorar y así entender comportamientos, donde estos se visualizan como el resultado de un proceso de decisión. Para visualizar el contexto y el desafío que enfrenta la hipótesis general, se recurre a la caricatura que sigue.
Una persona va caminando por una larga calle y el observador que sigue su comportamiento desde la distancia percibe que al llegar a cierto punto ella se detiene, un contexto que aquel sintetiza en dos situaciones posibles: en cualquier momento del tiempo la persona en cuestión (i) camina, o (ii) se detiene, situaciones que el mencionado observador asocia a otras tantas interrogantes: en el primer caso ¿por qué continúa caminando?, y en el segundo, ¿por qué se detuvo? El observador es imaginativo y podrá producir una infinidad de respuestas, aunque y dada su actual posición, no ve cómo distinguir una de otra. Así, por ejemplo, se le podrá ocurrir que el caminante llegó a una esquina y que la luz roja lo detuvo (aunque no vea ni esquina ni luz). O bien, el caminante, al percatarse de la presencia de nubes amenazadoras (que no distingue el observador) se detiene para evaluar si resulta prudente volver a casa, o, quizás, para tener mejor vista de una dama que venía en dirección contraria. El punto es que tempranamente la economía comenzó a mirar el mundo en estos términos; por ejemplo, comprar un abrigo, por un lado, no comprarlo por el otro; invertir parte del ingreso en construir una casa o no hacerlo; por otra parte, enviar al hijo al colegio básico u optar por mantenerlo en casa, etc.
La disciplina también llegó a establecer que la negativa a innovar, esto es, seguir caminando por la calle, no comprar el abrigo, no enviar el niño a básica, puede apreciarse más que en términos de una negación, como una expresión a favor de algo más bien positivo: poder observar a la dama en el caso del caminante que se detiene, eventualmente comprar zapatos en vez del abrigo, poner a trabajar al niño en casa en vez de llevarlo al colegio. El enfoque económico, entonces, observa comportamientos para luego proponer que ellos responden a una elección, es decir, a una decisión.
Paralelamente comienza a tomar forma la idea de que tales decisiones podían ser conceptualizadas en términos de un proceso de búsqueda de algo que le interesa a todo el mundo, una ventaja personal: la del ente que decide. Entonces, y considerando que más es preferible a menos, podrá haber surgido la noción de maximizar dicha ventaja, o sea, y siguiendo con los ejemplos, el caminante se detuvo para observar a la dama por cuanto esto le genera más beneficio que, digamos, llegar a tiempo a su trabajo (no detenerse). Después de todo, un nuevo par de zapatos, podrá pensar el agente, me reporta más que el abrigo, o tener al niño en casa significaría más beneficio que teniéndolo en el colegio. En esta última circunstancia nótese que el mayor beneficio puede ser tanto el trabajo que el niño realizará en casa, por ejemplo, cuidando ovejas, las que el padre después venderá para gastarse el producto en la taberna, como también aquel en que los padres optan por no enviarlo al colegio para así educarlo en casa “como es debido”, incluso incurriendo en un sacrificio, por ejemplo reduciendo su propia jornada de trabajo, digamos en una empresa, y por ende su ingreso comercial. En este último caso, los padres valoran, o sea, derivan un beneficio personal de la educación del hijo, el que para ellos es suficientemente grande como para compensar la parte de ingreso comercial a la cual se ven obligados a renunciar por no contar con la capacidad de estar simultáneamente en casa dedicados a la educación y en la empresa dedicados a resolver temas propios de esta (ingreso comercial).
Para incorporar al escenario el ingrediente siguiente se supone que la disciplina comienza a tomar forma solo en los últimos siglos, una ficción, por cuanto todo lo humano tiene raíces en situaciones previas. Pero el truco es útil para transmitir la idea central, esto es, que en la selección entre explicaciones competitivas para los comportamientos observados, la economía tuvo una ventaja importante, esto respecto del observador del caminante de la caricatura inicial. La sabiduría acumulada por milenios indicaba que variaciones de precio podían ser entendidas como señales de un eventual cambio de comportamiento y que tal vez una mala cosecha –caída en el ingreso– podría hacer otro tanto. Suerte, dirán algunos; ingenio para aprovechar el conocimiento acumulado, argumentarán otros, pero la cuestión es que la economía, al poder reducir el espectro de explicaciones, pudo efectivamente desarrollar teorías que “funcionaron” tempranamente, es decir, permitieron argumentar a favor de explicaciones que daban lugar a pronósticos que no resultaba demasiado difícil confirmar con nueva evidencia, una ventaja que otras ciencias sociales no tuvieron en su fase más temprana.
El término moderno que la disciplina emplea para referirse a esta herramienta de análisis es “decisión racional”, donde el comportamiento es entendido en términos de procesos de decisión, balanceando pros y contras, esto es, costos y beneficios, haciendo esto teniendo en mente maximizar la ventaja personal, o sea, la utilidad del individuo que decide, donde esta utilidad considera el valor hedónico asociado a la decisión. En ocasiones, este instrumento analítico se conoce también como maximización de utilidad sujeto a restricciones. La manera específica de plantear el asunto dependerá del tema, del tipo de situaciones, donde comportamientos de consumo, de inversión, de producción, empleo, etc., se podrán traducir en hipótesis específicas distintas, aunque todas en su base más profunda construyen sobre la noción de decisión racional.
A continuación se ilustra esto con un ejemplo imaginario del ámbito del empleo, pero se mencionan antes algunos aspectos relacionados o derivados de este enfoque.
a) La disciplina, ¿cómo llega a este enfoque y no a otro? Es una interrogante para los historiadores del pensamiento, un asunto que aquí se deja de lado. En el mundo abundan las personas que claman que los individuos no son racionales, mientras otros insisten en que no es saludable ni conveniente “ser racional”. En realidad, la disciplina no postula que las personas reales son racionales; hace algo distinto: cuenta con instrumentos que se basan en esta noción y los utiliza para tratar de entender y luego predecir “lo que es”, o sea, el comportamiento de personas. En la sección 1 se discute el tema del realismo de los supuestos, y así también de la teoría, argumentando a favor de la noción de que se trata de instrumentos con los cuales se intenta ordenar impresiones y predecir. En tanto funcionen, en buena hora, algo seguramente útil se ha logrado; de no funcionar, no queda más que seguir indagando (el ejemplo de más abajo ilustra este punto). Pero funcione o no funcione el instrumento, ello no prueba la realidad o irrealidad del racionalismo en cuestión, ni si las personas son efectivamente, o no son, racionales en algún sentido.
b) Tal vez el mayor desafío del instrumento de la decisión racional se encuentre en la configuración de la función de utilidad. Proponer que la gente maximiza su utilidad tal vez parezca una idea operacional razonable, pero en el mundo empírico esto solo adquiere sentido si el economista es capaz de identificar las cuestiones que proporcionan bienestar y aquellas que lo disminuyen (lo que nuevamente subraya la importancia de estar al tanto de la evidencia previa; ver sección 1). Enfoques más nuevos en campos como economía experimental, de análisis de cuestionarios y de enfoques que incorporan modelaciones derivadas de la psicología tienen en común en algún grado el que intentan avanzar en cuanto al contenido relevante de la función de utilidad. Si se muestran exitosos y satisfacen los requisitos ya señalados –generalidad, productividad y posibilidad de falsificar las teorías– podrá resultar que la disciplina reemplace el instrumento de la “decisión racional” o, tal vez, que lo adapte a nuevos conocimientos que surjan en el camino; por ahora solo se puede decir que eventualmente el futuro podrá aclarar esto.
c) Esta última reflexión resulta relevante al pensar en la manera como trasciende el saber económico al ámbito de no economistas en la sociedad. Se decía más arriba que la economía tuvo una ventaja respecto de otras ciencias sociales al contar con conocimiento acumulado disponible, permitiéndole a la disciplina concentrarse tempranamente en un conjunto de restricciones con buena respuesta empírica en los pronósticos, abriendo camino de este modo a desarrollos teóricos productivos24. El otro lado de la moneda es que estas observaciones provenían mayoritariamente del mundo comercial, con lo cual no es sorprendente que no economistas terminen asociando la disciplina con algo estrictamente comercial, restándole así su carácter de método general de indagación. En realidad es solo a partir de mediados del siglo pasado que la economía muestra innovaciones sistemáticas y significativas en cuanto a ampliar sus explicaciones incorporando agentes humanos más completos, los que también pueden odiar y discriminar, entre otros atributos que proporcionen algún valor hedónico, sea este positivo o negativo.
Se pasa a continuación al ejemplo ilustrativo ya anunciado: la disyuntiva entre trabajar o permanecer desempleado, un caso de las casi infinitas situaciones humanas que se podrán explorar adoptando esta perspectiva de decisión. Es un ejemplo que facilita el contraste con otras miradas, como lo sería una en que la desocupación resulte del hecho de que la persona no encuentra trabajo, o que el desempleo se atribuya a la flojera del individuo. Entonces, ¿por qué apartarse de diagnósticos simples como lo son “no encuentra” o “persona floja”, los que, además, no son necesariamente falsos? La idea subyacente es que de este modo crecen las posibilidades de indagación y exploración provechosa, es decir, la idea es incrementar las posibilidades de elaborar hipótesis explicativas, realizar predicciones relevantes y que, a su vez, podrán ser validadas o rechazadas. Por último y en una perspectiva más práctica y utilitarista, el conocimiento que de este modo se pueda alcanzar enriquecerá la comprensión del comportamiento y por ende podrá incrementar las posibilidades de empleo.
La voluntariedad implícita en el enfoque de decisión y, por otra parte, la mirada de la persona que siente que su destino es involuntario, esto es, que quisiera trabajar pero que no encuentra lo que está buscando, parecen diagnósticos que no corresponden a una misma realidad. Sin embargo, ambos podrán tener algún sentido, aunque cada uno dentro para un individuo: por trabajar en una empresa le ofrecen una recomde su contexto. Para ilustrar el punto, supóngase el siguiente escenario pensa- remuneración de 1.000. Considerando sus preferencias, riqueza y la evaluación de sus alternativas de empleo para el tiempo propio de cada día, lo que al personaje en cuestión le resulta más conveniente es, imagínese, rechazar el empleo ofrecido. En tal caso esta persona podrá pensar y decir que está involuntariamente desempleada, que no ha encontrado aún la oportunidad de trabajo que considera está dentro del rango de sus posibilidades.