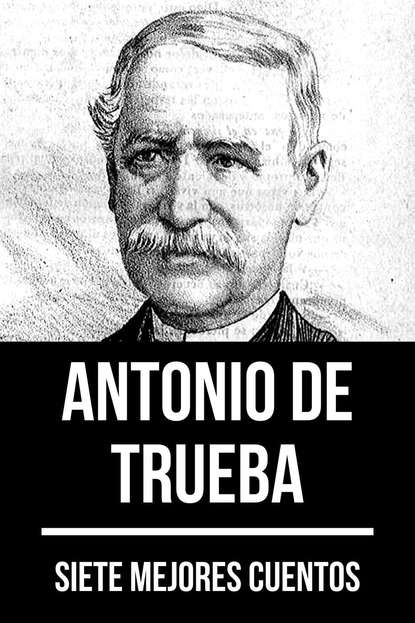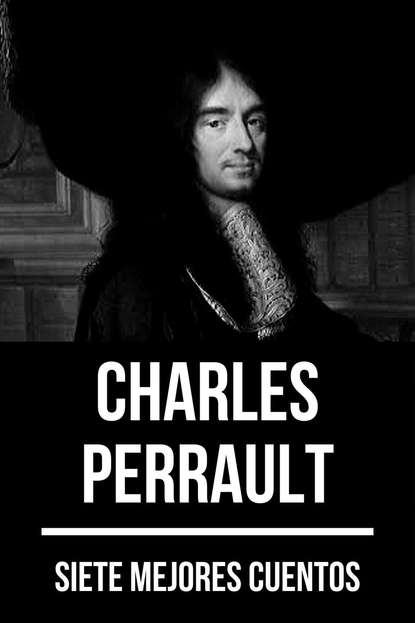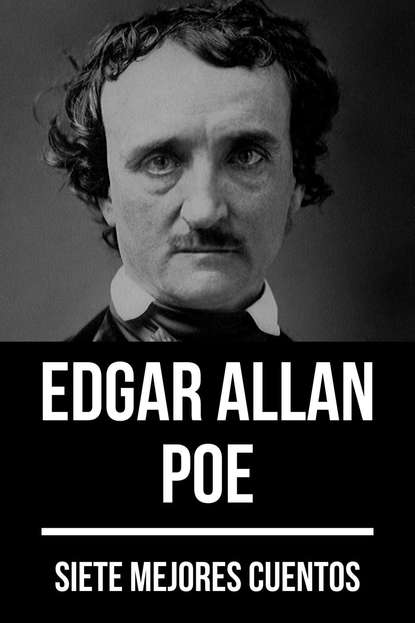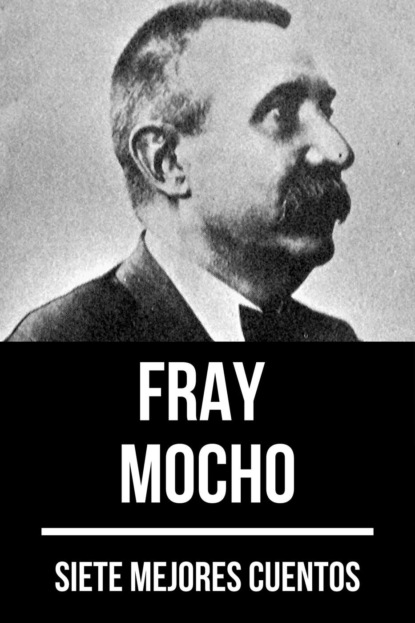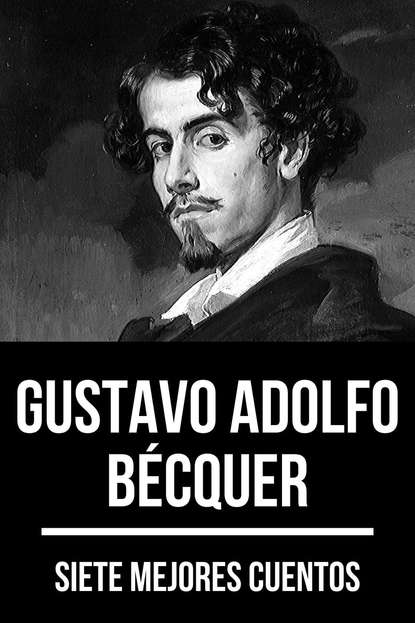7 mejores cuentos de Leopoldo Lugones
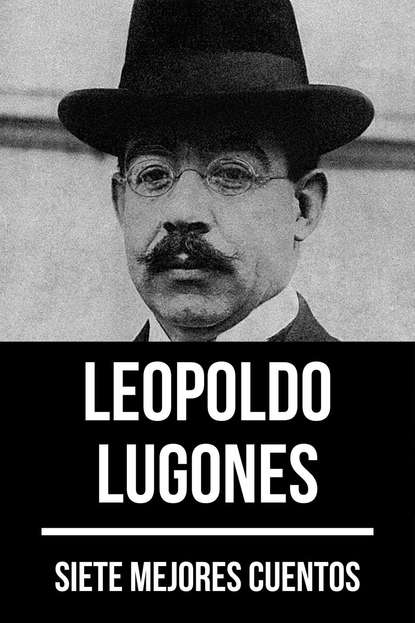
- -
- 100%
- +
Nunca se agradecerá bastante la munificencia con que lord Carnarvon puso toda su fortuna en tal empeño, costoso como ninguno, además, y el entusiasmo, el esfuerzo, el desinterés con que le sacrificó su propia vida. Pero vuelvo a mi estricta narración.
Llegaba el momento, entre todos solemne, de derribar el último tabique, asaz ligero, por cierto, que nos separaba de la cámara del sarcófago. Es siempre algo lúgubre, y hasta no exento de cierta inquietud esa profanación de tan largo sueño...
Cuando apareció, pues, tras el polvo lentamente desvanecido del postrer azadonazo, en la vaga oscuridad, más bien teñida que alumbrada por los haces eléctricos, la celda ritual con su enorme féretro solitario, fue como si desde su bajo y estrecho ámbito de cueva nos diese en la cara la respiración de la sombra. Algo inmensamente augusto nos sobrecogió.
Pero ya lord Carnarvon transponía esa última puerta. Era su derecho, tan justamente ganado. Dio una rápida vuelta por la cámara mortuoria, inclinóse sobre el sarcófago, sin tocarlo, y salió para dejar paso a las ilustres personas de la comitiva, pues en el estrecho recinto no cabían más de dos.
Entonces noté que del lado de afuera, es decir, donde yo me encontraba, había junto a la puerta dos vasos de alabastro cerrados con tapas cónicas de la misma substancia.
Lord Carnarvon se aceró a uno, movió, instintivamente, sin duda, la cubierta alabatrina, y ésta cedió girando, pues hallábase atornillada con la perfecta maestría de esos trabajos egipcios. Suavemente, sin un crujido, fue desprendiéndose ante nuestros ojos estupefactos.
Más, una sorpresa mucho mayor nos aguardaba:
¡Del vaso destapado exhalóse un vago, pero distinto perfume que refrescó el ambiente!
—Recuerdo haber leído eso con asombro —dije.
—Sin duda, repuso Mr. Neale; y lo mismo lo mencioné en una descripción publicada por la Monthly Review. Nadie ignora que Egipto fue el país de la química, ciencia cuyo mismo nombre parece derivar de "Chem" o "Quem", como llamaban los hebreos a la nación egipcia, según se ve por el salmo CV: el de la recapitulación; y la flota de Hatshepsut, nos indica hasta qué punto era grande en su época la importancia de los perfumes.
Con todo, la duración de aquel cuerpo volátil resultaba extraordinaria; o mejor dicho, su cautividad de treinta siglos en una perpetuación casi inmortal. Así se me reveló el motivo de la preferencia que los antiguos griegos y romanos daban a los vasos de alabastro, para guardar perfumes. Recordará Vd. que, en griego, los preciosos vasitos perfumarios llamábanse "alabastros" por antonomasia. Sería una de las tantas cosas que Grecia y Roma aprendieron de Egipto.
Pero más extraña aún que el perfume, fue la frescura que difundió en torno. Digo mal frescura, pues era más bien una especie de frío sutil, semejante al del mentol. El caso es que yo y el lord nos estremecimos bajo esa especie de helada delgadez que se desvaneció como un suspiro instantáneo.
El lord se inclinó y aspiró fuertemente, con su nariz en la boca del vaso.
—Vale la pena —dijo— conservar el recuerdo de tan antiguo perfume.
Hubo en la puerta un ligero atropellamiento que llamó su atención, y yo aproveché la coyuntura para intentar lo propio.
En ese instante el "felah" a quien había hablado Mustafá interpúsose como una sombra, haciéndome con la cabeza y los ojos un enérgico signo de negación.
Por más que dicho acto me asombrara, no le hice caso alguno e insistí. Entonces, arriesgando un ademán de audacia increíble en aquellos tímidos paisanos, asió mi brazo con brusquedad, al paso que murmuraba en árabe, para que sólo yo pudiera oír y entender:
"¡Atórat-el-móut!" ¡El perfume de la muerte!
Entretanto, el lord acababa de tapar nuevamente el vaso.
Cuando, algunas semanas después, pude ver de nuevo ambos recipientes, todo se había desvanecido, y sólo conservaban en el fondo una mancha resinosa, tan tenue, que era imposible analizarla.
Digo algunas semanas después, porque, al salir del hipogeo, el frío del desierto me hizo daño. Caí enfermo como lord Carnarvon, bien que no de gravedad.
Pero habíame impresionado mucho, al abandonar el pozo, una sentencia de Mustafá, que mientras me echaba sobre los hombros previsora manta, díjome por lo bajo, señalando al lord:
—He ahí el que morirá. ¡Que Allah nos proteja!
—¿Cómo lo sabes? increpé con sorda irritación.
—Le he oído el estornudo malo; el estornudo del chacal.
Recordé, en efecto, aquel acceso que también había oído estallar con la sequedad lastimera de un gañido; pero repliqué, menospreciando la superstición:
—Efecto del frío. Otros hemos estornudado también.
—Cierto; pero a ti te rozó apenas el ala fatídica del vengador. Estarás bien dentro de una semana.
Y como luego, en casa, discutiera todavía, reprochándolo con sensatez:
—Es una fiebre que se explica por el excesivo cansancio, el aire confinado, la tensión nerviosa...
...Mustafá pudo derrotarme una vez más, contestando impasible:
—Al dificultar el acceso de sus tumbas, los antiguos contaban con esa predisposición, que entrega rendidos los violadores a los guardianes de la entrada.
Casualidad o lo que fuere, lord Carnarvon no se levantó. Víctima de una extraña fiebre que no pudo la ciencia dominar, declarásele luego la neumonía cuyos síntomas yo también experimenté, y su fallecimiento malogró una bien útil y generosa existencia.
—Hablase hablado también de cierta infección causada por la picadura de un insecto...
—Sí, al principio, y no sin razón, porque le he dicho lo peligrosas que son las más pequeñas lesiones bajo el clima de Egipto. Este es, en suma, el verdadero áspid de Cleopatra. Pero la neumonía fue, al menos para mí, un desenlace concluyente. Abrigo la convicción de que lord Carnarvon aspiró la muerte en la boca del vaso de alabastro.
Así cobraba sentido la expresión paradójica de Mustafá; pues el perfume mortífero era, en efecto, un "espíritu material", el "vengador" encerrado en los vasos tentadores como un efectivo "guardián de la entrada", "perpetuamente despierto". Nada, pues, de imaginarios demonios o "elementales" maléficos. La sencilla realidad venía a ser mucho más siniestra. ¡Terrible, en efecto, ese último sueño de los faraones cuyo reposo se aseguró para la eternidad, bajo una sentencia impersonal e inexorable como el destino!...
Ab. Neale iba, indudablemente, a proseguir; pero en aquel momento, una arrogante figura femenina cruzó apresurada el "hall", removiendo como un bache de oro en polvo la mancha del sol poniente que caía desde una ventana lateral, con un magnífico tapado de kolinsky a la moda, y dejando esa ráfaga de perfume singular, que anticipa con genuina revelación el primer detalle de una verdadera elegancia.
No habíamos visto el rostro de la desconocida, que avanzando por detrás de nosotros, sólo nos reveló al pasar su gallardía y su perfume; pero mi interlocutor, enderezándose, palideció ligeramente, mientras murmuraba con sorda voz:
"¡Atórat-el-móut! ..."
—Seguíamosla con ansiosa mirada, cuando ya en el pórtico, vímosla cruzarse con el propio Mr. Guthrie, quien la saludó sin detenerse, subió a buen paso la escalinata, y advirtiéndonos casi al punto, dirigióse hacia nosotros. Regresaba del campo de golf, bastante cansado, según dijo al dejarse caer en el profundo sillón vecino.
—¿Tomaron ya ustedes el té? —preguntó enseguida.
Mr. Neale, sin contestar, interrogóle a su vez:
—Francis, permítame, ¿quién es esa señora?
—¿Esa señora?... ¡cuidado, Richard! —intercaló bromeando— ¿esa señora?... La verdad es que no sé gran cosa a su respecto. La conocí hace poco en el "dancing". Parece que es una egipcia bastante misteriosa, mejor dicho bastante equívoca... Una aventurera, quizá... No sé quién me dijo. ¡Cuidado, Richard! —volvió a intercalar riendo cordialmente y arrellanándose en el sillón— que van ya dos hombres que se suicidan por ella.



Los Ojos de la Reina

I
NO BIEN SUPE POR AQUELLA breve noticia de periódico matinal que, según la consa-bida fórmula, Mr. Neale Skinner había "fallecido inesperadamente, víctima de una repentina enfermedad" cuando se me impuso con dominante nitidez la causa del suceso: Mr. Neale se ha suicidado por "esa" mujer. Impresión a la vez dolorosa e indignada ante el prematuro fin de una vida útil y de una amistad ya excelente, si bien muy retraída ahora último por aquella fatal aventura. Tenía apenas el tiempo suficiente para vestirme y acudir a la casa de huéspedes donde el malogrado ingeniero residió desde su incorporación al Ministerio de Obras Públicas, pues la noticia indicaba que el cortejo se pondría en marcha a las diez. Pasada la triste ceremonia, trataría de averiguar esa tarde en la correspondiente repartición de la Dirección de Ferrocarriles lo que allá supieran del inesperado drama, pues Mr. Guthrie, único amigo común, andaba ausente por el interior, según mis noticias. Probablemente, pensé, la falta de aquel íntimo compañero habrá contribuido a precipitar la catástrofe. Mr. Neale, a quien debí, como se recordará, la curiosa narración del "Vaso de Alabastro", había sido contratado, poco después de fijar él su residencia entre nosotros, por la Dirección de Ferrocarriles, bien informada, en verdad, sobre su mérito de especialista. Pero su incorporación a nuestro cuerpo técnico, que todos celebramos, y cuyo acierto comprobó él mismo poco después, dilucidando una complicadísima regre-sión en cierto tramo de la línea de Huaitiquina; debióse a las relaciones que en-tabló con aquella misteriosa dama del "perfume de la muerte", cuya arrogante figura percibimos sólo al pasar, la tarde de la recordada narración, y que según Mr. Guthrie, su conocido eventual, contaba dos suicidas entre sus adoradores... Habiendo encontrado a la pareja en el teatro algunas veces, la circunstancia de que siempre ocupara palcos altos, y a una distancia que la discreción me vedaba acortar, impidióme percibir claramente el rostro de la dama, bastante esquivo, además, tras los calados sombreros a la moda; pero conocía la fama de su her-mosura, por los comentarios sobre "la egipcia del Plaza", como le pusieron duran-te el breve tiempo de su residencia en dicho hotel.Súpose luego su traslación a una casa de cierto barrio distante, donde el ingenie-ro la visitaba, y esto fue todo; mas la trivial aventura complicábase para mí con el recuerdo del mencionado perfume, que era, o pareció a Mr. Neale, el mismo del vaso de alabastro descubierto en la tumba de Tut-Anj-Amón y cuya exhalación, según él, causó a lord Carnarvon la muerte.
II
MIENTRAS PENSABA TODO esto, llegué al domicilio del difunto Mr. Neale, cuando el cortejo estaba ya organizado. Los concurrentes, seis en totalidad, me eran desconocidos, con excepción de Mr. Guthrie, que había llegado la tarde anterior, pocas horas después del suceso, y que se hallaba profundamente abatido. Creo que mi presencia le fue grata, por la emoción con que estrechó mi mano en silencio. Ocupé, pues, en su compañía uno de los dos coches que formaban el modesto cortejo, según la voluntad del difunto, expresada en su cana final; mientras to-maban el otro cuatro personas: un empleado del Ministerio, un huésped de la casa, que había trabado amistad con el extinto, y dos representantes de la "En-glish Literary Society", me parece. Debimos, pues, aceptar a uno de los descono-cidos, quien solicitó asiento con profunda cortesía. Mr. Guthrie hizo la presenta-ción, pero en voz tan baja que no distinguí bien el nombre. Creí percibir algo co-mo Nazar, o Monzón, apellidos que correspondían al tipo fuertemente criollo del sujeto, moreno, entrecano, de corta barba casi blanca. Pero ya Mr. Guthrie me narraba los detalles, breves, por lo demás, del funesto caso. Absorto en su pasión, Mr. Neale había ido aislándose, hasta cortar, o poco me-nos, casi todas las relaciones, aunque nada indicaba en él desasosiego ni amar-gura. No sin gran sorpresa, pues, recibió su compañero en Tucumán, cuatro días antes, una carta sospechosamente alusiva a cierto viaje que debía realizar de un momento a otro, dando a entender como causa una comisión del servicio; pero agregando recomendaciones familiares de minuciosa intimidad, además de un pedido reiterado y perentorio: que por todos los medios posibles se evitara moles-tias a su amiga, en caso de sobrevenir algún episodio desagradable. Lleno de ansiedad, Mr. Guthrie partió en el acto, sin conseguir, no obstante, evi-tar el desastre que presentía. Suicidio vulgar, en la solitaria habitación donde los demás huéspedes estuvieron casi junto con el tiro, la clásica epístola al comisario: "no se culpe a nadie...", "cansancio de la vida..." —excluía con tal evidencia toda complicación, que el juez pudo expedir a las nueve de la noche el permiso de inhumar, reclamado por la patrona con premura comprensible. —La multitud de formalidades tan penosas— concluyó Mr. Guthrie—, impidióme advertir a usted. —Con todo—, opiné yo—, creo necesario indicar al juez la posible influencia de esa enigmática persona. Una muerte es una muerte, y la galantería póstuma de Mr. Neale, delicadísima en verdad, no puede comprometer nuestra conciencia. —Pero la última voluntad de los difuntos es sagrada... —repuso suavemente nuestro compañero eventual, mudo hasta entonces, con un acento que desvane-ció acto continuo en mí la impresión de un compatriota. Mr. Guthrie iba a decir algo también, cuando llegamos al cementerio.
III
LA TRISTE CEREMONIA concluyó pronto, bajo la invencible distracción de un sol espléndido, que parecía chispear, trizando vidrio, en el reclamo de los gorriones. Despedímonos en la vereda, con la sobria cortesía que es de suponer; y como manifestara yo la intención de caminar un poco, aprovechando la agradable tem-perie, Mr. Guthrie me dijo: —No puedo acompañarlo. Debo regresar al hotel cuanto antes, para no perder el correo que parte hoy, precisamente, pues deseo comunicar sin dilación la infaus-ta nueva a la familia de mi amigo. Ruégole, tan sólo, que desista de su advertencia al juez, o en todo caso que no lo haga sin hablar antes conmigo. 3 Tuve que prometérselo, aunque con desgano, porque la impresión del primer momento continuaba viva en mí. Entonces el otro compañero de carruaje decidióse también a caminar, pre-guntándome si me incomodaba su compañía: Respondíle que no, aun cuando poco me agrada departir con desconocidos, y to-mamos calle abajo en silencio. Tres minutos después, una indiscreción del personaje confirmaba mi pesimismo en la materia. Suavizando aún más el extraño acento que lo caracterizaba, y empleando un cas-tellano singular, aunque sin tropiezos, creyóse autorizado para encarecerme: —No desoiga usted el pedido de Mr. Guthrie, que es muy razonable y caballeres-co. La voluntad del difunto... Aquella impertinencia me exasperó. Y más por contrariarlo que con intención de proceder así, repliqué: —Estoy, por el contrario, casi decidido a hacerlo. Es cuestión de conciencia. Mi interlocutor palideció, deteniéndose aterrado. —¡Señor!..., ¡por favor!... ¡Por vida suya, señor!.... —imploróme suplicante. Mas, entonces, súbitamente intrigado ante su actitud: —Pero usted —repuse—, ¿qué papel juega en este asunto? —¿Yo...? Yo soy egipcio como esa señora... Su compatriota. Ella no es culpable... Se lo juro... ¡No! —¿De modo que usted también la conoce íntimamente? Comprendió de golpe, a su vez, el mal camino que había tomado. Y recobrándose, dijo con gravedad: —Soy, señor, el tutor de esa mujer. Ésta es la verdad completa. Lo era, sin duda, a juzgar por su acento y su reacción. Mas, el enigma, lejos de aclararse, se complicaba. Con todo, era yo, a no dudarlo, el dueño de la situación, y decidí jugarla en un lance definitivo. —Su declaración —sentencié con aplomo—, lejos de tranquilizarme, aumenta mi perplejidad, si no mis sospechas. Hablaré con Mr. Guthrie, porque así se lo he prometido; pero mi resolución está tomada a menos que usted resuelva fran-queárseme sin doblez. Entendido, por lo demás, que nunca me haré cómplice de un delito. Palideció más aún, detúvose nuevamente, para convenir en voz baja: —Así sea. Nadie puede contrariar su destino. Tiene usted, en sus manos, sin sa-berlo, el de la más extraordinaria mujer, y ojalá no le sea fatal un día la revela-ción con que va a violentarlo. Pero no hay tiempo que perder. Venga usted conmi-go, señor, y conocerá por mi boca que nunca ha mentido, el secreto de Sha-it. —¿De Sha-it? —pregunté, ligeramente turbado por aquella solemnidad. —Sí, el secreto de Sha-it-Athor, la Señora de la Mirada.
IV
—MANSUR BEY...—HABÍA dicho, aclarando su nombre, hasta entonces confuso, mi singular confidente, mientras me hacía los honores de su sala oriental, nada opu-lenta sin embargo. Esto no impidió que yo resolviera observarlo todo con interés; pues lo distante del barrio, así como las palabras del personaje, indicáronme de sobra que me hallaba en la casa de aquella egipcia con quien él diera poco antes nombre y título tan extraños. —Deseo, antes que nada, enterar a usted de mi persona y situación —empezó diciendo. "Mi título de bey es puramente honorífico, pues me ocupo del comercio de di-amantes que, muy afectado por la guerra y por las exigencias de los lapidarios holandeses, no cuenta en la actualidad sino con media docena de plazas impor-tantes, casi todas americanas. "Sha-it, que es huérfana y viuda, vive conmigo desde varios años atrás, y he aquí por qué nos hallamos en Buenos Aires. "Mi modo de hablar el español, que advirtió usted enseguida, proviene de que lo aprendí entre los israelitas de El Cairo, donde hay muchos descendientes de los expulsos de España; aun cuando fue mi profesor Abraham Galante, nada menos, el ilustre hebraísta hispanófilo, a quien usted conocerá como autor. "Quiero recordarle, también, porque no es un secreto ya, que el movimiento gene-ral del Oriente en favor de la independencia, ha borrado casi del todo las ojerizas de raza y de religión, tan funestas para nosotros durante siglos; éxito que princi-palmente se debe a las fraternidades ocultas, unidas por un vínculo común, no ajeno tampoco al conocimiento de usted. Así desde los sikas hindúes hasta losdrusos del Líbano, y desde los shamanes siberianos hasta la nunca extinta ma-sonería de Menfis..."2—¿La Menfis faraónica? —pregunté con sorpresa. —Sí, señor. La Menfis de los faraones. Aquella hermandadha sobrevivido, como tantas otras cosas egipcias; y el vínculo que dije nosacerca, a despecho de la odiosidad, particularmente viva contra los judíos en el Oriente también. "Verdad es que tenemos, como lo verá usted, parentesco antiquísimo con aquella raza, aun cuando esto suele resultar más bien unmotivo de antipatía entre los pueblos; mas sólo quiero, por ahora, referirme a mis paisanos." —Mr. Neale habíale dicho a usted, según lo leí en su narración, que los felahs, o campesinos de mi país, saben y callan muchas antiguas cosas. "Es de inferir que los descendientes de las clases elevadas, pues aún quedan familias cuya tradición remonta a los faraones, sepan algunas más importantes por cierto. "Sha-it pertenece a una de aquéllas, por abolengo dinástico; y cuando nació, sus padres, que profesando, en apariencia, el cristianismo jacobita3, seguían fieles a las antiguas costumbres, mandaron sacarle el horóscopo magistral. "Yo eché los cálculos, a la usanza de Tebas,y el cielo reveló un destino maravilloso. "Pues como Sha-it es de sangre real, debía compararse su horóscopo con el de las antiguas reinas, hasta Cleopatra, mediante el archivo astrológico que la logia menfita custodia hasta hoy en criptas inexpugnables. "Debía compararse, insisto, porque las almas de los muertos renacen con destino semejante o complementario al de su vida anterior, cuando han transcurrido de tres mil a tres mil quinientos años. "Esto lo saben también vuestros arqueólogos, por la lectura de los jeroglíficos; mas, como dicha escritura tiene cinco claves, y ellos no han descubierto sino dos, ignoran muchas cosas sobre el misterio de la muerte: entre otras, que el sexo no cambia mientras debe el alma renacer, y que cuanto más elevada fue su vida te-rrestre, más prolonga el plazo de su reencarnación."De aquí que el horóscopo de Sha-it concordara con el de la reina Hatshepsut, muerta hace alrededor de tres mil quinientos años..." Aquello era demasiado fuerte para no indignarme. —¡Bonita novela! —exclamé, riendo con airada malicia ante la enormidad. Pero la actitud del egipcio me contuvo. Apoyada su mejilla en la mano izquierda, sus ojos profundizaban con tal eviden-cia el misterio de las edades abolidas, su voz venía tan seguramente desde el fon-do de la eternidad, su aspecto habíase revestido de una autoridad tan serena, que toda sospecha desvanecíase al punto; y como una emanación vagamente vertigi-nosa, algo suyo, no sé qué, pero algo sensible, que ahora me asombra y que en-tonces me pareció natural, imponía a su narración una certidumbre contemporánea.
V
—HATSHEPSUT —CONTINUÓ, sin hacer caso alguno de mi protesta—, Hatshepsut, cuyo nombre leen mal los arqueólogos, pues debe pronunciarse Hatsú, fue, como usted recordará, la terrible faraona de la reconquista. "La flor de oro y de hierro, de belleza y de gloria, en que triunfó hasta resplande-cer sobre los tiempos aquella décima octava dinastía, que libertó a Egipto del do-minio extranjero, prolongado tres centurias por los hicsos asiáticos. "Renacida en Sha-it, ésta es, pues, la esperanza de Egipto. Pero su destino como tal flota todavía en la sombra futura... "... Y el don de profecía —añadió como soñando— pertenece sólo a los maestros del tercer vértice, que no alcanzaré ya en mi actual existencia... "El horóscopo, que es también nominal, impuso a la recién nacida el nombre de Sha-it-Athor, realmente formidable, si se considera que está compuesto con el de la diosa del destino: Sha-it, y con el de la Afrodita egipcia Athor, deidad del agua, como la griega, y patrona de la belleza por los ojos: o como se dice en lengua ri-tual, Señora de la Mirada. "Pero aquí reclamo toda su atención, porque las cosas van a complicarse un poco. "Sha-it es nativa de Esné, donde había residido Mr. Neale, como empleado del ferrocarril de El Cairo a Asuán; y esta circunstancia fue la que los aproximó con simpatía, después de aquella conferencia sobre magia egipcia que dió el ingeniero en el hotel. "Esné era uno de los grandes centros mágicos del Egipto faraónico: una de las ciudades de Athor; y como eso provenía de la situación geográfica y magnética del punto, no de una fundación caprichosa, los griegos cambiaron el nombre de la ciudad por el de Latópolis, en la época de los Tolomeos, poniéndola así bajo la advocación de Latona, la madre de Apolo, una de las diosas de belleza, que al ser personificación de la noche (la noche es, naturalmente también, madre del sol) tenía estrellas por ojos: resultando, pues, una Señora de la Mirada. Nada había, entonces, de arbitrario en todo esto. "Latona fue todavía, según usted recordará, perseguida por la serpiente Pitón, a la cual mató Apolo con sus flechas. Y la diosa egipcia Sha-it hállase vinculada por su nombre con Shaí, la misteriosa serpiente barbada del Nilo, que según los fe-lahs vive aún en las aguas del río sagrado. "Perdóneme usted estos detalles cuya mención va poniéndolo, por lo demás, en contacto con el antiguo misterio. La serpiente del Génesis tenía ojos de diamante, y tentó a Eva para el primer amor; y uno de los cuatro ríos del Edén era el Nilo... "La fatalidad de la serpiente, o sea el poder de perdición por los ojos, debía pesar, pues, sobre Sha-it, y así es para su desgracia. "Casada muy joven, a los catorce años, como se estila en Oriente, uno después era viuda por suicidio de su esposo: tragedia que ella provocó sin saberlo, bajo la acción de la fatalidad, sólo porque a ruego de aquél, y cediendo al abandono del amor, había consentido mirarlo en el instante del beso supremo. "Nunca, por lo demás, lo ha sabido; ya que al producirse aquella desgracia, ini-ciadora de una serie fatal, la logia menfita, de acuerdo con sus padres, me en-cargó su custodia. "El segundo episodio tuvo peores consecuencias para ella, y hallóse íntimamente relacionado con el descubrimiento del hipogeo de Hatsú.