Descomposición vital
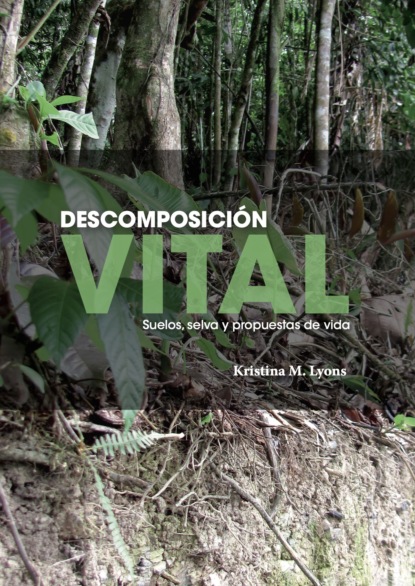
- -
- 100%
- +
Ahora bien, como ya lo mencioné en la introducción, la presencia continua y los legados de 40 años de producción de monocultivos de coca no son vistos como el único o el principal “problema para resolver”. En un sentido stengeriano, la situación concreta —o, mejor aún, la selva— ha forzado una política de atención y una ética de respuesta diferentes. Al equiparar el hecho de vernos obligados por una situación con el de darle a la situación el poder de hacernos pensar, Stengers (2005a, 1985) nos invita a ampliar el alcance de nuestra comprensión de la obligación. En este sentido, la formulación de un problema nunca puede disociarse de su oikos, es decir, de un entorno o ambiente que requiere un ethos y un compromiso analítico específicos. Cuando nos sentamos a conversar en el aula al aire libre de La Hojarasca, Heraldo me explicó que, de manera históricamente contingente y diferencial, muchos habitantes rurales, tanto indígenas como no indígenas, y tanto aquellos que llegaron al Putumayo como aquellos que nacieron allí, resultaron “sin saber dónde están parados”.7 “No saber dónde está parado uno” es el resultado de formas de alienación producidas estructuralmente que aíslan a la gente de la multiplicidad de relaciones que componen y descomponen el lugar en el cual está ubicada físicamente y, por ende, del mundo del cual forman parte. Un mundo, como luego aprendería, donde el hecho de cultivar también implica procesos de ser cultivado por aquello que en los siguientes capítulos llamo ojos para ella, la selva.
El “Hombre Amazónico”
Nacido en 1957, en la vereda rural El Pepino, a las afueras de Mocoa, la capital del Putumayo, Heraldo pasó la mayor parte de su niñez más hacia el sur, luego de que su abuelo convenció a la familia de irse a vivir al municipio de Puerto Asís, donde la tierra era más accesible. Trabajó cuidando ganado, limpiando potreros, vendiendo queso y leche, además de cosechar arroz y piñas, criándose “como cualquier otro campesino”, como él mismo lo dice. El dinero que se ganaba era para pagar sus gastos escolares, pues su familia no tenía cómo educar a sus cinco hijos. Aun así, tuvo que salirse del bachillerato y luego validar el año que perdió. Heraldo fue uno de los dos únicos estudiantes de su escuela rural con los medios para ir a estudiar a la universidad más cercana, en el vecino departamento de Nariño. Luego de haber pasado seis meses preso por su condición de líder estudiantil, al igual que tantos otros estudiantes de universidad pública en esos tiempos, y tras haberse graduado como zootecnista, Heraldo volvió al Putumayo a principios de los años ochenta y comenzó, como dice él, a “desaprender” las enseñanzas dominantes de las ciencias agrícolas modernas que había aprendido en la universidad.
Este proceso de desaprendizaje y reaprendizaje fue inspirado por el hecho de que Heraldo, como dice él mismo, “siempre había presenciado otras formas de hacer las cosas” por parte de sus vecinos indígenas y campesinos, y de algunos de sus familiares. Al regresar al Putumayo, justo cuando empezaba el auge de los monocultivos de coca y la implementación —y el fracasso— de los primeros proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, Heraldo comenzó a cuestionar la aplicabilidad de los modelos agrícolas dominantes en el Amazonas, así como las lógicas productivistas que subyacían a esos mode-los. Como lo explico en el capítulo 4, Nelso y María Elva citan el influyente trabajo del padre Alcides Jiménez, un cura católico inspirado por la teología de la liberación, quien motivó las primeras alternativas agrícolas amazónicas tras la llegada y la expansión de los monocultivos de coca. En las décadas de los ochenta y noventa, el padre Alcides era reconocido por repartir semillas amazónicas tradicionales, en vez de hostias, en las misas que celebraba en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Puerto Caicedo, Putumayo. Heraldo utiliza la expresión agricultura de la muerte para referirse a las prácticas extractivas que resultan cuando los campesinos se ven a sí mismos como entes externos y no como parte de las relaciones que conforman los ciclos de existencia de la selva. De manera más concreta, la agricultura de la muerte se refiere a la dependencia de insumos químicos, la introducción de semillas patentadas o transgénicas, los sistemas de monocultivo para la exportación, la titulación de tierras basada en la deforestación, las transferencias de tecnología de la Revolución Verde y las más recientes reformas neoliberales. En su conjunto, todos estos elementos son vistos como mecanismos para estrangular y hacer obsoletas las diversas prácticas y economías campesinas e indígenas.8 El antropólogo Henry Salgado Ruiz utiliza el término necropolítica agraria (2012, 4) para describir la guerra que se ha librado contra los campesinos en Colombia desde la década de los veinte. Salgado utiliza este término como crítica al concepto de colonización espontánea, que se suele utilizar para caracterizar el poblamiento de los territorios de frontera, el cual invisibiliza los procesos históricos y recurrentes de exclusión y despojo de las comunidades rurales y las relaciones políticas dominantes que caracterizan al sector agrícola del país.
Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia se ha carecido de asistencia técnica estatal agroecológicamente adecuada, que durante décadas el Gobierno nacional ha incumplido los acuerdos políticos firmados luego de paros cívicos y que tanto los monocultivos de coca como las represivas políticas antidrogas han reducido la producción local de alimentos, Heraldo y un pequeño grupo de campesinos han construido una red regional informal de asistencia técnica agrícola alternativa. A través de los años, Heraldo se hizo conocido en las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, e incluso entre algunos tecnócratas y burócratas estatales, como el “Hombre Amazónico”. El apodo reconoce el carácter amazónico de sus filosofías de vida, su ethos crítico y su orientación técnico-práctica. Su reputación y trayectoria le otorgaron un papel formativo en La Hojarasca. Después de nuestro encuentro en la finca-escuela, Heraldo me invitó a visitar su finca de dos hectáreas a las afueras de Mocoa, la cual está trabajando para convertir en un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo. Aunque Heraldo es muy apreciado por diversos sectores, varias veces oí a funcionarios estatales referirse a él como un “visionario utópico” o un “soñador” para el que el Putumayo todavía no está listo. En los peores casos, su conocimiento era menospreciado, porque se consideraba que el conocimiento compartimentado de un zootecnista solo tiene que ver con los animales y no con la agricultura. De manera aún más peligrosa, se decía que sus ideas eran patentemente “comunistas”. En un país donde los “comunistas” han sido perseguidos y asesinados de manera sistemática, una estigmatización de este tipo no es una amenaza pequeña.
Durante mi trabajo de campo de largo plazo, acompañé a Heraldo y a otros productores campesinos alternativos en su trabajo solidario con asociaciones campesinas, sindicatos y comunidades indígenas para tratar de salir de los monocultivos de coca, los programas oficiales de desarrollo alternativo y otros sistemas agrícolas insostenibles y llevar a cabo una transición hacia un conjunto heterogéneo de agriculturas de selva. Asistí a encuentros y manifestaciones con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos, Nariño (Meros); talleres de educación popular en resguardos indígenas ingas y nasas; ferias de semillas de la Red de Guardianes de Semillas de Vida; las mingas de las comunidades asociadas al legado de la iniciativa Nuevo Milenio y el evangelio ecológico del padre Alcides en Puerto Caicedo, y talleres con comunidades rurales participantes en la Clínica Ambiental de Sucumbíos, Ecuador.9
La Meros es una red regional de alrededor de 35 organizaciones sociales que se reconstituyó en 2006 después de la década de fuerte represión paramilitar contra líderes y movimientos populares. Alrededor del 80 % de las organizaciones se identifican a sí mismas como campesinas y cuentan con diversas trayectorias de protesta política, liderazgo comunitario, defensa de los derechos humanos y trabajo organizacional por parte de trabajadores rurales, cocaleros, campesinos, trabajadores petroleros, organizaciones cívicas, indígenas y afrocolombianas y organizaciones de jóvenes y de mujeres que se remontan a la década de los setenta.10 Heraldo empezó a colaborar con la Meros en 2008, después de crear confianza con las organizaciones que la integran, superando su profunda desconfianza hacia los técnicos y frente a la interferencia política de los intermediarios no gubernamentales.11 Heraldo —y en menor medida yo— colaboró en el diseño de una propuesta para la formulación de lo que la Meros llama el Plan de Desarrollo Integral Andino-amazónico (Pladia 2035). El Pladia es la versión actual del plan de desarrollo comunitario que se propuso por primera vez en las negociaciones con el Estado después de las masivas marchas cocaleras en todo el suroccidente colombiano en 1996 (véase Ramírez 2001). A pesar de los acuerdos escritos y verbales alcanzados en ese momento, el precursor del Pladia no fue apoyado por el Estado. Por el contrario, se convirtió en uno de por lo menos 28 acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y los movimientos sociales regionales que nunca se cumplieron en los últimos 25 años (Mesa Regional 2015, 10). Las organizaciones sociales que participaron en el paro de 1996 pretendían ofrecer una alternativa a la política antidrogas militarizada y a los modelos de desarrollo fallidos propuestos por el Estado, solucionando las condiciones estructurales que han causado la expansión de los cultivos ilícitos de coca y el desplazamiento y empobrecimiento de las familias rurales.
Más que un modelo de desarrollo, el Pladia es un plan de vida integral que propone transformar la economía y gobernanza de la región desde el poder popular y construir “los principios y criterios con lo que podemos soñar un Putumayo diferente al que nos ofrece el neoliberalismo” (Mesa Regional 2015, 14). La Meros conceptualiza la formulación del Pladia como una metodología participativa radical para el ordenamiento territorial popular, que permita a las comunidades desaprender y reaprender las realidades agroecológicas y socioculturales del territorio andino-amazónico. Esto implica reimaginar la vivienda, la educación, la salud, la recreación, la infraestructura y los sistemas agroambientales de la región y, al mismo tiempo, recuperar y reivindicar los saberes y sabores tradicionales y ancestrales. Fui invitada a formar parte del equipo técnico de la Meros durante un periodo de negociaciones con el Gobierno en el marco de otro paro, en 2013 y 2014, y a facilitar talleres de educación popular con comunidades urbanas y rurales en todo el Putumayo. El Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular de 2013 fue organizado principalmente por movimientos campesinos, diversas organizaciones agrarias, mineros artesanales y activistas de los sectores de salud, educación y transporte en 20 nodos de diferentes lugares del país. Por medio del paro se exigió la suspensión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, así como transformaciones estructurales para dar solución a la multifacética crisis agraria del país. También se reclamó la participación de los pequeños mineros en la política minera y el fin del modelo nacional de desarrollo basado en el extractivismo industrial, el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de las comunidades rurales, la legislación alternativa para combatir la creciente privatización de la salud y la educación y una reducción de los altos costos de transporte y combustible.12 Durante este tiempo, aprendí sobre los componentes materiales, éticos y conceptuales de la propuesta del Pladia para una transición hacia fincas agroproductivas sostenibles y sobre cómo estas fincas se diferencian y, a la vez, entablan un diálogo con las áreas de cultivo ancestrales conocidas como chagras. En 2016, la etapa de diagnóstico comunitario del Pladia recibió financiación del Gobierno luego de una nueva ronda de protestas populares, pero aún siguen pendientes la formulación e implementación del plan de vida integral.13
Como ocurría cuando lo conocí en 2007, con frecuencia, distintas entidades del Gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro contratan a Heraldo como consultor técnico. Durante mi trabajo de campo tuvo contratos con Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corpoamazonía (la autoridad ambiental regional) y la Secretaría de Agricultura del departamento. Heraldo acepta estos contratos cuando le permiten compartir su orientación técnica amazónica y sus filosofías de vida correspondientes con las comunidades rurales, y también porque el salario que recibe lo invierte directamente en la conversión de su finca en una finca-escuela. Por el contrario, siempre rechaza o renuncia de cualquier trabajo que considere contradictorio a lo que llamo su proceso amazónico de agrovida. Por ejemplo, a comienzos de la década de los noventa y de nuevo en 2016, hubo algunas aperturas electorales y transformaciones políticas en la administración departamental del Putumayo, y Heraldo fue nombrado secretario departamental de Agricultura.14 En ambas ocasiones renunció del cargo, debido a la marcada corrupción y a la falta de voluntad política, que obstruía su capacidad para implementar políticas agrícolas justas y adecuadas en términos agroecológicos que beneficiarían los sectores rurales de la región, los cuales constituyen más de la mitad de la población. La mayoría de los residentes rurales del Putumayo no cuentan con títulos de propiedad de sus tierras y alrededor del 77 % viven y trabajan en parcelas pequeñas o medianas con una extensión de menos de 100 hectáreas. Es importante anotar que durante mi trabajo de campo, las secretarías de Salud y Protección Social y Educación fueron intervenidas por los ministerios nacionales, debido a malos manejos. Dos gobernadores elegidos democráticamente fueron retirados del cargo bajo acusaciones de corrupción y cuatro gobernadores interinos fueron nombrados en tan solo cinco años, y cada uno de ellos integró gabinetes distintos. Durante un periodo de dos años, que se conoció en el Putumayo como una “crisis de gobernabilidad”, tuve la oportunidad de acompañar a Heraldo mientras se desempeñaba en su trabajo de vida. Sus labores incluían el trabajo agrícola, sus empleos como contratista del Estado y de ONG y sus esfuerzos por construir redes de solidaridad con procesos amazónicos dispersos de agrovida, en su condición de campesino local, técnico alternativo y hombre amazónico. De maneras diversas, estos procesos tienen en común un deseo por hacer realidades alternativas a la larga historia y a los procesos actuales de economías de enclave y prácticas extractivistas que han caracterizado las relaciones territoriales modernas con la Amazonía occidental del país. Esta historia de desplazamiento violento y de reconfiguraciones territoriales es fundamental para comprender el contexto socioambiental, la urgencia política y las condiciones materiales de las que surgen los procesos amazónicos de agrovida.
Sin perder de vista la alta informalidad en los derechos de propiedad de tierras en el Putumayo, existe una distribución relativamente democrática de la tierra si se tienen en cuenta las unidades agrícolas familiares (UAF) establecidas por el Gobierno. En teoría, la uaf es la extensión de tierra adjudicada a una familia campesina por el Estado en proyectos de restitución de tierras y la titulación de baldíos. La extensión de las UAF se determina con base en la fertilidad del suelo y en los proyectos productivos y las tecnologías de cada finca en una zona específica. El modelo está diseñado para limitar la propiedad individual de las tierras e implementar un sistema de “distribución ordenada” y “racional utilización” de la tierra en el país (Ley 160 de 1994, art. 1). Las UAF en Putumayo oscilan entre las 10 y las 45 hectáreas en los suelos convencionalmente categorizados como de “alta fertilidad” de la subregión andina conocida como el Alto Putumayo; entre 35 y 45 hectáreas en las tierras “menos fértiles” del piedemonte andino-amazónico; entre 70 y 120 hectáreas en la planicie amazónica, considerada infértil y conocida como el Bajo Putumayo; y entre 212 y 286 hectáreas en la parte baja de Leguízamo, desde Puerto Ospina hasta la frontera con el departamento vecino del Amazonas (Centro Nacional de Memoria Histórica 2015, 48).

Figura 1.5. Camino de herradura en el Putumayo
Foto de la autora
Violencia, extracción y estructuras de colonización
El Putumayo es uno de los seis departamentos y múltiples zonas de transición que constituyen la región conocida como la Amazonía colombiana, la cual abarca el 35 % del territorio nacional. Proveniente del quechua, ‘Putumayo’ significa, a grandes rasgos, “río que fluye hasta donde nace el sol”. Los conquistadores españoles invadieron el territorio por primera vez en 1538. Luego, vino la llegada de misioneros jesuitas y franciscanos a lo largo de los siglos XVI y XVII, enviados con la misión de consolidar la jurisdicción eclesiástica y formar un núcleo evangelizador alrededor de los diversos pueblos indígenas de los territorios. Estos misioneros eran forzados a entrar y salir periódicamente de los poblados coloniales, debido a los ataques continuos de grupos indígenas “rebeldes” del piedemonte amazónico, que vivían de manera dispersa, pero integrados económica y culturalmente en toda la selva y el piedemonte andino. Cada vez que pasaba en bus por Pueblo Viejo, el lugar original de la construcción colonial de la capital del Putumayo, oía historias de cómo los andakíes quemaron la ciudad cuatro veces entre los siglos XVI y XVIII. Se dice que los andakíes dirigieron alianzas con otros pueblos andino-amazónicos, como los tamas, sucumbíos, mocoas, inganos y sibundoyes para defender sus territorios —puertas de entrada a la extensa selva— de la Corona española. En 1784, los misioneros franciscanos escribieron sobre los “salvajes infieles”, los aucas o los indios no bautizados, liderados por poderosos chamanes que ingerían yagé y se transformaban en pumas que devoraban poblados enteros de cristianos (Ramírez 1996, 90-92). Uno alcanza a imaginarse las miradas temerosas y furtivas de los curas hacia las trochas apenas iluminadas por antorchas esperando desde sus ventanas el salto de algún puma vengativo.
De los andakíes, como de todas las demás “tribus rebeldes”, se dice que lucharon hasta su muerte colectiva. Pero Heraldo me contó una historia distinta. Después de su último ataque a la ciudad colonial, los andakíes se hicieron imperceptibles a los misioneros y a su séquito militar para eludir la colonización o, lo que es lo mismo, la aniquilación. Desde entonces, los andakíes siguen andando libres por el piedemonte y la planicie amazónicos. Sobrevolando en los helicópteros de las concesiones petroleras, los técnicos de las empresas dicen haber visto fogatas y humo, pero nunca gente ni huellas. Para Heraldo, los andakíes, “indios-aucas”, siguen resistiendo y solo se revelan a los maestros chamanes o taitas con la ayuda del yagé, un alucinógeno vegetal que se toma en ciertas ceremonias indígenas en las que se imparten los secretos de la selva. Quizás los técnicos petroleros vieron los movimientos de esos pumas-aucas que andan a escondidas y se desaparecen en los matorrales con un leve centelleo de su cola. En el capítulo 5 regreso a estos aucas-pumas en mi discusión de la política de la imperceptibilidad y de los modos de descomponerse dentro de la vida de la selva. Cuando se llevó a cabo el primer censo en 1849, la población local —únicamente aquella que vivía en los 20 asentamientos coloniales— se categorizaba entre “racionales” e “indígenas civilizados”. El resto del territorio se imaginaba activamente como inculto e inhabitado, es decir, como territorio baldío, lo que de forma sistemática vació la selva de la existencia de sus habitantes milenarios y convirtió el territorio en un receptor de olas futuras de colonización y de poblaciones desplazadas del interior andino del país.
La antropóloga María Clemencia Ramírez (2001) caracteriza cinco olas de colonización en el Putumayo, todas ellas asociadas al extractivismo, empezando con la quina y el caucho, luego por el oro, la madera (especialmente los árboles de cedro) y las pieles de nutria, tigrillo, caimán negro y manao en la primera mitad del siglo XX. Aunque la industria del caucho no generó asentamientos permanentes, inició la expansión de la frontera agrícola del país y produjo el genocidio violento y el despojo masivo de los pueblos indígenas, tal como lo han documentado varios historiadores y antropólogos (Bonilla 1969; Taussig 1984; Ariza, Ramírez y Vega 1998). Las primeras vías iniciadas por los misioneros se completaron 30 años más tarde durante la guerra con Perú (1932-1933), cuando se atizó el sentimiento nacionalista hacia la Amazonía como reacción al expansionismo peruano en el territorio colombiano (Santoyo 2002; Palacio 2004). Algunos de los campesinos que conocí me compartieron historias de cómo sus padres habían sido reclutados en regiones vecinas para defender la soberanía de la frontera sur del país y para construir las primeras bases militares y las primeras vías carreteables para vehículos motorizados desde el occidente amazónico hasta los Andes. Luego de la colonización militar (Culma 2013) y la migración de colonos de Nariño en busca de oro, fueron llegando olas de familias desplazadas del interior andino del país. Colombia se vio envuelto en un largo periodo de confrontación entre los partidos Liberal y Conservador, conocido como La Violencia (1948-1960), y surgieron los primeros movimientos de guerrillas liberales y grupos de mercenarios conservadores conocidos como chulavitas. El Putumayo fue receptor de familias campesinas y comunidades indígenas que huían de esa violencia y cuyo acceso a la tierra se hacía cada vez más difícil por la expansión del latifundio. La disolución de los resguardos indígenas en Nariño en la década de los cuarenta y la presión violenta, generalizada y multidimensional contra indígenas y campesinos forzó a los pueblos pasto, embera-katío, embera-chamí, nasa, awá, korebaju, murui, huitoto, boras, kichwasa y guambiano a desplazarse al Putumayo, lo que impactó aún más en los territorios y los movimientos de los pueblos oficialmente reconocidos como ancestrales, como los kofanes, los sionas, los kamsás y los ingas (Villa y Houghton 2005).
En 1963, la empresa Texaco, Inc. (en ese entonces conocida como Texas Fuel Company) perforó los primeros pozos petroleros en la zona que luego se convertiría en el municipio de Orito. Entre 1963 y 1976, en medio de una “fiebre del petróleo”, se construyeron el Oleoducto Transandino entre Orito y el puerto de Tumaco, en la costa pacífica, y varios tramos fragmentados de carretera que aumentaron la deforestación de la selva y aceleraron la fundación de la mayoría de los asentamientos urbanos del Bajo Putumayo. Aunque hubo algunos esfuerzos estatales de colonización dirigida desde mediados de los años sesenta hasta los setenta, la ola más importante de asentamientos contemporáneos se debió a la expansión de los cultivos comerciales de coca, los cuales llegaron a la región en 1978. La guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos redujo la producción de coca en Perú y Bolivia, generando un “efecto globo” que llevó a Colombia a convertirse en el principal productor de hoja de coca en la década de los noventa, además de mantener su antiguo papel en el procesamiento y el tráfico internacional de cocaína. Los cultivos de coca en el Putumayo siguieron aumentando con la creación del Frente 32 de las FARC en 1984 y con la llegada de narcotraficantes de los carteles de Medellín y Cali unos años más tarde. El Cartel de Medellín puso a Gonzalo Rodríguez Gacha a cargo de las operaciones en el Putumayo, junto con los grupos paramilitares conocidos como los “Combos” y los “Masetos”. Estos grupos fueron expulsados del Putumayo en 1991, luego de un intenso ataque de las FARC-EP, así como acciones cívicas de la población local que se resistió a la represión paramilitar de la población civil estigmatizada como comunista. Ese mismo año se fundó el Frente 48 de las FARC, y estas últimas se convirtieron en el único grupo guerrillero de izquierda en el Putumayo, luego de que el M-19 (1980-1982) y el EPL (1983-comienzos de la década de los noventa) salieran del territorio. Bajo la Constitución de 1991, el Putumayo fue erigido como departamento después de haber sido parte de por lo menos 15 jurisdicciones administrativas distintas en los últimos 100 años (Corpoamazonia 2007).15






