Descomposición vital
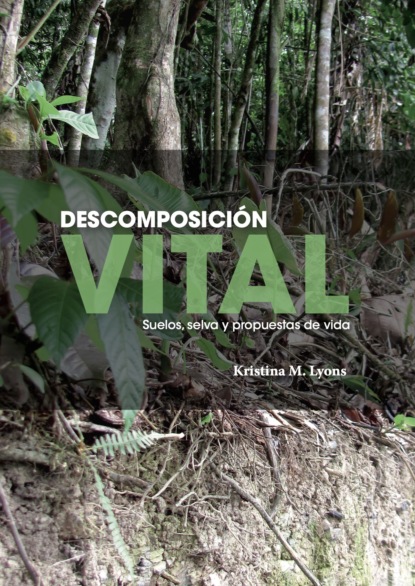
- -
- 100%
- +
La expulsión de los paramilitares por parte de la comunidad pudo haber contribuido a su regreso unos años más tarde, en 1997, cuando las AUC establecieron el Frente Sur Putumayo, perteneciente al Bloque Central Bolívar. Las primeras operaciones de “limpieza social” por parte de los paramilitares —asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento de civiles acusados de ser simpatizantes de la guerrilla— comenzaron poco tiempo después y siguieron ocurriendo hasta la desmovilización oficial de las AUC en 2006. La ocupación paramilitar coincidió con el flujo de recursos del Plan Colombia hacia el Putumayo, los cuales produjeron una intensificación de las fumigaciones aéreas y de la actividad militar, así como un “seguramiento” de la vida cotidiana, en el marco de la política nacional de Seguridad Democrática del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.16 Durante los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010) hubo un aumento indiscutible en las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares y paramilitares (Minga 2008; Ramírez et al. 2010). También hay evidencia abundante de que muchos mandos medios paramilitares no se desmovilizaron o simplemente se reorganizaron en estructuras narcocriminales de alcance nacional como las “Águilas Negras”, los “Rastrojos”, los “Urabeños”, los “Gaitanistas” y los “Constructores” que siguen operando en el Putumayo y en el resto del país. El Gobierno colombiano se refiere a estos grupos como bacrim (bandas criminales emergentes) o, más recientemente, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, como grupos armados posdesmovilización y grupos disidentes. La desmovilización paramilitar en el Putumayo puede resumirse a grandes rasgos de la siguiente manera: el Estado entregó 20 hectáreas de tierra a 100 viudas, la mayoría de ellas víctimas de la violencia paramilitar, para su sustento colectivo. A 15 minutos de allí, 20 paramilitares desmovilizados recibieron 100 hectáreas de tierra para sembrar cacao como parte de su proceso oficial de desmovilización y reintegración a la vida civil. En 2007 visité las dos fincas luego de que fueron fumigadas con glifosato en operaciones de aspersión aérea.

Figura 1.6. Finca en el piedemonte andino-amazónico
Foto de la autora
Aprender “procesos de amazonización”
Mientras caminábamos por entre las huertas, el granero, los paneles solares, las pilas de composta y los baños secos en nuestra visita a La Hojarasca, los campesinos nos explicaban cómo funcionaba la finca-escuela. Contaban que era un sitio para la experimentación creativa y para la articulación entre campesinos —para el aprendizaje, el intercambio y para aprender haciendo—; pero también, por supuesto, entre campesinos y una constelación de organismos, elementos, seres y tecnologías. Para algunos, era un reencuentro con la diversidad de semillas, árboles, frutas, flores y plantas amazónicas. Para otros, era la primera vez que aprendían a seguir los ciclos de nutrientes solares y lunares, y también a poner atención a un mundo de metabolismos microbianos que absorben y generan energía bajo sus pies. La Hojarasca, al igual que otras fincas-escuela —tanto proyectadas como en funcionamiento— que visité, se concibió como un lugar de aprendizaje, en contraste con las fincas modelos que forman parte de los paradigmas convencionales de extensión agrícola del Estado. Alguien me explicó así la frustración de los campesinos con el modelo estatal de talleres demostrativos: “No somos carros viejos para andar de taller en taller”. En lugar de enfocarse en la transferencia de conocimiento y de modelos técnicos estandarizados con la intención de duplicarlos de una finca a la otra, la metodología de las fincasescuela propone multiplicar la agrobiodiversidad en distintas fincas mediante la proliferación de lo que Heraldo llama conocimiento vivo. En los siguientes capítulos del libro retomo los conceptos y las prácticas del conocimiento vivo, pero por ahora quiero recalcar que forma parte de los procesos experimentales en huertas y bosques precisamente porque las semillas, los suelos, las plantas, los árboles y la gente se crean por medio de relacionalidades recursivas. Estas relacionalidades siempre están en construcción, esperando su próxima materialización en condiciones socioecológicas específicas, con aptitudes e imaginarios recordados, adquiridos y en constante crecimiento.
Como lo he venido proponiendo, el aprendizaje implica procesos simultáneos de desaprendizaje y reaprendizaje. Por un lado, implica la innovación y la recuperación de modos de habitar un mundo de selva que se está destruyendo en escalas y temporalidades múltiples por distintas fuerzas. Al mismo tiempo, implica la transformación activa de las respuestas individuales y colectivas a esta destrucción. Es necesario reaprender cómo relacionarse con suelos particulares, con sus ciclos de nutrientes, con los patrones de lluvia, con las horas de sol directo, con el comportamiento de animales, microbios e insectos, con la vida vegetal y con las intradependencias entre cuencas, el piedemonte andino y la planicie amazónica. Algunos campesinos expresan esto como un paso por procesos de amazonización transicionales: yo los llamo procesos de hacerse humanos amazónicos o lo que Heraldo y la Meros, utilizando las categorías que organizan las relaciones dominantes de género en la región, llaman hombres y mujeres amazónicos (Vallejo 1993b). De manera similar a la descripción de Vinciane Despret y Michel Meuret (2016) sobre los jóvenes de origen urbano que se embarcan en procesos de hacerse pastores y reaprender las prácticas del pastoreo en el sur de Francia, aprender la selva consiste en reparar relaciones rotas y cultivar relaciones cuyo devenir aún está pendiente, es decir, relaciones que uno no conoce. Dicho de otra forma, los procesos de amazonización no tienen que ver tanto con ser de, sino que son procesos de devenir con. Este devenir creativo empieza con la reivindicación de saberes moldeados por el cultivo de la selva y por la experiencia de haber sido cultivado por ella a lo largo de generaciones milenarias. Como lo explico en detalle más adelante, las resonancias afectivas que surgen entre las fincas y en todo un territorio cuando la “vida hace la vida más feliz” son también un componente vitalmente contagioso.
Concibo al humano amazónico como aquel que aprende a componer y descomponer con los ciclos de la selva, siguiendo los impulsos sucesionales y ético-relacionales de la selva y entrando de tal forma en ellos, en esos “flujos de devenir” (Raffles 2002) que conforman un lugar.17 En el capítulo 4, me ocupo de las diversas prácticas de agrovida que conceptualizo como trayectorias de aprendizaje de selva. Partiendo del trabajo de Stengers y Pignarre, mi argumento es que estas “trayectorias de aprendizaje” (trajectories of apprenticeship) (2011, 54 y 55) no se hacen con miras a la consolidación de un movimiento de fincas agroecológicas, sino al potencial de multiplicar diversos procesos de amazonización en los cuales el humano amazónico deviene un ser entre varios seres, organismos y elementos, cultivando nuevas formas de vivir, trabajar, comer, defecar y descomponerse juntos. Digo seres, organismos y elementos de manera estratégica para reconocer la presencia de entidades informadas biológica y ecológicamente al lado de otros existentes que no caben en las categorías científicas o seculares. Las fincas, las huertas y las chagras integrales son compuestos por estos ensamblajes heterogéneos.
Las agriculturas amazónicas, análogas, sucesionales, biológicas y de selva de las que me hablaban no convergen alrededor de un modelo técnico establecido. Se trata más bien de un movimiento ético-político hacia lo que Heraldo y otros llaman una “emancipación técnica del territorio”. La emancipación del territorio —colectiva e individual, humana y no humana de modos distintos y no generalizables— se hace con relación a las formas institucionalizadas de asistencia técnica, experticias científicas y prácticas populares que no contribuyen ni surgen de vivir con un continuo relacional de existencia de selva. Para un número cada vez mayor de los campesinos que conocí, las ciencias agrícolas modernizadoras están profundamente enraizadas en estructuras capitalistas responsables del despojo de las comunidades rurales, que las convierten en consumidoras, en vez de productoras de alimentos y protectoras o guardianas de la agrobiodiversidad. Estas ciencias dejan ver sus verdaderas caras coloniales cuando se consideran un “saber” que se apropia de manera parasítica de prácticas no derivadas científicamente o las menosprecia y las hace obsoletas. Esto ocurre cuando dichas prácticas no pueden o no aspiran a demostrar su equivalencia científica o convertirse en modelos estandarizados dictados por lógicas de mercado singularizantes y regímenes dominantes de propiedad intelectual.
Por ejemplo, en varias ocasiones, Heraldo demostró cómo en vez de mandar una muestra de suelo a un laboratorio urbano y pagar por su análisis químico, los campesinos pueden comparar el suelo donde planean cultivar con estiércol fecundo en la finca. Esto se hace aplicando agua oxigenada tanto al suelo como al estiércol y comparando la intensidad del graznido de la vida microbiana para establecer si el suelo está saludable y apto para el cultivo. La razón para no consultar un laboratorio de ciencias del suelo no es solo una cuestión de reducir costos y dependencias externas en una economía campesina precaria donde rara vez las comunidades rurales tienen acceso a esa tecnología. Como intento demostrar etnográficamente a lo largo de este libro, proviene de las diferencias ontológicas entre tratar los suelos como estratos artificiales, o en el mejor de los casos como un ente natural que puede ser manipulado químicamente una y otra vez, e interactuar con los suelos como mundos vivos inextricables de sus racionalidades ecológicas. Al hacer el experimento, Heraldo me dijo que no es cuestión de saber, sino de aprender cómo cultivar y recuperar diferentes prácticas, aptitudes, disposiciones y afectos. El énfasis de Heraldo, Nelso y María Elva en procesos abiertos de aprendizaje que no conducen a la acumulación de conocimiento de aplicación universal revela una tensión que ellos y otros campesinos mantienen no solo con las ciencias agrícolas y sus nexos con los imperativos productivistas, sino también con la categoría misma del conocimiento cuando esta se separa del aprendizaje como un proceso aleccionador, compartido, multilateral, continuo y situado. Esto me recuerda la descripción de Achille Mbembe del pensamiento situado de Fanon como “pensamiento metamórfico” (2017, 161-162) y la relación mutuamente constitutiva que el pedagogo decolonial Paulo Freire (1970) propone entre saber y aprender.18 Mbembe describe el pensamiento situado de Fanon como “nacido de una experiencia vivida que siempre estaba en progreso, inestable y cambiante: una experiencia al límite, llena de riesgo” (161). Para Freire, el aprendizaje no puede entenderse como una transferencia mecánica de conocimiento de quien enseña a quien aprende, sino como un proceso de construir conocimiento a partir del conocimiento que uno ya posee desde la experiencia vivida.
Las tensiones que manifiestan los campesinos con relación a las aspiraciones universalistas de las ciencias agrícolas modernas no responden a un rechazo completo de las enseñanzas de la ciencia de suelos, la ecología o la microbiología, como se hace evidente en la anécdota sobre la relación con los suelos químicos o biológicos. Las prácticas científicas que, por una parte, contribuyen a la liberación de los campesinos de los imperativos capitalistas y de las lógicas extractivistas y que, por otra parte, tratan de manera responsable los problemas amazónicos pueden incorporarse en sus proyectos de agrovida. Así mismo, estos campesinos utilizan ciertas prácticas que aprendieron de sus madres y sus padres o de otros parientes, así como otras que aprenden y recuperan de manera continua en los intercambios con sus vecinos indígenas, afrocolombianos y campesinos. Entre estas prácticas está la de trabajar con semillas endógenas y variedades de plantas, árboles y animales que han sido introducidas a la región y muestran potencial adaptativo. Por ejemplo, un día Heraldo me contó cómo sus vecinos indígenas nasas le enseñaron a sembrar en campos donde hacía poco habían caído rayos, lo cual los hace más fértiles. Los nasas llegaron a esta conclusión al presenciar el crecimiento de hongos después de una tormenta. Heraldo después leyó un artículo científico que explica cómo los rayos quiebran las moléculas de nitrógeno, las cuales luego fertilizan el aire y penetran el suelo con las gotas de la lluvia. En este caso, me explicó, las prácticas populares coinciden con las científicas. Pero hay un sinnúmero de prácticas populares y ancestrales que no tienen equivalentes científicos y que forman parte o están siendo incorporadas en la vida de las fincas, los bosques y las chagras. Los procesos de devenir humanos amazónicos ofrecen respuestas situadas y concretas a las preguntas planteadas desde los estudios feministas e indígenas sobre las potencialidades decolonizadoras que se pueden desatar al “ir más allá de la simple selección de piezas de los saberes indígenas o alternativos que parecen coincidir con los saberes científicos” (Green 2013, 1). En estos momentos, las discusiones sobre los conflictos y problemas agroambientales pueden llegar a reconocer que están en juego diferentes versiones de la “naturaleza”, diferentes formas de conocer y crear el mundo.
Sobre los límites situados de la simetría analítica
En los estudios de la ciencia ha habido intentos por “democratizar” la producción de conocimiento en diferentes contextos globales partiendo de conceptualizaciones más plurales de la ciencia y la modernidad (véanse, por ejemplo, Harding 2008; Medina, da Costa Marques y Holmes 2014; Rajão, Duque y Rahul 2014). Más recientemente, quienes buscan descentrar los estudios de la ciencia de los modos de análisis europeos y estadounidenses han propuesto lo que se ha llamado una versión poscolonial del principio de la simetría, para plantear la pregunta de “¿qué pasaría si los estudios de la ciencia y la tecnología hicieran un uso más sistemático de las ideas no occidentales?” (Law y Lin 2015, 2). Las conceptualizaciones etnográficas desde los estudios poscoloniales y los estudios feministas de la ciencia han hecho aportes importantes para la comprensión de las tensiones ontológicas que existen —y que se mantienen necesariamente— entre distintos sistemas de conocimiento y prácticas divergentes de hacer mundos (González 2001; Verran 2001, 2002, 2013; Cruickshank 2005, 2010; Lyons 2014; De la Cadena y Lien 2015). Por supuesto, más allá de los confines de estos debates académicos, los encuentros entre las ideas “occidentales” y “no occidentales” en las Américas han sido continuos desde la Conquista y el control del Atlántico a partir de 1492. Enfatizando las especificidades de los colonialismos españoles y portugueses, algunos académicos latinoamericanos y de la diáspora latina basados en Estados Unidos han propuesto la “tríada modernidad/colonialidad/descolonialidad” como unidad analítica para comprender cómo el colonialismo, el comercio transatlántico de esclavos y los procesos de desplazamiento masivo de las Américas han sido elementos constitutivos de la modernidad y del desarrollo del sistema global capitalista (Castro-Gómez 2005, Escobar 2007, Giraldo 2016).19
En un sentido epistémico, la producción de las disciplinas científicas modernas se ha llevado a cabo en el marco de relaciones de poder asimétricas de colonialidad continua. Cuando los sectores indígenas, campesinos, afrodescendientes, feministas y populares reclaman por los “500 años de colonialismo” en sus movilizaciones en todo el hemisferio, sus luchas son en contra de formas específicas de colonialidad que se conceptualizan de maneras distintas a lo “poscolonial”. Habiendo dicho esto, no pretendo afirmar de ninguna manera que la literatura poscolonial y los estudios subalternos no han sido influyentes para el activismo político y la investigación en América Latina. Tampoco sugiero que un paradigma decolonial deba ser la única herramienta explicativa para tratar los compromisos y las prácticas de diversas luchas populares y corrientes radicales de pensamiento en todo el hemisferio (véase también Pérez-Bustos 2017a). La producción histórica de conocimiento científico siempre ha involucrado ciertos “afueras” constitutivos en la construcción de la categoría de “ciencia” en oposición a la “religión”, la “superstición”, el “folclor” y la “creencia”, junto con la continua apropiación y criminalización de las prácticas y los mundos no científicos. Todo esto ha permitido a los practicantes de la tecnociencia reclamar para sí la autoridad de “conocer” una realidad singular. En el libro hay varios ejemplos relevantes de esto en los encuentros entre agrónomos y comunidades rurales, donde los primeros dicen saber qué es y qué no es un “suelo bueno y productivo”, una “mejor raza de gallinas” o una “semilla mejorada”. Además, como nos lo recuerdan autores como Helen Tilley (2011), la codificación de saberes “indígenas” y “tradicionales” como tales es inseparable de las relaciones coloniales y las estructuras imperiales. En la mayoría de los casos, los pueblos indígenas y “locales” han sido forzados a interactuar con actores y estructuras coloniales, mientras que estos últimos han podido darse el lujo de decidir si quieren o no relacionarse con los saberes y las realidades indígenas y populares.
Mi intención no es pasar por alto las diversas tradiciones científicas, definiéndolas simplemente como parte de los proyectos y prácticas del colonialismo. Tampoco desestimo las perspectivas críticas y el potencial subversivo de los científicos que trabajan desde posiciones globales desiguales. Me interesan, sin embargo, los límites de la simetría como herramienta conceptual y política al ponerlos en conversación con las prácticas alternativas que Heraldo y los otros campesinos que conocí adoptan en su intento por transformar sus relaciones cotidianas y, como ellos mismos lo dicen, por “descolonizar sus fincas”. Hay diferencias importantes entre el concepto de la simetría como propuesta analítica y las maneras en que se experimentan, conciben y ponen en marcha las simetrías y asimetrías en las propuestas de vida de los campesinos amazónicos. Estos campesinos no están atrapados en un mundo de esto o lo otro donde se enfrentan el conocimiento y la creencia desde orillas distintas. Tampoco plan-tean una movida multicultural o de hibridación que pretenda simplemente trazar una simetría analítica y material entre las prácticas científicas “localmente apropiadas” y las prácticas alternativas o populares. En parte, Heraldo construyó su nombre de “Hombre Amazónico” para marcar distancia con los expertos científicos “amazonólogos” que empezaron a visitar la región desde los años ochenta cuando la llamada cuenca del Amazonas comenzó a tratarse como objeto internacional de estudio y preocupación ambiental, en contraste con las trayectorias locales de amazonización de las comunidades rurales y los técnicos alternativos que aprenden con la selva. Como lo explica Heraldo, los hombres y las mujeres amazónicos no son expertos que van y vienen, a veces beneficiando a las comunidades locales, pero a veces también perjudicándolas, y recibiendo fondos públicos y méritos académicos para hacer recomendaciones técnicas para los sistemas agroecológicos del territorio. Incluso cuando tratan de manera responsable los problemas amazónicos, las prácticas científicas son categóricas, y no solo relativamente diferentes de las prácticas, y por consiguiente los practicantes, que se cultivan al vivir, morir y defender un territorio bajo el asedio militar.
Heraldo y los demás no pretenden democratizar la ciencia. No buscan abrir espacios de inclusión para los saberes llamados ancestrales, tradicionales y populares en el marco de una cultura de política científica neoliberal, tampoco poner la ciencia al alcance de los intereses de la “sociedad civil”, como si existiera una división dualista entre las dos. Las promesas y prácticas de la democratización pueden o no ser relevantes. Siempre se trata de procesos políticos, sociales y técnicos en extremo situados, no de aspiraciones universales, y más aún al tratarse de una situación en la cual las comunidades son criminalizadas debido a su presunta participación en actividades económicas ilícitas, su activismo ambiental y su movilización política, y por el hecho de residir en territorios ocupados y controlados socialmente por grupos armados paralegales. Cuando hablo de actividades económicas ilícitas no solo me refiero a los cultivos que se han categorizado como ilícitos en Colombia, Afganistán y otros países afectados por la guerra y el narcotráfico. Las reformas neoliberales han ido criminalizando una amplia variedad de prácticas de producción y comercialización de alimentos y de propagación de semillas. Estas reformas han transformado de manera progresiva las economías agrícolas nacionales y la legislación correspondiente en beneficio de conglomerados corporativos multinacionales fabricantes de químicos, semillas y productos farmacéuticos.
Si bien los campesinos han incorporado ciertas tecnologías agrícolas modernas en su trabajo cuando estas demuestran algún potencial emancipador en el contexto de las condiciones relacionales de las ecologías andino-amazónicas, los encuentros asimétricos entre distintos tipos de prácticas siguen siendo ética y estratégicamente importantes como propuesta política o, mejor aún, como propuesta de vida. Esta es una asimetría que subvierte la autoridad concedida a los saberes científicos y a sus nexos con la acumulación capitalista por encima de otras prácticas no (o no solo) científicas y éticas no (o anti) capitalistas. Al hablar de “no solo”, me inspiro en lo que Marisol de la Cadena ha conceptualizado como exceso, como “aquello que se actúa más allá del límite” (2015a, 14 y 15): en este escenario particular, aquello que se actúa más allá de las delimitaciones convencionales entre “ciencia” y “no ciencia”. Para los campesinos y las familias rurales a los que acompañé, las ciencias agrícolas deben primero demostrar su capacidad de construir alianzas con mundos relacionales ‘más que capitalistas’ en lugar de obligar a las prácticas “locales” a demostrar su equivalencia con las ciencias modernas. Estos encuentros analíticos y materiales asimétricos son luchas por resistir la apropiación de prácticas populares por parte de distintas disciplinas científicas y, al mismo tiempo, por recalcar las deudas pendientes que estas ciencias les deben a las mismas prácticas que han marginalizado. Esto no es simplemente una inversión de la simetría. Estos campesinos están asumiendo una serie de posturas contra los dualismos que generan aperturas para entablar relaciones tensas y potencialmente colaborativas entre las prácticas científicas y “no solo” científicas. Más allá de asumir situaciones fijas de subyugación que una “simetría poscolonial” propondría deshacer, las comunidades rurales de la Amazonía colombiana me enseñaron la importancia conceptual y política de considerar la posibilidad de poner en marcha asimetrías decolonizadoras. Este libro surge de procesos que desplazan la primacía del “conocimiento” en beneficio de procesos continuos de aprendizaje en el marco de esos esfuerzos decolonizadores.
Pensar con la hojarasca
Cada vez que esperaba que Heraldo empacara a la carrera antes de dirigirnos para el terminal de Mocoa para viajar a algún taller, encuentro o minga —y siempre se le quedaban las semillas, los diseños para una finca o la información de contacto de nuestros anfitriones, lo cual se convirtió en un chiste recurrente para nosotros—, miraba la modesta biblioteca en el segundo piso de la casa de su finca. En sus estantes hay libros de la agroecóloga brasileña Ana Primavesi, documentos sobre distintas variedades de plantas, animales y la influencia de los ciclos solares y lunares en la agricultura tropical, ensayos de economía y ecología políticas, reflexiones filosóficas de Evo Morales y la Vía Campesina, entre otros, y colecciones de folletos sobre desarrollo comunitario. Me interesa particularmente todo cuanto Heraldo escribe y diseña: sus planos para fincas y huertas, guías técnicas agrícolas y ecológicas y, en especial, sus manifiestos y conceptos sobre lo amazónico.






