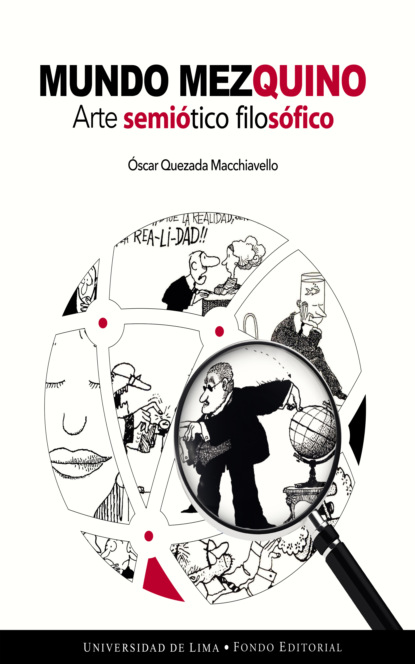- -
- 100%
- +
En realidad, la semiótica podría proceder por integración de n planos de inmanencia. En principio, imaginamos seis: los niveles pertinentes de la experiencia se convierten en otros tantos tipos de semióticas-objetos. Siguiendo un recorrido de integración ascendente, tenemos: (i) la experiencia perceptiva de la figuratividad, su instancia formal: el signo, con sus formantes recurrentes; (ii) la experiencia interpretativa de la cohesión, la coherencia y la congruencia, su instancia formal: los textos-enunciados, interfaz: isotopías figurativas de la expresión/dispositivo de enunciación e inscripción; (iii) la experiencia sensorial de la corporeidad de los objetos, su instancia formal: los objetos en sentido estricto25, interfaz: soporte de inscripción/morfología práxica, ergonómica; (iv) la experiencia vivencial de las prácticas, su instancia formal: las escenas prácticas, interfaz: carácter predicativo de la escena/procesos de acomodación; (v) la experiencia situacional de la coyuntura, de las junturas en tensión, su instancia formal: las estrategias, interfaz: gestión estratégica de las prácticas/iconización de los comportamientos estratégicos; (vi) la experiencia etológica, del ethos y del comportamiento, su instancia formal: las formas de vida con sus estilos estratégicos26.
La historieta, en cuanto texto enunciado, presupone figuras-signos y aparece inscrita en la última página de Caretas, en cuanto objeto-soporte. Puede dar lugar a la curiosa práctica de comenzar a leerla desde la última página, más aún, considerando que la penúltima página está dedicada en su totalidad a «la calata», imagen de una mujer posando desnuda (o semidesnuda) acompañada de una jocosa leyenda (calata es un peruanismo que significa «mujer desprovista de ropa»). Incluso, en términos de estrategia, tratándose de una revista de actualidad, en la que predomina la presentación de la problemática política del país y del mundo, esa práctica de «comenzar a revisarla por detrás», es decir, por la sección de «Amenidades», de la cual la historieta y «la calata» forman parte, es una manera de distender o de relajar el ánimo frente al cúmulo de tensiones, situaciones conflictivas y cuestiones no resueltas que son expuestas y analizadas en sus páginas. Por último, el ethos de ese humorista gráfico, francotirador axiológico, remite a una(s) forma(s) de vida. Caza e hila en sintagmas situaciones hilarantes que dan que pensar, y qué pensar, en distintos juegos de congruencia e incongruencia paradigmática. Se perfila como crítica social y antropológica. Esas situaciones y juegos pueden no solo entretener, sino también tener entre el buen humor, la indignación y la sublevación (aunque sea imaginaria).
Ese modelo de integración de seis planos de inmanencia, referido líneas arriba, esboza la estructura semiótica de las culturas. Respecto a nuestro análisis, cabe considerar que, en la mencionada jerarquía de seis planos de inmanencia, la integración ascendente, [dirección de (i) a (vi)], procede por complejización y despliegue, esto es, por añadido de dimensiones suplementarias. A su vez, la integración descendente, [dirección de (vi) a (i)], procede por reducción y por condensación. Esos recorridos de integración son recíprocos, pero asimétricos, en el sentido de que no son el inverso el uno de otro: en integración ascendente un texto-historieta va a encontrarse inscrito en un objeto-revista y manipulado en una práctica de captación-lectura.
Una práctica como «viajar por el mundo» va a ser emblematizada por un objeto-avión, o bien puesta en escena en un texto cinematográfico (ahí el avión es reducido a un signo-figura). Integrada a una historieta, una práctica como «ir de compras» queda reducida a una manifestación textual: vemos al personaje de una historieta pagando en la caja del supermercado; integrada a un objeto como la computadora, una estrategia se reduce a una manifestación de la relación cuerpo-objeto; integrada a una figura-signo como el pescado, una forma de vida, como la del pescador, queda reducida a un emblema-símbolo.
A la inversa, una semiótica integrada a un plano superior conserva sus propiedades y dimensiones; integrada a una práctica de captación-lectura, una historieta sigue siendo lo que era antes de esa integración. Ahora bien, en el caso de la síncopa descendente, toda una forma de vida puede ser condensada y representada en un solo rito (o práctica particular), y yendo al extremo, hasta en una sola figura (simbolización). Fontanille (2014) recuerda a Pascal cuando preconizaba:
«Pónganse de rodillas, recen y creerán». Una forma de vida toda entera se encuentra a la vez condensada figurativamente en una práctica cotidiana, la oración, y en el texto y su soporte corporal, porque esa práctica es susceptible de engendrar un nuevo despliegue completo de la forma de vida. En suma, el conjunto del proceso solo es «eficaz» si, en producción, la síncopa descendente (de la forma de vida a la práctica o al texto) suscita […] un redespliegue ascendente (de la práctica a la forma de vida). (p. 78)
Siguiendo el recorrido de integración descendente, estudiamos primero las tensiones entre formas de vida, plano global en el que tratamos con esos constituyentes inmediatos de las semiosferas. Continuando con ese recorrido: en esas presiones y tensiones entre formas de vida se acomodan entre sí estrategias (llámeseles programaciones-contraprogramaciones, ajustes-contraajustes u otras). Dan lugar a un campo de tensión y de interacción que pone en juego tempos de adaptación y de acomodación de las mencionadas estrategias para cumplir con sus objetivos. Las estrategias, a su vez, consisten en acomodar prácticas, entendidas como cursos de acción abiertos que se definen a partir de un predicado temático y de un operador. Las prácticas, a su vez, integran objetos y son integradas en estrategias. Démonos cuenta, pues, de que las formas de conjugar el verbo integrar articulan puntos de vista que aluden a cualquiera de los dos recorridos: [integrar a/ser integrado por]; los textos integran a las figuras, las figuras son integradas por los textos. Los objetos integran a los textos, los textos son integrados por los objetos. Las prácticas integran a los objetos, los objetos son integrados por las prácticas. Las estrategias integran a las prácticas, las prácticas son integradas por las estrategias. Las formas de vida integran a las estrategias, las estrategias son integradas por las formas de vida.
Al momento de la vivencia del análisis y de su interpretación, entramos en contacto con esos planos: perceptivo, interpretativo, sensorial, vivencial, situacional y etológico. Esas escenas representadas, mediante un conjunto de relaciones y de operaciones semióticas, configuran globalmente, a través de un número indeterminado de historietas, no todas incluidas en el corpus de este libro, el ethos de un mundo poblado de seres, ora extravagantes, ora desconcertados, casi siempre obsesivos y sufrientes, envueltos en situaciones jocosas. En ese teatro ciudadano, drama humano ingeniosamente construido por el humorista, emerge el evento cómico. Su eficiencia es la del intenso sobrevenir. Se optimiza en la sorpresa, en lo inesperado, en lo inusitado, en lo absurdo. Aparece en medio de ese teatro ciudadano poblado de anónimos, recae sobre Don Cualquiera.
Como explica Paul Valéry, «todo lo que vemos en la vigilia está, en alguna medida, previsto. Esa prevención hace posible la sorpresa. Si una intensidad suficiente, o una rareza suficiente, nos cogen desprevenidos, eso quiere decir que con menos [intensidad, rareza] estaríamos preparados» (como se citó en Zilberberg, 2016, p. 27). Hay, entonces, una diferencia de tempo entre la esfera del «llegar a», la del ejercicio; y la esfera del «sobrevenir», la del evento, fundamental para entender la estrategia orientada a hacer reír, regentada por el humorista gráfico: así, por ejemplo, en un contexto de ejercicio, desplegado en las primeras viñetas, por lo general hacia el medio o el final, irrumpe un evento. Una discontinuidad afecta a una continuidad. Tal como en la modulación, sucede un acento. O, cuando se trata de una sola viñeta, el humorista pinta el retrato de la irrupción de un evento extraordinario en el ámbito de un ejercicio cotidiano presupuesto narrativamente.
Cohesión de viñetas/Coherencia de escenas/Congruencia de situaciones
Pues bien, las prácticas-ejercicios y los eventos-accidentes, reducidos y condensados, componen ese Mundo MezQuino, en su «vida corriente». Se encuentran puestos en escena en un texto que, o combina el dibujo con la escritura, o se vale solo del dibujo; y que, a su vez, está inscrito en un objeto-soporte (la última página de una revista). Dos operaciones tensivas rigen la puesta en escena: el enfoque (más o menos intenso) y el encuadre (más o menos extenso). Desde la perspectiva del enfoque se trata de «esporas» menos o más abiertas, de mudas visiones en las que el posible suplemento acústico está relevado por representaciones gráficas. Relevado y revelado, pues esas visiones se convierten o no en la simulación de audiovisiones. El «sonido» de una historieta es contingente. No la constituye como tal. La habitual representación icónica del sonido (o imagen acústica) no es totalmente necesaria, pero es siempre posible. Que los grafemas sean convertidos en fonemas por un lector real, o que los fenómenos acústicos sugeridos por los procesos materiales puestos en escena suenen realmente por intervención de alguien que practique la actuación mimética de lo que ocurre en la historieta, es algo en absoluto accidental. Vale, en última instancia, la callada e íntima lectura que intima con esas visiones.
Pero sea cual fuere la valencia intensa del enfoque, se trata siempre, por mediación de la praxis enunciativa, de un texto enunciado, convertido en discurso poniendo en juego un lenguaje de sucesivos encuadres (o de un único encuadre). La historieta contiene, pues, las instrucciones de su captación y de su lectura inscritas en la forma misma de los textos como itinerarios deícticos. La instrucción típica obliga a seguir el orden sintagmático: izquierda: arriba → derecha: arriba → izquierda: abajo → derecha: abajo… tantas veces cuantas sean necesarias.
En nuestro corpus prima el eje de la consecución [anterioridad/posterioridad], que marca el término no concomitante de la categoría topológica de la programación temporal. En el universo de Quino, no obstante, hay también retratos-relato de un solo encuadre que marcan el término concomitante en la mencionada categoría: el espectador ve muchas cosas que ocurren a la vez; concentra el tiempo en un instante y dispersa en el espacio varias situaciones. En realidad, en este arte, la concomitancia es ubicua, pues en cada encuadre, aunque forme parte de una historieta muy extensa, es posible reconocer acciones simultáneas, tales como el pensar y el actuar pragmático, entre otras.
La sintagmática de la historieta es, entonces, a su manera, compleja: combina lo simultáneo y lo sucesivo de diversos modos. En orden a la concomitancia, hay también instrucciones atípicas que no hemos analizado. Una de ellas, desde un encuadre final de convergencia, o de «encuentro», presupone una programación de dos relatos paralelos (cada uno siguiendo el vector [ ↓ ]), que marcan, esta vez, el término concomitante de la categoría topológica. La cohesión textual está garantizada por la instrucción izquierda: arriba → derecha: arriba → izquierda: abajo → derecha: abajo, pero la coherencia discursiva se consigue al comparar los encuadres de los relatos solo en la dirección vertical: se tiene así un relato a la izquierda y otro a la derecha, pero dos vectores discursivos en paralelo de arriba hacia abajo que se unen en la escena final. Entre esos relatos rige, lógicamente, en español, la forma temporal [mientras]. Les da su coherencia: los dos ocurren «a la vez». Por ejemplo, escenas en paralelo: dos personajes que se alistan y acicalan escrupulosamente para salir de sus respectivas casas; mientras uno se afeita, el otro también se afeita; mientras uno selecciona su corbata, el otro lustra sus zapatos; mientras uno se pone un clavel en el ojal del saco, el otro se perfuma con un sifón; mientras uno se dirige a su automóvil, el otro hace lo mismo; escena final: chocan sus automóviles y, parados frente a frente, se miran con enojo (Caretas, 4 de abril de 2013; véase la historieta en el anexo 2)27.
Pues bien, las prácticas devienen lugares liminares entre objetos semióticos (en sentido amplio) y los objetos; también lugares liminares entre prácticas. Así, por ejemplo, cada encuadre es una ventana y, en general, el uso de globos (tipo humo: pensamientos; o tipo continuo: palabras pronunciadas), el uso de cuadros, espejos, puertas y ventanas abiertas, entreabiertas o cerradas, de dispositivos urbanísticos y arquitectónicos representados, dan cuenta de la ambivalente liminaridad del sujeto de la praxis enunciativa, quien está y no está en ese mundo, en la medida en que vive las tensiones entre operaciones imaginarias que «lo meten» (desembrague) y «lo sacan» de él (embrague).
Reitero, las prácticas puestas en escena en estos textos devienen prácticas enunciadas en un soporte que reduce y condensa muchas de las dimensiones de lo que entendemos habitualmente por práctica. Se trata, entonces, de prácticas enunciadas, representadas gráficamente; como tales, dan lugar a escenas prácticas enunciadas (siempre desde la praxis enunciativa como práctica vivencial presupuesta, en la que se constituye cada lector). Esas escenas, en clave gestáltica, aparecen como dibujos-inscripciones que juegan de distinta manera con la relación figura/fondo. Al convertir a los personajes y su circunstancia en figuras de superficie sobre una pared blanca, el dibujante hace que el espectador no vea el fondo, la página en blanco, pues ese fondo, por definición, no se destaca, no se ve. En consecuencia, el dibujante simula, construye, un campo de presencia, un simulacro de «espacio tridimensional», de una cavidad con su centro y sus horizontes. Implanta así centros concentradores de intensidades prácticas, cognitivas y pasionales, atractores de presencias fuertes. En simultáneo, horizontes expansores, diseminadores de presencias gradualmente debilitadas «hacia el fondo»; incluso, «más allá del fondo», sugieren la ausencia. En efecto, podemos explorar, al límite, la capacidad del humorista gráfico para «dibujar» ausencias28. El caso es que el dibujante inventa espacios, escenarios, configuraciones, distancias; maneja con ellos una especie de ficción proxémica.
Esos encuadres, sentidos como simulacros de instantes «congelados», guardan no obstante un movimiento interior, una duración generada por diversas operaciones que no agotaremos con el análisis. Exhiben dos aspectos: en la pertinencia textual son viñetas; en la discursiva, escenas. Por un lado, son escenas puestas en secuencias extensas de hasta más de diez «viñetas», que, a mayor cantidad, más reducen su tamaño (a partir de las cuales, por coherencia discursiva, podemos generar secuencias); por el otro lado, son condensadas en una escena única, un solo retrato «viñeta», lo más grande posible, que ocupa toda la superficie dibujable de la página. Entre ambos lados extremos, hay diversas graduaciones posibles que dependen de la elasticidad del discurso. Sabemos, entonces, por convención adquirida en la praxis enunciativa de lectura de historietas, que la forma significante textual obtenida por segmentación (manifiesta o implícita) es la «viñeta». Ahora bien, en concordancia con lo dicho líneas arriba, la forma semántica discursiva obtenida por enunciación –de esa segmentación– es la «escena enunciada».
A lo largo de este libro el lector encontrará una deliberada sinonimia entre viñeta y escena, pues corresponden a planos presupuestos por el mismo acto semiótico de encuadre. Solo se diferencian por el hecho de que, en la viñeta, la toma de posición y el punto de vista se refieren a la experiencia interpretativa de captar líneas de cohesión entre rasgos dibujados y escritos (o solo dibujados, cuando hay historia sin palabra escrita). En la escena, mientras tanto, la toma de posición y el punto de vista se refieren a la experiencia interpretativa de leer «existencias de sentido», predicaciones coherentes entre sí. Por eso, cada /escena: viñeta/ relata una sola y misma situación en la que el aspecto viñeta muestra y el aspecto escena predica. Ese funcionamiento semiótico garantiza la congruencia del curso de situaciones relatado en cada historieta.
Esa observación no excluye la posibilidad de «encajonamientos», esto es, de dos o más escenas en una viñeta. O de «descomposiciones», en las que viñetas sucesivas detallan una sola acción. Todo esto para decir que no siempre las viñetas y las escenas coinciden numéricamente: una viñeta puede desdoblar escenas «hacia dentro» (recursos a puertas, ventanas y umbrales en general) o ampliar la misma escena más allá de su propio encuadre. Así, por ejemplo, la «imaginación» de un personaje suele ser, como operación textual, la presentación de dos /viñetas: escena/ en una «de conjunto». En la praxis enunciativa de captación-lectura de Mundo MezQuino, la cohesión de los rasgos dibujados es inseparable de la coherencia de los sentidos que van y vienen. En cada situación /observada-encuadrada/ hay presupuesta una instancia de /observación-encuadre/ que es dibujada con el dibujo mismo y le otorga su congruencia.
El desafío existencial para la semiótica consiste, de acuerdo con Landowski (2012), en superar, sin descartar, las estructuras inmanentes de los textos y en dar cuenta de lo que los objetos de sentido, leídos y captados en situación, hacen de nosotros que los leemos. Propone, pues, no solo estudiar lo que hacemos con los textos, sino también lo que los textos hacen con nosotros. Eso supone integrar los textos a prácticas concretas. De ahí que ponga de relieve «lo que pasa en la vivencia de lectura concebida como operación que da sentido a objetos cualesquiera» y concluya que «las condiciones de lectura se imponen como el principal objeto semiótico por describir» (p. 134). Esas condiciones solo se objetivan desde las prácticas mismas. La historieta entendida como narración remite, pues, a un relato inmanente que tiene significación (residuo tomado para resumirla). Empero, vivida estésicamente como una experiencia, se impone inmediatamente a nuestra intuición, hace sentido como la carne misma de un mundo. Ese sentido vivido en la intransferible experiencia de la relación estésica con la historieta misma escapa a las significaciones objetivadas, legibles en su mera narración. Si bien esa experiencia no es contable, tampoco es indecible (Landowski, 2012, p. 138).
Laboratorio abierto
La vivencia de la experiencia es irrecuperable. Está perdida. Pero, a la vez, se vislumbran sus huellas. Y, de nuevo, vuelven a perderse. Por eso adjuntamos las historietas a nuestros análisis, pues ninguna descripción, por más exhaustiva que sea, puede aprehender esa vivencia íntima de contacto directo con la historieta que está siendo analizada. Pero el caricaturista está en capacidad de plasmar en sus deformaciones coherentes, en sus efectos de tensión, de elasticidad, vectores fóricos del discurso de la experiencia. Sin duda, el caricaturista inventa figuras de movimiento que el enunciatario capta (el primer enunciatario es él mismo): mira, recorre, mueve los ojos y «mueve» las figuras, las hace mirar, mirarse entre sí, mirarlo, participa de la reconstitución discursiva que lo relaciona con las escenas, con los otros, consigo mismo. En apenas instantes, una disforia en el relato, «a la distancia», lo sorprende, ipso facto se convierte en euforia del discurso, lo hace reír.
Cada ocurrencia del corpus es una lección –dura, intermedia o blanda– que aprendemos de esa «realidad», llamada Mundo MezQuino. «Realidad» que opera sobre una «materia humana anónima» en la que, reitero, el enunciador esculpe situaciones vitales en torno a peripecias de la existencia humana29. La captación y la lectura convergen en una sola praxis enunciativa, la cual produce la experiencia (simulacro) de estar-en-ese-mundo, o, en todo caso, de visitarlo desde sus umbrales. En lo que a mí respecta, no dejo de «visitar» ese mundo, de incursionar en él. Se ha convertido en una suerte de laboratorio existencial: estético, ético y epistémico, en el que pongo a prueba dispositivos de análisis e interpretación semiótica, pero también cierta dosis de meditación filosófica referencial. La aplicación de modelos teóricos está condicionada por lo que «aconseje» el texto. Imaginemos que metadice: «Me presento así, entonces, analízame desde tal pertinencia, pues encontrarás mejores resultados». De todos modos, estos estudios corresponden a diferentes momentos de mi trayectoria como semiotista y filósofo, razón por la cual pueden aparecer ante el lector como experimentos hermenéuticos algo heterogéneos.
Este libro abre, pues, un laboratorio en pleno funcionamiento (incluso he tenido que simular su cierre para convertirlo en publicación). En los análisis que a continuación presento suelo entretenerme en algunos trazos figurativos, pero es la generación narrativa de coherencia, acompañada de sus claves figurales, lo realmente gravitatorio. Reitero, el lector del libro, estudioso de semiótica y con intuición filosófica, al reproducir la experiencia práctica de contacto directo con las ocurrencias de este «mezquino mundo», se ubica en la mejor posición para comprender los análisis y, por qué no, en la medida en que le ofrezco una lectura posible entre otras, para discutir con ellos y contraproponer interpretaciones alternativas. Total, no hay una verdad que excluya otras.
«Quizá la tarea del que ama a los hombres consista en lograr que estos se rían de la verdad, lograr que la verdad ría, porque la única verdad consiste en aprender a librarnos de la insana pasión por la verdad» (Eco, 1985, p. 595). Si Eco, mediante Guillermo de Baskerville, habla de lograr que la verdad ría; Nietzsche (1975), mediante Zaratustra, realiza al que ríe verdad. No al que aprende a reírse de la verdad, añorado por Eco, sino al que ríe verdad. Ahí se cierra un quiasmo: que la verdad ría y que alguien, a su vez, ría verdad. Wahrsager significa, por su composición, «el que dice (sagen) verdad (Wahr)» y, asimismo, «el adivino»; Wahrlacher, palabra creada por Nietzsche por analogía con la anterior, da lugar a un juego de palabras «Zaratustra el que dice verdad, Zaratustra el que ríe verdad», cuyo significado sería «el que vaticina (o dice verdad) tanto con sus palabras como con sus risas» (p. 392, véase la nota del traductor). A la risa se suman, como poderes afirmativos, el juego y la danza30. En ellas nos apoyamos para, haciendo eco a Eco, «librarnos de la insana pasión por la verdad». En efecto, «la verdad es el error, sin el cual no puede vivir ningún ser viviente de determinada especie» (Nietzsche, 2014, p. 343)31.
Agradezco con hondo afecto a mis maestros, amigos de tantos años; en especial, a Desiderio Blanco, quien con afable generosidad y autoridad ha sembrado saber en muchas generaciones de discípulos a quienes represento.