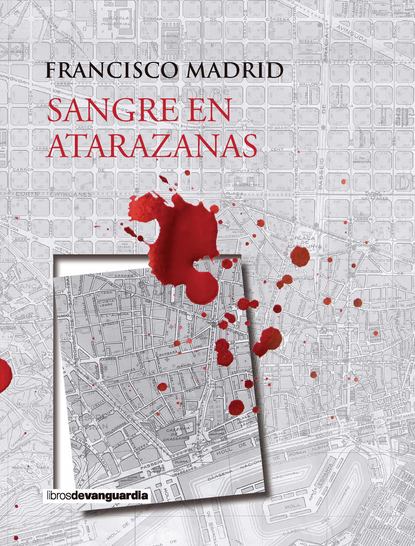- -
- 100%
- +
Los asesinos de Jaume Ros no fueron habidos. Ni creo que a estas horas puedan serlo.

El Distrito Quinto
tiene su barrio chino
Un domingo por la tarde en la calle del Mediodía
Son las cinco de la tarde y anochece. No puede darse un paso por la calle del Mediodía. Pasan las mujeres como sombras por las aceras y llaman a todos los hombres que cruzan la calle:
–Escolta, que et vull dir una cosa!
–Tu, ros, que no vols pujar?
–Ai, que vingui algú amb mi, que en tinc moltes ganes!
Las tabernas pequeñas de la calle del Mediodía han sacado a las aceras unos bancos de madera, unos bancos sucios y negros. Se sientan en ellos los hombres. Los que visten suciamente son obreros del muelle, los que visten pulcramente son ladrones. Los obreros del muelle van sin afeitar, llevan encasquetado el sombrero flexible y arrugado y hablan con acento del sur de España. Se ponen las manos debajo de los muslos, sentados sobre ellas, y juntan los pies, dándoles un balanceo reposado. Las mujeres de los obreros permanecen en la acera y comen plátanos, naranjas o cacahuetes. Están como en cuclillas en el bordillo y charlan de intereses, de trabajos forzados en el Midi y de futuros planes para ganarse la vida. Pasan los soldados en grupos de dos o tres y es raro que no encuentren algún paisano y charlen, recordando gentes y vida del pueblo lejano. Dentro de las tabernas se habla de política y de la anécdota que más impresione en la ciudad. Los taberneros son gordos y rollizos. Se huele a vinazo, a picadura ínfima y a porquería. Corretean los chiquillos por entre los grupos de gente y se agarran a las faldas de las meretrices para dar una vuelta cuando juegan al escondite. Pasa una pareja de Seguridad que infunde respeto. En medio de la calle hay unos grupos de hombres:
–¡Mia tú esta! ¿Qué iba a hacer yo? Pos verás tú cuando venga la vendimia qué es lo que va a pasar...
Visten estos obreros una blusitas cortas de percal y cubren la cabeza con una boina. Encienden unos cigarrillos gruesos e imperfectos y de cuando en cuando echan en la conversación la interjección de un eructo o de una ventosidad. Pasan dos soldados de artillería que charlan con una meretriz y regatean... Las luces sucias y leves de las pequeñas tabernas de la calle del Mediodía se encienden. El cielo tiene un color azul, y los cuadros de luz de las tiendas que se proyectan en el suelo de la calle dan al ambiente un tono de melodrama popular. Las mujeres sentadas al borde de la acera visten blusas negras y delantales grises; charlotean largamente y gritan de vez en cuando a los muchachos que corren:
–¡Tú, Juanín, que te voy a zurrar!
La pequeña Mina es una taberna popular por lo sucia y lo mal frecuentada. Tiene un balcón interior que da sobre la tienda, cubierto con una bandera española, y en la pared hay un cuadro de una manola y una escena de Aida en una lata que hace años repartía Las Noticias para conseguir suscriptores. De un empujón sale violentamente de La pequeña Mina un borracho que cae de bruces en mitad de la calle. Lo ha empujado un cliente. Hay un revuelo.
–I ara torna-hi. Me caso... Borratxo!
El borracho hace esfuerzos por levantarse, pero no puede. Está el hombre deshecho y ha caído sobre un charco. Dice unas palabras incomprensibles, y la gente intenta levantarlo. Por fin, tras muchos esfuerzos logra poner el pie firme y se sienta en la acera, no dejando pasar a nadie, recostado en la pared, injuriando a Dios y al que le empujó. Pasa el Melindro, con sus ojos rasgados y su postura equívoca. Una trotera le dice, con la voz atiplada:
–¡Adiós, Manolo!
Un tipo con chaqueta blanca vende camarones y cangrejos. Hay unos vasos de vino negro sobre las mesas de las tabernas. Los obreros no se mueven de los bancos sucios y continúan moviendo los pies juntos en un balanceo desagradable. Se habla de francos, de agencias de contratación y de procedimientos para conseguir el pasaporte...
A veces en medio de toda aquella gente malcarada y malvestida pasa un señoritingo con el pelo muy pulcro y unos zapatos de caña llamativa. Habla misteriosamente a un grupo en lo hondo de una taberna y les explica la maravilla de un viaje de trabajo. Se les promete el oro y el moro, mientras la pianola de una taberna grande de la calle del Mediodía deja oír las notas del:
“Por el humo se sabe
dónde está el fuego...”.
Era a esta taberna donde hace ya muchos años venía el Noi del Sucre, entonces en plena espiritualidad anarquista, a emancipar meretrices y a repartir hojas revolucionarias. En esta taberna el Noi les daba a las prostitutas libros de “emancipación social”, que no entendían las desdichadas inconscientes, y reunía en grupos a los obreros sin trabajo, hablándoles del ideal futuro.
Una noche que Salvador Seguí y yo recorrimos esos barrios bajos, el que fue gran hombre y gran niño a la vez me decía mostrándome la taberna:
–Ves, ahí al lado de donde está la pianola, nos sentábamos unos cuantos camaradas y hacíamos acercar a seis o siete camaradas. Les dábamos de beber y las monedas que podían ganar ofreciendo su cuerpo a cualquier botarate. Les hablábamos del porvenir, del amor, de la vida honesta... Lo curioso es que estas desdichadas tenían un sentido anarquista de la vida, que en un momento de lucidez se daban cuenta de que eran unas desgraciadas, de que eran unas pobres bestias. Acaso por esto sentían un brío más profundo contra la sociedad burguesa. Recuerdo que una de ellas me dijo la frase más horrible que he oído en mi vida: “Mira, Noi. Yo tengo la sífilis, ¿sabes? No tienes idea de lo contenta que estoy cada vez que se me acerca un hombre y se acuesta conmigo porque lo dejo j... para toda la vida. Yo les tengo odio. Nos tratan como bestias y mi venganza es grande...”. El odio de esa mujer que había sido deshonrada por un amo de fábrica, burlada y escarnecida por los hombres, contra la sociedad era algo que no puede explicarse...
Esta tarde de domingo se oye un griterío ensordecedor:
–¡Mojama!
–¿Quién quiere cangrejitos?
–Esta semana trabajaremos.
–Ros, vine, que et faré allò!
–¡Te voy a dar dos tortas si no me arreglas ese asunto!
–¡Porque era negro, me maltrataba!
–¡Pos ahora nos quieren aumentar el alquiler!
–Y... ¿tú crees que no hay peligro?
–Oiga, ¿quiere usted comprarme un reloj en muy buenas condiciones?
–¡Tráeme una caña...!
–No m’agafes! No m’agafes!
Hay un rumoreo horrible y un hedor que espanta. El vino negro, el sudor, el perfume barato, la porquería... todo esto se junta, convirtiendo el ambiente en una cosa pestilente y dolorosa. En la esquina de la calle del Mediodía y de la calle del Cid, el Madriles y la Asturiana se pelean por celos. Y la Chavala, menudo y tonto, le cuenta a un nuevo cliente:
–A mí me deshonró un aragonés que trabajaba en la construcción de una carretera en la provincia de Zamora...
Un establecimiento serio
He aquí Villa Rosa, la taberna del padre Borrull. Su hijo rasguea la guitarra, y su hija retuerce su cuerpo en el escenario. Baila ella divinamente, y juega él las cuerdas de la guitarra con acierto. Ella es menuda, es regordeta y es morena; ríe para mostrarnos unos dientes capaces de morder hasta hacer sangre. Una noche le dije a un periodista austriaco que pasaba por Barcelona:
–Le voy a llevar a usted a un lugar pintoresco: ambiente español...
Eran las dos de la madrugada. El mulato de la puerta recogió los bastones y los sombreros. El padre Borrull* nos dio las buenas noches. Sólo había siete personas en todo el local. De las siete personas, tres eran gitanas, y las otras cuatro germanos que habían venido a Barcelona para asistir a la Exposición del Libro Alemán. Eran unos boches enormes como elefantes, rojos coma tomates y con unos pescuezos de caricatura anticlerical. Pocos momentos después entraron dos girls de aquellas que vinieron a la ciudad para trabajar en ¡Chófer, al Palace! y se habían quedado en Barcelona para demostrar que es muy difícil echar a un inglés del sitio que se empeñe en ocupar. Tras miss May y miss Olive siguieron tres francesas: Marcelle, rubia y gruesa; Denyse, rubia y encantadora; Margot, menuda y morena... Un momento después cruzaba la sala Luigi, el bailarín del Maxim’s, y un cónsul sudamericano... Yo estaba avergonzado.
–Realmente –me dijo el periodista austriaco–, esto tiene mucho ambiente español.
Se bebe mucho vino, se aplaude mucho, pero no se toleran las juergas. En cuanto llega un borracho, los mozos, los dependientes, el propio padre Borrull, con la cabeza gacha, una mano en el bolsillo del pantalón y la mirada como muerta, no pierden de vista al que pueda alterar el orden en la taberna castiza. Porque, eso sí, aquella tienda de vino y de cante jondo es un establecimiento serio...
En Villa Rosa hay una gitana que nació en Rusia, delgada como un palillo y negra como un carbón, y hay otra gitana que lleva en el alma la tragedia de ser madre de un niño que no tiene padre porque las balas del sindicalismo le cruzaron la cabeza en la calle del Conde del Asalto.
La organización comercial de un prostíbulo
Seguimos la calle del Arco del Teatro. Casi enfrente de Villa Rosa, el señor Ugarte tiene puesta una mancebía “con todos los adelantos modernos”. El señor Ugarte, dice él que es hijo de un gobernador civil del antiguo régimen. Su casa se llama Madame Petit. Las huéspedas pasean casi desnudas por el café establecido en el primer piso.
El señor Ugarte es un cliente de la casa Roneo o de cualquier otra casa que venda muebles y coloque “organizaciones comerciales”. Su máquina de escribir para la correspondencia; su libro de caja; su sección de cambios para los marinos o los viajeros que llegan al puerto de noche y no saben dónde cambiar la moneda extranjera que llevan encima...
La casa del señor Ugarte es, también, una casa seria. Lo prueban los cartelitos que adornan las paredes: “Sed breves. Nuestros minutos son tan preciosos como los vuestros”, “Una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa”, “Antes de ocupar una habitación exponga lo que desea”, etcétera. Cada sección tiene su ventanilla, y la caja está instalada en un despachito confortable como el de cualquier casa de banca de las Ramblas. La cajera marca el trabajo de las pupilas y da tickets como en El Siglo.
El señor Ugarte es un hombre muy amable y un poco cargado de espaldas. Cuando hay en su casa alguna persona de calidad le hace pasar a su domicilio particular. Enseña el despacho, el dormitorio, el comedor, la clínica médica que tiene instalada para uso de los clientes y algunas habitaciones reservadas de lujo extraordinario. Además enseña dos retratos: uno, el de su madre encinta, y el otro, el de su padre que cubre el pecho con una banda.
–Está todo montado a la moderna –dice–. Esto es un negocio como cualquier otro. Yo tengo este y procuro que mi clientela salga de la casa contenta y satisfecha de haber entrado en ella. Ellas tienen sus cajas de ahorros, y hay chica que saldrá de aquí pudiendo poner un estanco y continuar ganándose la vida honestamente. Si quieren ustedes ver cuadros... Tengo una admirable troupe que hace revistas con efectos de luz. Tengo una clínica y cuartos de baño...
En el café un camarero baila con una lupanaria gruesa, con ojos de carnero que agoniza. Un trío musical alegra la concurrencia. Tras unas rejas que se ven, hay unos palcos, y en esos palcos, algunas damas de la aristocracia barcelonesa –Conchita, la hija de la señora..., y María, y Luisa, y Petra– acompañadas de algunos pollos bien, han presenciado el espectáculo bajo y repugnante.
Un marinero acaricia a una huéspeda. Esta le da un golpe y exclama:
–¡Oye, el aprovechen a las mujeres honrás, aquí no!
Dejamos al señor Ugarte y salimos a la calle. Sobre las piedras hay montones de basura. A veces estos montones de basura se confunden con los cuerpos acurrucados de los que duermen por las calles.
La comida de Santa Madrona
Ya estamos delante de Casa Coll, de El Baturrico. Esta es la tienda que ha hecho largamente rico a su dueño vendiendo sólo judías cocidas. Ante la puerta se oye decir una y otra vez:
–Deu de seques amb suc! Deu de seques amb suc!
Hay unas bandejas con bacalao; con carne que no se sabe de qué animal es, metida en una salsa roja y unas hojas de laurel. Allí comen nuestros ladrones y las pobres familias que viven en las casas infectas de Santa Madrona. Se suceden las tabernas que presentan a la vista de los transeúntes y a la voracidad de las moscas y de los piojos el bacallà a la llauna, las mongetes cuites... En este trozo hay un principal, que no está declarado como una casa de dormir y en el cual se celebran misteriosos rendez-vous entre muchachos y viejos. Suelen ser los muchachos limpiabotas guapos, con el pelo negro y luciente, y los viejos, gentes absurdas que toman el sol por las mañanas en la plaza Real. Tras la persiana tirada, el vicio se presenta como una llaga...
La Mina. Juan, el sereno
Llegamos a La Mina. Antes de ser taberna La Mina fue la primera fábrica de velas de España. Se la llamaba Can Rocamora. Un francés expuso la idea de aprovechar el sebo, y un Rocamora la explotó. La Mina es la gran taberna del barrio chino. Porque el Distrito Quinto, como Nueva York, como Buenos Aires, como Moscú, tiene su barrio chino. En la puerta, Juan, el sereno, lía un cigarrillo. Viste un traje azul con bocamangas y cuello rojo y lleva bajo la chaqueta un bit de bou que es el azote de los chorizos. El día que hay razzia para llenar quincenas, los pilluelos huyen ante el temor de recibir el latigazo del sereno; corren despavoridos por la calle del Cid, para adentrarse en el patio de La Mina, cruzar la taberna y salvarse en la calle del Arco del Teatro; pero el amo de la taberna prefiere estar bien con el orden y cierra la taberna para que no haya paso y la caza pueda ser completa. Esos valientes de mesa de bar, que para vender paquetes de colillas, como si fuese tabaco de contrabando, visten una chaqueta blanca, de criado de barco, y calzan zapatillas o alpargatas negras, saben algo de lo que es el arañazo del látigo del sereno Juan. Su autoridad es enorme en todo el barrio, y le temen y le respetan. La mirada de Juan, el sereno, termina con todas las broncas y todos los escandalazos. Juan está en la puerta de La Mina liando un cigarrillo y dentro, pacífica y honradamente, unos obreros del muelle, con las manos sucias, la cara tiznada y el sombrero puesto, juegan al burro arrastrado con unos chulos y unos mantenidos. Cruzamos la taberna que tiene dos salidas: la que da a la calle del Arco del Teatro y la que pasa al patio de La Mina, en donde están establecidas dos casas de dormir. La mesa del burro está metida en un cuarto que tiene un tabique de madera dispuesto a recibir los cristales. No los hay. Por un boquete el Xato Pintó mira cómo juegan al burro. El Xato Pintó es el artista del distrito. Se gana la vida haciendo carteles, letreros y... tatuajes. El Xato Pintó es bajo, grueso, tiene un bigote pequeño y recortado; los pelos parecen clavos. Tiene una sonrisa de Gavroche de 35 años.
Me lo presentan. Nos sentamos ante la mesa de un rincón y le invito a tomar lo que quiera. Pide una sibeca. Apura un vaso de cerveza y se limpia con el labio inferior la espuma blanca que le ha quedado en el bigote. Pocos momentos después, Xato Pintó nos cuenta su vida...
Historia del Xato Pintó
–Yo nací en la calle de Ramalleras –nos dice el artista de los tatuajes–. Soy hijo del torno. Yo nací en la calle de Ramalleras y no sé ni quién es mi padre, ni quién es mi madre, ni lo sabré nunca. Dieciocho años estuve entre las paredes de la calle de Ramalleras y del hospicio. Pasé luego de voluntario al ejército, en donde llegué a cabo y de donde me marché para entrar de dependiente en una casa de comercio de la plaza de Palacio. Pero me cansé. Yo quería correr mundo y eché por la carretera camino de Marsella. En el puerto de Marsella me conocían y me llamaban l’Espagne. Iba a pedir trabajo al muelle, y cuando lo había me gritaban: Eh, l’Espagne a travailler!. Pero yo estaba harto de trabajar en el muelle de Marsella. Para eso no tenía que haberme movido de Barcelona. Un día, llegó un barco alemán al puerto. Esto ocurría pocos meses antes de la guerra. De polisson me metí en la bodega del barco y al cabo de cuatro días de navegación me presenté al capitán. Yo sólo hablaba español, y el capitán del barco no hablaba ni francés. En cuanto me vio me dio una patada en el estómago que me echó a rodar por los suelos. Supuso que yo era un francés. Después hicieron conmigo lo que hacen en todos los barcos cuando encuentran a un viajero gratuito como yo: enviarle a la cocina para que coma, porque comprenden que en algunos días no habrá probado bocado, y hacerle pelar patatas o trabajar limpiando el barco. Cuando llegamos a Tánger me dejaron ahí. Pasé algunos años de mi vida en Argelia, en donde me aficioné al dibujo y en donde aprendí el tatuaje artístico. En Argelia me llamaban el artista. Me educó un moro. Es una cosa muy fácil: con un lápiz-tinta dibuja usted sobre la carne lo que quiere y después lo va pinchando con un mango hecho con dos o tres alfileres. Se queda grabado para toda la vida. De Argelia pasé de nuevo a Marsella, viajando de polisson también, y en cuanto llegué a Marsella me dirigí en otro barco al puerto de Génova. Llegué a Génova, y me metieron en la cárcel. No hay en el mundo cárceles peores que las de Italia. ¡Qué manera de comer y qué manera de tratar a los presos! Las palizas son brutales. No sé ahora cómo será, pero ¡cuando yo estuve...! No quiero ni pensarlo. Rodé de cárcel en cárcel hasta que el cónsul de España en Roma me envió a España: Y aquí me tiene usted. Me gano la vida haciendo carteles para las tiendas, pintando cocinas y cuartos y, sobre todo, haciendo tatuajes. Lo he puesto de moda. No hay marino, prostituta o invertido que no quiera llevar en el brazo un dibujo o un nombre. Hay marino que lleva todo el cuerpo lleno de tatuajes. Yo me he hecho algunos que me sirven de muestrario. Pero si yo no tuviera necesidad de ello para ganarme la vida, no me los hubiera hecho. Los invertidos (Xato Pintó dice otra palabra más cruda y más contundente) quieren todos que se les dibuje un corazón; las prostitutas, un dibujo sicalíptico, y los marinos, el retrato del rey de Inglaterra y de su mujer o de una sirena. Pero desde hace algún tiempo hago tatuajes a gente distinguida. El otro día, un extranjero me trajo a su mujer para que le pusiera en el cuerpo, debajo de los senos, su nombre, y después de haber visto mi obra de arte quiso que le pusiera el nombre de su mujer en un brazo. Me pagó bien. No hace mucho le pinté en el corazón a un sindicalista un dibujo fúnebre: representaba una tumba, una cruz y un marino llorando sobre ella. Era una magnífica obra de arte.
Xato Pintó se ha bebido toda la sibeca y se marcha otra vez a ver cómo juegan al burro.
Una noche en una casa de dormir
Cuando ha terminado el Xato Pintó su charla, le dejamos y salimos al patio de La Mina, la puerta del barrio chino. Ya estamos en el famoso patio que se llena de mendigos al anochecer.
... Son las siete de la tarde y me he vestido con un traje de mecánico que me ha prestado un electricista. Entro en la casa de dormir que antes fue albergue municipal. Me acerco al registro. El registro es un libro mayor colocado sobre una mesa rústica, detrás del cual está un muchacho menudo y rubio vestido con una camiseta sucia y un pantalón de pana.
–Quiero una cama.
–¿Cómo se llama usted? –pregunta.
–¿Yo? Pedro Sánchez Ramírez.
–¿De dónde es usted?
–De Murcia –contesto.
–¿Cuántos años tiene?
–Veinte.
–¿Qué oficio?
–Mecánico.
–Son sesenta céntimos...
–¿Me quiere usted dar un cartón...?
Pago los sesenta céntimos y me dan un ticket que me sirve para entrar cuando quiera ir a dormir. Son las siete de la tarde y volveré a las once... Entro a esa hora, entrego al del registro el pedazo de cartón que me dieron sucio y negro y paso a ocupar mi cama: la 52. En la puerta del establecimiento dice: “Casa de dormir. Bonitos salones”. Letras negras sobre un fondo recién enjalbegado. Las paredes del albergue son blancas y bastante limpias. La sala es enorme. Yo no tengo un sentido proporcional de las cosas. Me pasa lo mismo para medir una distancia que para tributar un elogio. A veces lleno de elogios que no merece a una persona, nada más que porque me ha sido simpática. Otras ataco a un enemigo cualquiera sañuda e injustamente. No sé, pues, si la sala tiene cincuenta metros o veinticinco. Sólo sé que es enorme y que tiene capacidad para ciento cuarenta y cuatro camas. Esta sala, la casa entera, fue, hace algunos años, una fábrica de hilados. El municipio la convirtió en un albergue municipal. Les fue mal el negocio, y ahora el dueño se saca limpios de todo gravamen unos dieciocho o veinte duros diarios. Para toda esta gran sala sólo hay una bombilla eléctrica de cinco bujías. La obscuridad domina más que la luz. A mí me ha tocado estar junto a una enorme columna de piedra. Las camas son de lo más sencillo que existe. Un camastro, sin respaldo; una colchoneta de paja o de hojas de panoja, una sábana interior, una manta roja y otra sábana. En verano la manta roja desaparece. No se permite fumar. Ya lo dice un cartel: “El que fume irá a la calle”. Más contundente no puede ser. Entro procurando que no se note mi ignorancia en las maneras y mi repugnancia. Cuando entré, mi sensibilidad quedó en la puerta. Junto a mí, a un metro de distancia, duerme completamente desnudo, con las reliquias del sexo al aire, con unos pies tan negros que no se sabe, en la semiobscuridad en que me hallo y sin llevar las gafas, si es que está sucio o no se ha sacado aún los calcetines. Tiene una cara feroz y unos bigotes puntiagudos; duerme con las piernas abiertas y las manos estiradas como Cristo en la cruz. Al otro lado se está desnudando un obrero del muelle. Este hombre levanta la colchoneta y pone doblado cuidadosamente el pantalón, la americana y el sombrero. Como aquí no hay perchas –pero hay ladrones–, esconde las ropas y todo el petate debajo de la colchoneta, teniendo cuidado que los zapatos queden a la altura de la cabeza, para que sirvan de almohada. Aquel obrero se queda en calzoncillos y camiseta. Se echa de bruces y duerme. Yo no me desnudo. Ni me saco la gorra ni las alpargatas. Me tumbo nada más. Supongo que las pulgas y los piojos deben brincar de una cama a otra con la misma elegancia que los poetas mediocres dicen que va la mariposa de flor en flor... No duermo: observo. Ha entrado un borracho que saluda reverenciosamente a todos los durmientes:
–Ja veurà, ja veurà. A mi en Vendrell no m’agrada –dice al dependiente que le acompaña a dormir–. Jo ho faig millor: “Sola en la vida, soltera y sola en la vida...” –canta con una voz ronca y resquebrajada...
–Au, a dormir. I no cridi, perquè sinó el treurem... –le dice el dependiente.
–¿A dormir? Bueno, bueno.
Se sienta en la cama y se deja caer en ella. Queda panza arriba, y ríe. Luego eructa dos o tres veces y aplaude. El cliente de al lado le dice:
–Mec...! Vols callar? Deixa’ns dormir!... Mec...! No sé per què t’han deixat entrar.
–A mi m’han deixat entrar per què puc... Saps...?
Callan los dos compinches. Pasa un pobre cojo, con muletas; llega a la cama. Se sienta en ella y deja a un lado las maderas ortopédicas; se saca la chaqueta y se rasca debajo de los sobacos con verdadera fruición... Empiezo a rascarme también. Y desde este momento hasta dentro de unas horas siento como si las pulgas y los piojos se pasearan libremente entre mis ropas y por mi cuerpo. Un viejo empieza a escupir a su alrededor. Es una cosa repugnante. Han entrado dos otros borrachos más; han cruzado unos chorizos vulgares, y cerca de las dos de la madrugada, dos invertidos. Antes de despedirse se han dado un beso brutal y ruidoso en la boca.
–¡Adiós, Ramona!
–¡Que descanses, Raquel!
... A las ocho de la mañana el dependiente se ha puesto un pito en la boca, y ha salido vibrante y enérgico el aviso. Silba repetidamente y los clientes de la casa se despiertan y se dirigen a los lavabos... Aquello es un jazz-band repugnante. Se escupe, se suenan, se gritan, se insultan... El dependiente pasa revista, y a los que no despertaron les sacude violentamente. Si quieren continuar durmiendo tienen que volver a pagar. El borracho de las canciones y los invertidos pagan de nuevo sus sesenta céntimos.