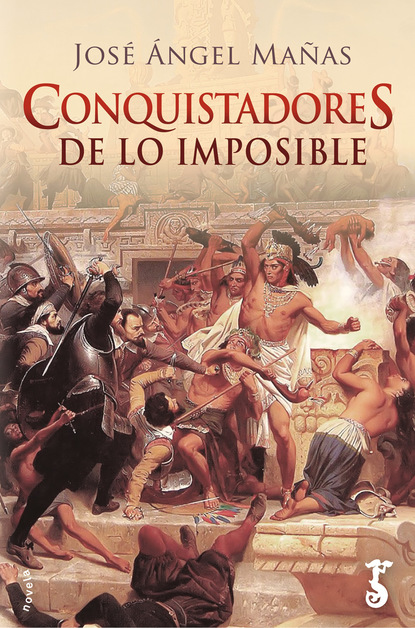- -
- 100%
- +
—¡Que sepa de mi enojo ese indio! Mejor. Que le digan que o abre el mercado mañana mismo o que se atenga a las consecuencias. Díselo, Marina.
7
La Malinche volvió al rato: Moctezuma enviaba a decir que le resultaba imposible cumplir los deseos de Cortés, dado que su condición de prisionero le impedía desde hacía meses abandonar el palacio.
Si se quería reanudar la actividad del mercado, lo que correspondía era liberar a alguno de los caciques prisioneros, que saliera a hablar con el pueblo y se encargase de ello.
—Está ofendido y no conseguirás nada de él en esas condiciones.
A aquellos caciques los habían apresado en su día como represalia por lo sucedido en Veracruz junto con los jefes responsables, a quienes Moctezuma mandó traer a su presencia y a quienes se quemó en público, a modo de advertencia. La medida había producido el efecto contrario y había preparado la ciudad para la rebelión.
Tras considerar las palabras de su capitán, Cortés ordenó liberar a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma y en tiempos señor de Iztapalapa.
Resultó ser un tremendo error: en cuanto el prisionero salió de Tenochtitlán, no tardó ni una hora en aparecer un soldado mal herido. Venía a la carrera de Tacuba, uno de los pueblos de la laguna donde se guardaban las indias que Moctezuma había entregado en su día a los españoles, entre ellas sus hijas.
—¡Está Tacuba llena de hombre en pie de guerra! ¡Vienen por la calzada gritando contra nosotros!
—¿Y la hija de Moctezuma? ¿Y el resto de las mujeres?
Al soldado le temblaba la voz.
—Me las quitaron. A todas… Me dieron heridas. Me tenían ya asido para meterme en una canoa, cuando logré soltarme…
Frente a su vida, las hijas de Moctezuma parecían poca cosa.
La Malinche no dijo nada, pero su mirada lo decía todo…
Cortés se volvió al capitán más cercano.
—Ve tú, Ordaz, con cuatrocientos soldados a Tacuba. Llévate ballesteros y escopeteros. Y procura pacificarlos sin guerrear lo más rápidamente posible.
Ordaz, que era tartaja y más de letras que de palabras, asintió en silencio. Salió de la estancia. Ya se levantaban voces por el edificio. Muchos recién llegados que contaban con descansar y se echaban en sus lechos tuvieron que prepararse para la lucha.
Ordaz salió a la calle con sus soldados.
Al traspasar la puerta vio que por la calzada de Tacuba llegaban centenares de tenochcas, lanza en ristre. En ese momento sonó, desde lo alto del Templo Mayor, el tambor del gran cu, con su tañido grave y fúnebre.
8
Había muchos guerreros en las azoteas y avanzando por las calzadas al son de las trompetillas y los tambores de guerra, y no tardaron en cargar contra los barbudos que salían.
En esa primera arremetida, ocho soldados fueron muertos.
—¡Santiago, Santiago! ¡Aguantad, que ahora llegan a rescatarnos! ¡Volvemos al cuartel de manera ordenada, señores!
Otro soldado cayó atravesado por una flecha en la cara.
Mientras los españoles volvían a entrar en el patio, donde ya se les abrían las gruesas puertas, se vio que llegaban más escuadrones por la calzada de Tacuba.
Muchos irrumpían también en el centro ceremonial. Los papas, saliendo no se sabía de dónde, subían a los adoratorios. Las calles de Tenochtitlán rebosaban de guerreros enardecidos que se animaban unos a otros, entre gritos y golpes en el pecho. Eran tantos y estaban por doquier y todos pintados de guerra, que algunos de los hombres de Narváez, menos curtidos que los de Cortés, lividecieron bajo sus barbas.
—Vamos a morir…
Uno miraba fascinado a la muchedumbre que se les echaba encima.
Se organizaron en el patio, mientras llovían las primeras lanzas y flechas. Los que podían se protegían con sus rodelas. Los arcabuceros y ballesteros aprovecharon que las puertas seguían abiertas para disparar. Dado lo compacto de la multitud, todos los disparos dieron en el blanco. Pero los atacantes eran tantos que apenas se notó.
A trancas y barrancas, los de Ordaz acabaron entrando. Las puertas se cerraron. Se distribuyeron por el interior del edificio y la azotea. Allí había un falconete que, antes de que los accesos se hubieran clausurado del todo, disparó con gran estruendo, haciendo pleno impacto en la muchedumbre. Pero tampoco se dispersó nadie.
—¡Son demasiados! —exclamó Alvarado, ya al frente de sus hombres en lo alto del muro. Aquella era la guerra que llevaba días librando. Tenía los ojos desencajados—. ¡¿Veis a lo que me refería?! —dijo, viendo a Cortés a su lado—. Llevamos jornadas soportando ataques como este. Ya no tienen miedo de enfrentarse a nosotros.
»Yo creía que se habían dispersado, pero sencillamente han querido esperar a que vosotros entrarais en palacio. Dicen que se ha puesto al frente Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma al que liberasteis, capitán —añadió, consciente de señalar el error—. Lo acaban de elegir su sucesor a toda prisa.
Fuera se oían los insultos que les lanzaban los tenochcas, provocándolos. Los mexicas les gritaban en náhuatl que eran como mujeres. Les agradecían haber liberado a Cuitláhuac.
A Cortés el desánimo se le reflejó el rostro. Sentía, por primera vez, que la situación lo superaba…
Pero se sobrepuso y empezó a dar órdenes. Gritó a Juan Velázquez y a los hombres que tenía más cerca que protegieran con barricadas los huecos en las fachadas.
Mientras tanto, fuera seguían los insultos.
Las antorchas volaban por encima de los muros y caían en el patio.
—¡Nos quieren quemar vivos! —gritó Andrés de Duero.
—¡Dios está de nuestra parte! ¡Empieza a llover!
Y era cierto: empezaba a llover, y con fuerza.
—¡Cargad y disparad a quienes se encaramen por los muros!
9
Durante horas, los escuadrones de tenochcas intentaron incendiar el palacio y quemar a unos teules que, por suerte para ellos, estaban bien atrincherados. Los arcabuceros disparaban por encima de los muros a los intrépidos que se encaramaban. Sus cuerpos caían las más veces fuera, algunas dentro.
Los atacantes empezaron a cansarse y los españoles respiraron. Para entonces el patio tenía la mitad de las losas destrozadas o levantadas de tanta pedrea. Se veían centenares de flechas y lanzas y cadáveres que se retiraban cuando era posible, para amontonarlos en el jardín o dentro. Al anochecer, los sitiados aprovecharon para curar a los heridos y reforzar puertas. Procuraban evitar, cuando salían a un espacio abierto, los proyectiles que llovían desde las azoteas vecinas.
Por fin, Cortés decidió hacer una salida. La idea era abrirse paso con un par de tiros, escopetas y ballestas. Sin embargo, los mexicas eran tantos que al cabo de pocos metros tuvieron que dar la vuelta y retroceder.
—¡Es inútil! —se lamentó Cristóbal de Olid, sudoroso, la coraza cubierta de sangre—. Les matamos treinta o cuarenta en cada arremetida, pero no se apartan. Están como poseídos. Son avispas enfurecidas.
Los tenochcas, enardecidos por el tambor del gran cu, que tañía con fuerza, y por los gritos de sus capitanes, estaban dispuestos a vencer o morir. Querían librarse de una vez por todas de los invasores que habían profanado sus ídolos, aprisionado a Moctezuma y colocado una cruz en lo alto del Templo Mayor.
En el debate que mantuvieron Cortés y sus capitanes, todos concluyeron que lo más eficaz sería incendiar Tenochtitlán.
Lo intentaron esa misma tarde, aprovechando que cesaba la lluvia. Por desgracia para ellos, las casas estaban separadas por anchos canales de trazado ortogonal y el fuego no se propagaba. Para pasar de un bloque de edificios a otro había que cruzar por encima del agua a través de un puente levadizo de madera, y cada vez que lo intentaban les caía una lluvia de flechazos desde las casas vecinas.
—Yo, que he combatido en las guerras de Italia, os puedo decir que como luchan estos salvajes no he visto luchar a nadie… Ni a franceses ni a italianos, ni siquiera a los turcos —dijo uno de los capitanes de Narváez.
Como en el patio seguía la lluvia de flechas, Cortés ordenó atrincherarse dentro del palacio. Hubo gritos jubilosos de los miles de mexicas que los rodeaban. Los tambores y trompetillas redoblaron.
10
Dos larguísimos días se mantuvo el asedio y la lluvia. Durante ese tiempo los españoles construyeron en el patio unas torres que protegieran cada cual a veinticinco hombres, con huecos y troneras para tiros, arcabuces y las ballestas. El plan era servirse de ellas y de varios hombres a caballo para hacer arremetidas y librar el camino.
—¡Venid, que os vamos a sacrificar a Huitzilopochtli! ¡Os vamos a arrancar los corazones y ofrecérselos con vuestros vicios a nuestros dioses! —gritaban desde fuera voces a las que ya apenas prestaban atención—. ¡Hace dos días que no echamos de comer a los ocelotes, para que tengan hambre cuando les arrojemos vuestros despojos!
También deseaban que les devolvieran a Moctezuma. Si lo hacían, prometían que les respetarían la vida. Pero eso no engañaba a los capitanes. «Nos quieren ver muertos a todos. Nos matarán aunque entreguemos al Moctezuma. No os hagáis ilusiones», dijo Alvarado a un grupo de hombres que dudaba.
Cortés supervisó la construcción de las torres y los carpinteros se afanaban en el patio con materiales extraídos del mobiliario de palacio y los árboles del jardín. Poco a poco iban creciendo los ingenios mientras los hombres se relevaban en la vigilancia y por la noche dormían en turnos de dos horas.
Pronto se dieron cuenta de que los mexicas habían convertido el cercano templo de Yopico en un puesto de mando estratégico desde donde Cuitláhuac y sus jefes podían vigilarlos y dirigir los ataques contra su palacio. Al amanecer del tercer día, decidieron salir con las torres, bien pertrechados de tiros y arcabuces para destruir el puesto de mando en lo alto del templo.
Esa jornada llovía como nunca.
—Es como si Dios hubiera abierto las compuertas del cielo —dijo alguien.
11
Al abrirse las puertas de palacio y dar los de a caballo la primera arremetida mientras se lanzaban ballestazos y arcabuzazos desde el interior de las torres de madera, los mexicas vacilaron y los dejaron avanzar unos metros. Pero cuando volvió a sonar con renovada potencia el tambor del gran cu, a sus espaldas, hubo gran griterío y todos atacaron a los ingenios.
Entre disparo y disparo, los de a caballo insistieron en sus arremetidas. Los mexicas los hostigaban desde las azoteas y desde las barricadas de la calle. Cuando veían a un caballo herido, esperaban hasta que resbalase y los mataban a lanzazos y mazazos.
—Ya nos conocen —murmuró Alvarado.
El avance era penoso. Cuando por fin llegaron a la explanada cerca del Templo Mayor, allí la progresión resultó más sencilla porque los indios cedían y preferían esperarlos en las azoteas cercanas para atacarlos desde arriba. Aquello les permitió alcanzar el templo donde, abandonando las torres al pie de las escalinatas, empezaron a subir por las gradas.
Los hombres de Cuitláhuac embestían sin orden ni concierto y resultaba fácil defenderse desde las gradas superiores. Pero por lo mismo también se hacía difícil atacar los escalones de esa zona elevada. Además, los caballos se resbalaban en las baldosas, pulidas y mojadas por la lluvia, y como los de las gradas altas les cerraban el paso, no conseguían subir los tiros; resultó muy difícil alcanzar lo alto del cu, aunque por fin, dejando por las escalinatas un reguero de sangre y muerte, lo lograron.
Durante todo el ataque, Cortés se mantuvo al frente de los barbudos y era cosa de verle cubierto de sangre, subir por las escalinatas, pasando por encima de los muertos, para llegar donde habían colocado la cruz en su día, en un rincón del adoratorio ocupado ahora por una estatua de Nipe Tótem, el dios desollado, y ayudar a colocar otra nueva en medio del vocerío de la batalla.
Los tlaxcaltecas, que odiaban a los mexicas por los muchos de su raza que habían sacrificado a sus dioses, prendieron fuego a las imágenes de Huitzilopochtli y Tezcaputa en el interior del templo. «¡Estos son vuestros ídolos mentirosos! ¡Vedlos arder!», exclamó Sandoval. ¡Qué hermosas eran las rojizas lenguas que lamían las imágenes! Y se agachó para volcar un brasero, ayudado por varios hombres.
Un indio de Zempoala destrozó con su macana la piel de serpiente del mayor de los tambores.
Tocó volver a bajar, con los mexicas hostigándolos ya según pasaban de nuevo junto al templo circular de Quetzalcóatl y la cancha de pelota. Pese a todo, lograron cruzar las calles y regresar al palacio de Axayácatl, ya sin torres ni caballos, dejando atrás una veintena de muertos y una multitud de heridos.
—Pero más muertos les hemos hecho a ellos —dijo Cortés, según cerraban las maltrechas puertas del palacio.
12
Los sitiadores habían aprovechado la salida de los españoles para, con troncos de árbol, abrir brechas en algunos muros que se venían abajo, con su cal y canto desmoronándose y dejando el aire lleno de un polvo espeso e irrespirable.
—¡Hay que cerrar los boquetes cuanto antes! —dijo Sandoval.
Una parte de los hombres descansó lo que quedaba de noche y los demás la pasaron cavando tumbas para los muertos en los jardines del palacio y taponando con piedra los agujeros en las paredes del muro exterior.
La suerte quiso que los mexicas no atacasen esa noche. Hasta que asomó el sol no empezaron a oírse otra vez los tambores y las trompetillas. Los braseros en lo alto de los cúes estaban de nuevo encendidos.
Los papas los observaban desde la parte delantera de los adoratorios.
—Saben que cada vez somos menos. Están dispuestos a acabar de una vez por todas con nosotros. ¿Qué hacemos, capitán? —dijo Alvarado, que desde el pretil de la azotea veía cómo los cercaban por doquier.
A todo esto, los hombres de Narváez estaban al borde de la insubordinación, y Cortés, al cabo, salió de su ensimismamiento y ordenó ir a buscar a Moctezuma.
—Que se dirija a su pueblo. Que se asome a la azotea y les diga que cesen la guerra y nos iremos. Todavía es su emperador. Le harán caso.
Pero Moctezuma permanecía con los suyos en sus aposentos y, enfurecido contra Cortés, se negaba a colaborar. A más de ello, le hizo entender a Marina que no deseaba escuchar ninguna de las falsas promesas de Malinche.
—No, no y no.
La negativa era categórica.
Por suerte, un poco de persuasión y otro poco de amenazas (la especialidad de Cortés) consiguieron hacerle cambiar de parecer. Las buenas palabras las puso el padre Olmedo, que era quien hablaba con Moctezuma sobre cuestiones de fe, y las amenazas, concernientes a toda su familia, se las repartieron entre Cristóbal de Olid y la Malinche.
El resultado fue que al llegar la mañana un Moctezuma hosco y resignado, revestido con las insignias imperiales y el fantástico penacho con el que le vieron por primera vez (¡cómo había cambiado su consideración del personaje desde entonces!), subió con paso lento los escalones que conducían a la azotea. Había escampado y lo acompañaban Cortés y un pelotón de rodeleros.
Al ver a su antiguo señor en la azotea, se hizo el silencio entre la multitud. Era ya de día. La quietud se extendió de edificio en edificio. Los tambores de guerra cesaron.
Consciente de su dignidad, Moctezuma se encaró con el sol, que asomaba a lo lejos por detrás de los grandes templos del centro ceremonial. Lo rodeaban varios caciques y criados que le cubrían con un pequeño palio, para protegerlo de la lluvia.
Sobre el cielo de Tenochtitlán permanecían vestigios del humo negro del incendio del gran cu. Desde lo alto de las pirámides, observaban los papas.
Poco a poco las terrazas de otros edificios y las calles entre ellos se iban llenando de guerreros adornados con pinturas que aguardaban expectantes las palabras del tlatoani.
Moctezuma aspiró el aire de la mañana con fuerza.
Con voz clara y potente gritó a los hombres que se acercaban con sus macanas y lanzas:
—¡Escuchadme, pueblo de Tenochtitlán, y llevad mis palabras a mi hermano Cuitláhuac! ¡No estoy preso! ¡Durante todos estos meses he permanecido con los teules, en espera de que construyeran sus casas flotantes para regresar a su país!
13
—¡Vivo entre ellos por mi voluntad y puedo dejar el palacio de mi padre Axayácatl e irme con vosotros cuando me plazca! ¡Cesad el combate, que ninguna razón tenéis para luchar, cuando los teules prometen abandonar Tenochtitlán! ¡Con ello quedaremos todos satisfechos! ¡Dejad la guerra, hijos míos, y Malinche y Tonatiuh abandonarán nuestra ciudad y nuestra tierra, tal y como esperáis!
Entre quienes se aproximaban a los pies del palacio, los caciques ordenaban a los hombres callar. La lluvia de piedras había cesado. Mientras Moctezuma alzaba la voz, un puñado de jefes en la azotea más cercana hablaba entre sí en susurros.
Por fin, cuatro hombres principales salieron de detrás de una de las barricadas.
Se destacaron delante de los escuadrones en la calle, se acercaron a los muros de palacio y uno, un guerrero que les era familiar, empezó a hablar.
—¡Oh, nuestro gran señor, cómo nos pesa todo vuestro mal y el daño que se ha hecho a tus hijos y parientes! ¡Pero sabe que los mexicas ya han levantado a tu hermano Cuitláhuac por tlatoani! ¡Tus palabras no aprovechan para que cese esta guerra!
»¡Huitzilopochtli ha hablado y dice que no les dejará salir a ninguno con vida! ¡Dile a Malinche que todos los teules van a morir! ¡Demasiado tiempo les hemos permitido vivir en paz entre nosotros! ¡Sus pecados son grandes!
Cortés, junto a Moctezuma, se volvió hacia Marina.
—¿Quién es?
—Cuitláhuac, señor de Iztapalapa… Vos mismo lo liberasteis.
A Cortés se le torció el gesto. Aquel hombre formaba parte de los principales a los que había encadenado cuando se supo del descalabro de Veracruz. Pensar que lo había tenido en sus manos, cargado de grillos, le hizo sentirse irritado consigo mismo.
Era de los que más inquina había demostrado hacia los españoles. Siempre silencioso. Negándose a hablar con ellos. En un tlatocán mantenido por Moctezuma nada más saber del desembarco de los españoles, Cuitláhuac fue el único en oponerse a quienes querían recibir en paz a los teules: «Mi parecer es, gran señor, que no metas en casa a quien de ella quiere echarte».
Cortés había mandado liberarlo. Siendo hermanos, pensaba que el mantener a Moctezuma prisionero lo contendría. Sin embargo, había subestimado su ira y sus capitanes le reprochaban su error.
—Dile que cese la guerra.
Marina alzó la voz al traducirlo.
Con su timbre agudo, lanzó sus palabras. La respuesta fue inmediata.
—¡No es posible!
A Cuitláhuac se le notaba, en la cara pintada, la satisfacción. Tenía los ojos encendidos por el odio. Era un hombre más fuerte que Moctezuma, decidido y consciente de que llegaba su momento.
—¡Hemos prometido a nuestros dioses no dejar de guerrear hasta que todos los teules estén muertos! ¡Por eso rogamos cada día a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca que guarde a mi hermano Moctezuma libre y sano, y nos perdone!
De pronto apareció otro hombre que alguien dijo era Cuauhtémoc, un joven de veintipocos años, sobrino de Moctezuma, bien proporcionado y de tez algo más clara, que según las complicadas normas de sucesión mexica estaba llamado a ser su heredero. Para hacerse ver bien de los suyos, se destacó de entre un grupo y, antes de que Moctezuma hablase de nuevo, gritó con rabia:
—¡Calla, bellaco afeminado, nacido para tejer y no para ser tlatoani! ¡No nos engañas, Moctezuma! ¡Esos perros barbados que tanto amas te tienen preso desde hace demasiado, y tú eres un guajolote que ni siquiera intentas liberarte! ¡Hablar como hablas solo es posible si yacen contigo y te tienen por su manceba!
Tendió su arco y, aunque su flecha no le alcanzó, otras la siguieron y las piedras se sucedieron de tal manera que mientras los principales tenochcas se retiraban, de entre sus filas surgió una nueva catarata de proyectiles.
Los españoles cubrieron a Moctezuma con sus rodelas, pero no con la suficiente presteza: le golpearon tres piedras y una en la cabeza hizo que el penacho cayese al suelo.
14
—¡Ponedlo a resguardo!
Los barbudos arrastraron al tlatoani hacia el interior. Un sirviente que intentaba coger el penacho a punto estuvo de morir.
Cortés se abrió paso entre el grupo que protegía a Moctezuma…
El tlatoani tenía el cráneo ensangrentado, la piel amoratada y abultada allí donde le había golpeado la piedra.
—¿Es grave?
Impresionaba verlo sin penacho, con el cuero cabelludo lleno de sangre, conmocionado por el golpe. Había perdido toda su dignidad y ahora era un hombre agotado y humillado, que intentaba ponerse en pie rechazando su ayuda. Lo acompañaron sus caciques de vuelta a su aposento.
—Está más que enfermo —dijo Cristóbal de Olid—. Le han matado su orgullo. Su propio hermano y su pueblo acaban de renegar de él en público. Eso es peor que la muerte.
Moctezuma era la baza más importante que les quedaba y Cortés soltó una exclamación de ira, en medio del silencio de los presentes. Entre los guardias de Moctezuma, algunos contestaban fuera de sí a los insultos que seguían llegando de la calle.
—Y ahora preparaos porque, si muere, ninguno de los presentes saldremos vivos de Tenochtitlán —dijo Alvarado.
II. HACIA LA NOCHE TRISTE
Palacio de Axayácatl, 28 de junio de 1520
1
Las palabras de Alvarado resultaron proféticas: aunque las heridas no eran de gravedad, entre el desánimo de ver que su pueblo se volvía contra él y el sentirse despreciado por Cortés, Moctezuma se fue apagando.
La agonía duró tres días.
En uno de sus raros momentos de lucidez, el tlatoani llamó a Malinche para comunicarle sus últimas voluntades. Mirándolo con ojos opacos, le suplicó que velase por sus hijos. En especial su hijo Chimalpopoca y tres niñas de corta edad, sus joyas más preciadas. En sus últimos instantes parecía reconciliado con su destino.
—No te apenes por mí, Malinche. Morir es tan sencillo como nacer. Según el padre Olmedo, lo dice en vuestro libro sagrado… La vida es una ráfaga de viento… Las nubes se disipan y desaparecen…
Aquello emocionó a Cortés, quien murmuró unas palabras de asentimiento para confortar el ánimo de su antiguo enemigo.
Los españoles estaban alteradísimos. Muchos se lamentaban, conscientes de que con Moctezuma se perdía toda posibilidad de salvarse. El propio Cortés se revolvió contra el padre Olmedo. Le reprochó no haber sabido convertirle a la fe verdadera…
El arrebato era tan tremendamente injusto, que el mercedario se mostró dolido.
—No creí que pudiese llegar a morir de esas heridas…Tantos meses aguantando, y ahora…
—Era un indio débil. No estaba hecho a la dureza de la guerra. Hacía años que vivía en la comodidad. Y el cautiverio lo ablandó más.
Sonaba con fuerza el tambor del gran cu. Un estruendoso griterío acompañó nuevas rociadas de flechas sobre el palacio de Axayácatl. Todos se refugiaron en el interior y Cortés se dirigió, seguido de Juan Velázquez, a la parte del recinto ocupada por Moctezuma. Allí los servidores y los notables que lo acompañaban en su cautiverio lloraban desconsolados.
Cortés se volvió hacia uno de los papas que formaban parte del séquito.
—Tú, acércate… Ahora vas a salir ahí fuera y pedir que te lleven ante ese Cuitláhuac al que han alzado por señor. Le dirás que Moctezuma ha muerto. Explícale que murió por las piedras que le lanzaron los suyos cuando les hablaba desde la azotea.
El hombre no apartaba la vista del cadáver. Este permanecía tendido sobre la estera que servía de lecho en el suelo del aposento. Los criados y las mujeres lloraban otra vez.
—Les dirás que murió por heridas de los suyos y que a nosotros nos pesa más que nadie. Que les entregamos el cuerpo para que lo honren con la ceremonia que corresponde… Diles que el deseo de Moctezuma fue que nombrase sucesor a Chimalpopoca, su hijo más querido, que está con nosotros. Esa fue su última voluntad.