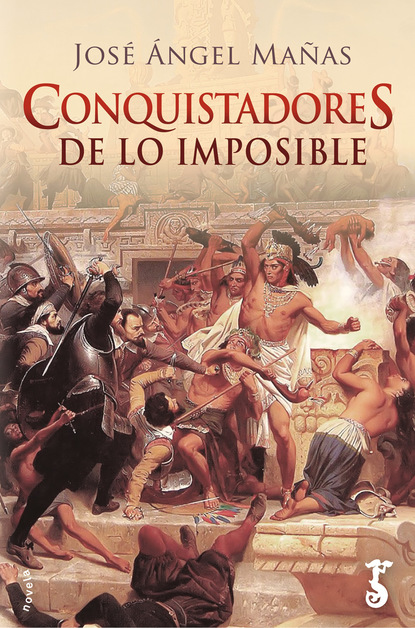- -
- 100%
- +
Chimalpopoca era de los jóvenes que acompañaban a Moctezuma, sin hablar nunca con los barbudos. Una presencia muda que no había dejado de llorar durante su agonía. Al oír a Marina decir su nombre, dirigió hacia ella unos ojos llenos de lágrimas y cogió la mano fría de su padre. Sollozaba como un chiquillo y Cortés no pudo evitar sentir por él cierto desprecio.
—Pero si, como parece, han elegido como tlatoani a ese Cuitláhuac al que nosotros pusimos en libertad no hace mucho, lo aceptaremos siempre que nos dejen salir de la ciudad en paz. Si hay paz, no morirá nadie. Si no, quemaremos sus casas y de Tenochtitlán no quedará piedra sobre piedra, ¿lo has entendido?
El papa asintió e hizo una última reverencia tocando el suelo con la mano. Salió sin darle nunca la espalda al cadáver del tlatoani.
—¡Espera!
2
Tanto Chimalpopoca como los demás notables que habían sufrido cautiverio con Moctezuma miraron a Cortés expectantes.
—Lo he pensado mejor. Diles que entre los seis que están aquí cojan el cuerpo. Que acompañen al papa y expliquen lo sucedido. Es un gesto de paz. Que sirva para acabar con la guerra.
Marina se dirigió a los señores tenochcas, que, limpiándose las lágrimas, se incorporaron. Solo quedó Chimalpopoca arrodillado junto a Moctezuma. Todos seguían desorientados. Nadie sabía cuál sería su suerte. Reprobados por los suyos y despreciados por los barbudos, para quienes ya no eran útiles, parecían marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Hombres de voluntad y moral quebradas y asustados.
Los cautivos miraron primero a Cortés, luego al papa que desde el vano de la puerta decía algo en su idioma. Se acercaron al lecho a coger el cuerpo entre todos y, ante el llanto de Chimalpopoca, que también se puso en pie, lo portaron en la misma estera que le había servido de lecho, lo cubrieron con una de sus mantas coloridas y siguieron al papa que se abría camino entre los teules.
Resultaba raro ver el cuerpo inerte de un rey tan poderoso y temido portado de aquella forma por seis indios principales. Cortés esperó unos momentos antes de subir a la azotea y desde lo alto los vio cruzar el patio. Los españoles desatrancaron el gran portalón y, al oírse el chirriar de los goznes, los gritos de fuera cesaron. Enmudeció el tambor y se hizo un silencio relativo alrededor del palacio de Axayácatl.
Pronto, algunas voces sobresalieron y Cortés se atrevió a asomar la cabeza por encima del pretil: el papa, con los seis porteadores, salía a la calle con el tlatoani muerto. Al poco solo se oían los gritos del sacerdote de pelo largo y trenzado que precedía a los demás elevándose entre los escuadrones mudos.
El sol poniente teñía de rosa una franja de cielo en el horizonte.
—Dice que Moctezuma ha muerto por culpa de ellos y que los dioses los castigarán a todos —tradujo Marina—. Pide que lo lleven ante Cuitláhuac.
Ahora surgía una gran algarabía: esta vez ya no eran gritos de guerra, sino aullidos de dolor al saber que el cadáver de Moctezuma circulaba entre ellos. Pero los gritos de dolor se vieron sobrepasados por otros de repulsa hacia el muerto: lo trataban de perro vendido a los teules y traidor que había recibido su merecido.
Unos instantes después el bramido de la multitud precedió una rociada todavía más espesa de flechas y piedras. Hubo gran repiqueteo, ruido de tejas rotas, algarabía.
—¿Qué dicen ahora?
Cortés se apresuraba a ponerse a cubierto, tras el muro de la terraza.
3
—«Ahora pagaréis la muerte de nuestro tlatoani y el deshonor de nuestros dioses. Las paces que nos enviáis a pedir, salid y veréis cómo las concertamos…».
En el interior del palacio, los barbudos eran sombras en la oscuridad. Al caer la noche evitaban encender hogueras, por no facilitar la visibilidad a los sitiadores. Hacía días que el único fuego en el lugar era el de las antorchas que de vez en cuando les lanzaban desde fuera para que no pudieran dormir ni descansar.
—Dicen que ya tienen elegido nuevo tlatoani y que Cuitláhuac no será de corazón tan flaco como Moctezuma. «A mí no me engañará Malinche con palabras». Que del enterramiento no os cuidéis los teules, sino de vuestras vidas. Que van a sacrificar a todos los teules y a los tlaxcalas traidores que los acompañan y les van a arrancar el corazón para dárselo a Huitzilopochtli.
—Por lo menos no esconden sus intenciones…
Los capitanes, Sandoval, Alvarado, Cristóbal de Olid, Juan Velázquez y Ordaz, callaban. Todos tenían la espada desnuda, pendientes de la arremetida inminente.
—Dicen que cuando se ponga el sol no quedará ninguno de vosotros. Y que Moctezuma será vengado.
—¡Señor capitán! —exclamó un soldado, entrando en la estancia—. ¡Intentan saltar los muros!
Fuera, en el patio, muchos mexicas con sus pinturas de guerra escalaban los muros, empuñando sus lanzas. Los primeros arcabuceros enristraron sus armas.
—¡Fuego!
Entre descarga y descarga, los capitanes se pusieron al frente de quienes se encaraban con los guerreros que conseguían saltar el patio. Una nueva rociada de flechas y piedras desde las azoteas aledañas los hizo alzar los brazos para protegerse.
Cayeron los primeros heridos. Dentro se oían voces gritando que los asaltantes entraban por los agujeros abiertos en los muros… Otra vez llovían flechas incendiarias. Algunas prendían en las maderas de los muros y los barracones de los tlaxcaltecas.
Los hombres de Cuitláhuac echaban toda la carne sobre el asador. Viendo la desesperación en todos los rostros, Cortés comprendió que no aguantarían otras veinticuatro horas, y cuando repelieron la tentativa y tuvo cerca a sus capitanes les indicó que iban a abandonar el palacio antes de que ardiese con ellos dentro.
Todos lo miraron con escepticismo.
—Iremos hacia el oeste, donde las casas están más juntas. De ahí saldremos a la calzada de Tacuba. Los jinetes, que abran camino, aunque les maten los caballos. Hay que matar a muchos, que entiendan que venderemos caras nuestras vidas.
Fue una salida desesperada y no sirvió de nada porque, aunque quemaron veinte casas y avanzaron bien, las muchas bajas los obligaron a regresar y no se tomó ningún puente: estaban todos quebrados o levantados, impidiendo el paso. Los mexicas tenían puestas albarradas y barreras allí donde podían cargar los caballos.
Otra vez de vuelta, rezaron delante de la cruz y el padre Olmedo se paseó de unos a otros dándoles la absolución.
4
Cada hora menguaban las fuerzas de los sitiados y crecían las de sus enemigos. Ya solo cabía desesperarse al oír que el tañido del tambor del Templo Mayor anunciaba la reanudación de los ataques. Con pólvora escasa, sin comida ni agua, y viendo que las paces propuestas al enviar el cadáver de Moctezuma no eran aceptadas, Cortés decidió hacer una nueva intentona, esta vez con nocturnidad.
—Enviaremos un mensajero a pedir que nos dejen ir en paz dentro de ocho días, con nuestro oro. Así no se esperarán que intentemos nada… Y ya que no quieren celebrar funerales por Moctezuma, les daremos muertos para llorar toda la semana.
Los capitanes asintieron cada vez más sombríos. Ya ninguno dormía. Era un milagro que siguieran con vida y se congregaron en torno al altar.
Arrodillados ante el padre Olmedo, con Cortés y Alvarado al frente, con armas, corazas y cascos puestos, sin soltar la espada, ensangrentados y sudorosos y casi enloquecidos por la falta de sueño, algunos con ojos desorbitados, los barbudos le rezaron a esa misma Virgen María que había amparado a Cristóbal Colón. ¡Cómo crece el sentimiento religioso cuando ronda la muerte!
Hasta las hijas de Moctezuma recién bautizadas se unieron al rito.
Al cabo, Cortés juntó a los hombres y les pidió que reunieran las tablas y vigas más grandes y recias que hubiera en palacio y solicitó a un grupo de doscientos tlaxcaltecas que las transportaran y las tendieran allí donde fuera necesario, y que guardaran el paso hasta que cruzase el último hombre.
—Se pasará en turnos de cuarenta y a los porteadores los guardarán ciento cincuenta soldados.
A otro grupo de españoles les encargó los falconetes. A Gonzalo de Sandoval y Diego de Ordaz les indicó que irían en vanguardia, con cien castellanos y veinte jinetes, abriendo el camino. Y a Pedro de Alvarado y Juan Velázquez les encomendaba cerrar la retaguardia con sesenta jinetes.
En el centro de la formación iría él mismo con los demás capitanes, los tlaxcaltecas y totonacas restantes. Treinta soldados y trescientos indios protegerían a la Malinche; a doña Luisa, la hija de un cacique tlaxcala que había casado con Alvarado; a Catalina, la hija del Cacique Gordo, que era la más simpática y fea de todas las indias, y por supuesto a la familia de Moctezuma y a los servidores que seguían con ellos.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.