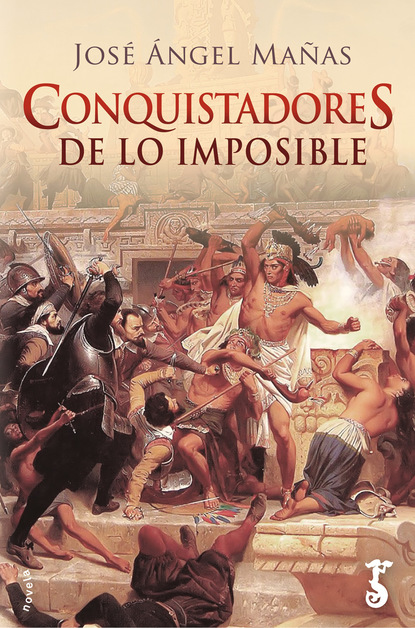- -
- 100%
- +
—Ha sido un honor hablar con vuestra excelencia.
—El honor es mío, fray Bartolomé.
Y lo acompañó hasta la puerta. La niebla embrumecía el patio.
II. LITIGIO SOBRE NUEVA ESPAÑA
Valladolid, diciembre de 1517
1
Durante todo un mes, Las Casas platicó incesantemente con el canciller Savage, hombre amable y culto que prestó toda su atención al relato que le hacía de la destrucción de las Indias.
El favor era tan grande que un día, habiéndose acercado a la corte el obispo Fonseca y su secretario Cochinillos, este, que traía cédulas del Consejo de Indias para que se le firmaran, se cruzó con el canciller por el pasillo y Savage le dijo muy airado: «Anda, idos de aquí antes de que os mande echar, que vos y el obispo estáis esquilmando las islas».
No hace falta añadir lo mucho que el relato agradó a nuestro dominico.
Las reuniones con el canciller tenían lugar en la misma sala, al calor de un brasero o de la chimenea, con una manta sobre las rodillas: en Valladolid el invierno es riguroso. O si el tiempo lo permitía, paseando por el señorial patio de piedra. Tal era el volumen de trabajo que acometía el canciller, visto que el rey era joven y que la gobernanza recaía sobre él, que apenas descansaba.
Durante ese tiempo no vio nunca fray Bartolomé a don Carlos, pero el canciller le hacía saber que estaba informado y reflexionaba sobre los remedios que le proponían.
Una tarde, cuando fray Bartolomé, acompañado por Reginaldo, se alejaba ya por los pasillos de palacio hacia la salida, el canciller mandó a un criado a decirle que le quería hablar y le dijo en latín: Rex, dominus noster, iubet quod vos et ego apponamus remedia Indiis; faciatis vestra memoria.
—El rey, nuestro señor, manda que vos y yo pongamos remedios a los indios; haced vuestros memoriales.
Fray Bartolomé contestó con una reverencia.
—Aparejado estoy, y de muy buena voluntad haré lo que el rey y vuestra excelencia me mandan. El poder de los reyes, cuando se basa en la razón y la verdad, se robustece. La justicia, hoy, es más importante que una buena cosecha.
Colmado de alegría, concluyó que finalmente es mejor un rey joven que escucha y se deja aconsejar que uno, como don Fernando, que no atendía sino a sus propias opiniones.
Era la segunda vez que Dios ponía en sus manos el remedio a los males de los indios, y fray Reginaldo, al ver cómo sonreía, no pudo evitar citar a Horacio:
—Aunque la justicia camina lentamente, rara vez deja de alcanzar al malvado.
Las Casas estaba como en una nube.
2
Ya todos habían entendido en la corte que los flamencos gustaban de tratar los negocios en torno a una buena mesa y a ser posible bebiendo cerveza. Y tomarse su tiempo, como buen pueblo flemático. De modo que cuando Las Casas recibió la invitación del almirante de Flandes, Adolfo de Veere, sencillamente pensó que tendría que ver con algún negocio de los que trataba con el canciller.
Ocupaban estos flamencos un palacio menor no lejos de la plaza del Mercado, propiedad de uno de los muchos mercaderes italianos con casa en Valladolid. En él llevaban un mes alojados unos extranjeros que cada vez lo iban siendo menos.
Los vallisoletanos se acostumbraban a sus modos. Los flamencos empezaban a hablar algo de castellano, y los castellanos procuraban adaptarse al francés que se utilizaba en la corte de Borgoña. Algarabía de allende, decían bromeando, que el que la habla no la sabe y quien la escucha no la entiende…
Cuando nuestro fraile se presentó al mediodía, se le hizo sitio en una mesa grande entre señores a los que había visto en alguna ocasión en el palacio de los Rivadavia.
Resultaban muy reconocibles sus atavíos flamencos y el sevillano intercambió con el secretario del almirante, un monje benedictino, algunas frases en latín que este tradujo a su señor.
Como hombre bien entrado en carnes, de tez rojiza y ojos astutos, De Veere reía con ganas, comía con apetito y agasajó a su visitante con buenas viandas y un vino verdejo que el dominico cató con gusto.
No contento con ello, se puso en pie y, tal y como manda la cortesía en Flandes, levantó su jarra para decir en francés:
—Je bois à votre santé, monsieur.
Fray Bartolomé se sentía halagado y un puntito embriagado cuando, tras tratar del tiempo y otras vaguedades, se le pidió una relación de su experiencia en las islas.
El fraile no escatimó saliva a la hora de relatar los horrores cometidos por los españoles durante la conquista de Cuba, a la que había asistido, así como la situación de los indígenas, algo a lo que, entre el canciller y él, explicó, estaban poniendo remedio.
—Si nos dejan, pronto podremos decir que ha terminado la esclavitud de aquellas gentes. Lo que planeamos su excelencia y yo es que vivan en paz con los españoles, comerciando en pie de igualdad y sin sufrir los vejámenes actuales.
Aunque no le interesase la cuestión indígena, el almirante De Veere asintió, dio un nuevo trago a su jarra, le miró, se limpió la boca, soltó un eructo, puesto que al igual que sucede entre los árabes no estaba mal visto en su país, y se volvió hacia el benedictino para que tradujera.
—Dice, padre, que ya se imagina vuestra merced la razón por la cual lo invita a comer… El almirante tiene gran interés en saber de esas regiones que se están descubriendo en Indias. Es algo muy grande lo que está haciendo España allí…
3
El sonriente dominico miraba a don Adolfo, más que al traductor, para facilitar la comunicación.
—De las islas precisamente vengo… Pasé muchos años en las colonias. Sé bien lo que sucede allí. Ese es el motivo de mi presencia en la corte. De ello hablo a diario con el canciller Savage.
—El almirante lo sabe, pero no es de los indios de lo que quería hablar con vuestra reverencia… A él le interesa la nueva tierra firme que se ha descubierto y por la que pleitea con la Corona Diego Colón.
—Lo que llaman el Darién, así es. Yo conozco bien a Núñez de Balboa, quien recién ha descubierto el mar del Sur, así como al resto de las autoridades, y estoy esperando se me encomienden unos terrenos para poner en pie una comunidad en la que, a semejanza de la imaginada por Tomás Moro, todos vivamos en paz.
»Es importante desarrollar un nuevo modelo de colonización. Estoy convencido de que los españoles podemos establecer relaciones amistosas con los indios sin recurrir a la violencia. Como bien dijo Erasmo, la paz consiste en gran parte en desearla, y no se puede buscar donde brilla el oro…
Las Casas, que tenía cierta pesadez tras haber comido más de lo acostumbrado, comprendió que aquello al almirante no le interesaba demasiado. Por el énfasis que ponía en ponderar el caldo español y las carnes que probaban, se le vino a la cabeza aquel dicho de que los hombres sabios hablan de ideas y los vulgares de comida.
Vuelto hacia sus compañeros, que ya dejaban de hablar entre sí, el orondo De Veere, hizo un gesto con la mano para señalar, no el frío techo de piedra del palacio, sino un lugar imaginario más arriba.
—¿Qué quiere decir su señoría?
—Que hay, al norte, una nueva tierra firme que empiezan a llamar Nueva España, y en ella altísimas montañas que anuncian un vastísimo territorio —dijo el benedictino, que también tenía los carrillos enrojecidos por el vino.
—Es exacto. Me han llegado noticias de que don Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y su secretario Hernán Cortés andan preparando una expedición para conquistar aquellos territorios y a los indios que los habitan, desconocidos por esos lares.
Al almirante, que sujetaba con tres dedos de su mano derecha un trozo de venado, se le subía la sangre a las mejillas. Sonrió satisfecho. Dijo algo al resto de los comensales, que asintieron y miraron a fray Bartolomé apreciativamente.
—De eso quiere hablar con vos el almirante De Veere.
—¿Y cuál es, si puede revelarlo, su interés?
—El almirante me pide que os diga que su majestad le acaba de hacer heredero de todas esas tierras. Se las ha entregado para que las colonice.
A nuestro dominico aquello le cayó encima como un jarro de agua fría. De pronto, el sentido de la reunión se le hizo patente y se sintió víctima de una encerrona. Comprendió de golpe que el desconocimiento de los asuntos de Indias era absoluto entre los flamencos.
—Eso es imposible…
—Quiere saber por qué decís que es imposible —dijo el traductor viendo que De Veere y los demás ahora callaban.
—Porque esos territorios están bajo la jurisdicción de Diego de Colón, hijo de don Cristóbal, que está ahora mismo en Valladolid. Viene con la intención de presentarse al rey y ponerle al tanto de los pleitos que aún mantiene con respecto a los territorios descubiertos por su padre…
El almirante ya no reía. Sus mejillas seguían enrojecidas y parecía embotado, pero eso no le impidió soltar un exabrupto con trazas de ser algo desagradable, que el bernardino no tradujo.
De todas formas, fray Bartolomé tenía claras sus lealtades.
—No sé si el señor De Veere es consciente de ello, pero explíquele que en su día los reyes de Castilla capitularon con Cristóbal Colón derechos vitalicios sobre todos los territorios que descubriera…, derechos que, como lleva tiempo reivindicando su familia, incluyen no solamente las islas, sino también la tierra firme. Los pleitos comenzaron en el año ocho y desde entonces la familia Colón nunca ha dejado de reclamar sus derechos
A medida que se le traducía, la contrariedad del anfitrión iba creciendo. Sin mirar a su huésped se dirigió con malos modos al bernardino y se volvió hacia los demás comensales con exclamaciones desagradables. Ya ni se preocupaba de mostrar la más mínima cordialidad. Su buen humor había desaparecido y fray Bartolomé entendió que era el momento de dejar la reunión.
4
En aquella alegre y concurrida plaza del Mercado se cataban los claretes de Cigales y Fuensaldaña y los blancos de Rueda, Serrada, La Seca, criados en las bodegas que proliferaban por los alrededores. Cada vez que una ramita verde a la puerta de una taberna anunciaba cuba nueva se hacían colas para decidir sobre la calidad del caldo. No solo los legos, sino también muchos clérigos amigos de los deleites terrenales.
En una taberna de la calle de Orates, no lejos del hospital de los inocentes, fray Bartolomé encontró a Reginaldo con un par de novicios de la orden junto al fuego que ardía en el rincón.
A fray Reginaldo le sorprendió el mal humor de su compañero, que llegaba con el rostro enrojecido por el frío.
—¿No os sentáis? Estos jóvenes están deseosos de conoceros. Ya sabéis mi lema: en la iglesia con los santos, en la taberna con los glotones.
En La Española, al enfrentarse a los encomenderos en la lucha por la dignidad de los indios, Reginaldo y su hermano Antón habían sido de los pocos religiosos que apoyaron sin fisuras a fray Bartolomé, cuando este quiso aplicar las pragmáticas de Cisneros. Pero desde que era Las Casas quien acudía a diario al palacio de Rivadavia, hablaba con el canciller y trabajaba en sus memoriales a solas, Reginaldo se dedicaba a matar el tiempo y aquello irritaba a Bartolomé, a quien le desagradaba que su compañero bebiese más de lo que parecía digno en un religioso.
Esa muda crítica se le notaba ahora mismo.
—Necesito ver a don Diego Colón, ¿sabéis dónde puedo encontrarlo?
—A estas horas estará con su esposa paseando por el prado de Santa Magdalena, como buena persona principal —dijo Reginaldo, que no parecía dispuesto a interrumpir su velada. Seguramente era su manera de hacerle pagar el abandono de los últimos días, y fray Bartolomé, con gesto antipático, decidió continuar la búsqueda por su cuenta.
5
Mentarse la Magdalena y dirigirse nuestro dominico hacia el prado fue lo mismo: sus sandalias cloquearon sobre el empedrado mientras se abría paso entre una reata de mulas cargadas de lana de Burgos. El frío mordía y había salido un día brumoso. Envuelto en su hábito desnudo cruzó la villa hasta que encontró al almirante de Indias paseando con su esposa doña María de Toledo, sobrina del duque de Alba, primo a su vez del rey Fernando, por el famoso prado.
—Se nos hace extraño ver a vuestra paternidad por aquí. No está dentro de vuestros hábitos pasear por estos lugares tan frívolos —dijo el primogénito de Cristóbal Colón, acogiéndolo con familiaridad.
—No lo está, efectivamente, excelencia. Y no vengo sino para traeros nuevas importantes.
Los dos hombres se conocían de muchos años atrás, pues sus familias tenían vínculos importantes con el Nuevo Mundo. Un tío de Bartolomé, Juan de la Peña, había ido en el primero de los viajes del anterior almirante de Indias, don Cristóbal, y sus relatos en su casa sevillana habían sido causa de que el padre de Bartolomé, Pedro de las Casas, que era mercader, embarcase en la segunda expedición colombina.
A su vuelta, un Domingo de Ramos, junto al apeadero de la reina Isabel y cerca de la iglesia de San Nicolás, Cristóbal Colón había mostrado a un gentío sevillano los indios y las aves recién traídos de La Española, los mismos que luego llevaría consigo a Barcelona, y fue imposible borrar la impresión en quienes, como nuestro religioso, entonces eran chiquillos que correteaban por las calles de Triana. Bartolomé todavía recordaba cómo su padre, curioso, empujaba entre el gentío para poder ver lo que acontecía…
Pedro de las Casas también estuvo presente junto a Colón cuando este descubrió el devastado fuerte de Natividad. De ese viaje regresó con un indio esclavo que sirvió durante años en su casa y al que Bartolomé acabó liberando cuando lo ordenó la reina Isabel.
De aquel indio aprendió mucho. De entonces databa su simpatía por los nativos de las islas, que él pisó por primera vez allá por el año mil quinientos…
Por su parte, Diego Colón, tras bregar con el fiscal de la Corona y animado por el apoyo de su familia política, los Lerma, en la reclamación de sus derechos, había heredado el título de almirante de Indias y a partir del año ocho pudo asumir el cargo de gobernador de La Española —era la primera vez que se trasladaba a sus tierras—, aunque siempre supeditado a la autoridad real, en tanto no se diera fallo definitivo sobre su litigio con la Corona.
El problema fue que una denuncia sobre abusos de poder que incluía también acciones de sus tíos Bartolomé y Diego, muy cuestionados por las recientes rebeliones en La Española, había llevado al viejo rey Fernando a cesarle y traerlo de vuelta a la Península, donde desde entonces hacía frente, un mes sí y otro también, a los incesantes cargos del fiscal…
Hacía varios años que vivía inmerso en los inacabables pleitos que lo agotaban y lo consumían, manteniéndolo en un estado de irritación permanente. Se consideraba Diego injustamente perjudicado, y no sin razón. Pero sabía que Las Casas era uno de los más fervientes partidarios de su familia.
—Caminad con nosotros, fray Bartolomé, os lo ruego…
6
El prado de la Magdalena era a Valladolid lo que el de San Jerónimo a Madrid. Por él se paseaban las damas después de haber hecho la rúa por el entorno de la plaza del Mercado y la corredera de San Pablo. Aunque hubiera todavía pocos, empezaban a aparecer los primeros coches: los más pudientes gustaban de mostrarlos.
Aprovechando la niebla dos jóvenes a caballo picardeaban con unas damas. La comedia de la vida convivía con el paseo tranquilo de matrimonios, como don Diego y doña María y otras parejas principales, que se saludaban, entre plátanos y robles.
En verano se paseaba hasta la noche, pero en invierno, pese a ir bien abrigados, los vallisoletanos se quedaban el tiempo imprescindible para tomar el aire.
Cogiendo al dominico del brazo, Diego lo hizo avanzar a su lado. Su mujer se retrasaba unos pasos con sus doncellas. Una capa de buen paño flamenco como la de su marido la protegía del frío. El sol apenas calentaba. Su luz era fría y triste en medio del invierno meseteño.
Los castellanos decían que la corte del nuevo rey traía las nubes y brumas de Flandes.
—¿Y qué os trae por Valladolid? No pensaba que fuerais animal cortesano…
Las Casas tenía un punto de pedantería que lo llevaba a abusar, en su lenguaje, de imágenes literarias. Mirándolo, dijo, con cierta afectación, que, aunque él no lo fuera, la corte de un príncipe recordaba el arca de Noé, por haber en ella animales de toda clase.
—Los hay, pero el que vale poco es olvidado y el que mucho, perseguido… Mucho cortesano, pero poca cortesía.
—Bien lo sé, y vengo, como vuestra merced, a reclamar justicia y a hablar de las Indias… Ya sabrá que pretendo que el rey esté enterado de lo que ocurre allá.
—A eso venimos todos.
—Hablando de vuestros derechos, no sé si estáis enterado de algo que he sabido y que os concierne…
Sin más, fray Bartolomé le desveló lo dicho por De Veere.
Aunque al principio siguieron caminando, al poco el segundo almirante de Indias se detuvo bruscamente.
—Ah, eso sí que no. ¡Eso sí que no! —exclamó al tiempo que la sangre se le retiraba del rostro. Había adquirido tal palidez que la gente que paseaba cerca dejó de conversar para mirarlo con curiosidad.
—¿Qué sucede, Diego? —dijo María, acercándose.
7
Diego Colón tenía la misma tez sanguínea que el padre. Los dos se iban pareciendo más a medida que el hijo también encanecía.
—Llevo años pleiteando para que se reconozcan mis derechos, y ahora me entero de que el rey anda regalando lo que no le pertenece —protestó, cada vez más fuera de sí—. ¡Nueva España es de mi familia! ¡Y si no es nuestro, no será de nadie!
—Nada está hecho todavía, don Diego, tranquilizaos —dijo fray Bartolomé—. Su majestad es joven… No sabe bien lo que hace. Es lo que estoy intentando explicar.
Pero Diego Colón se sentía terriblemente afrentado.
Toda su existencia había estado marcada por el gran proyecto familiar desde que con apenas ocho años, y recién muerta su madre, había salido de Portugal para ser acogido por los frailes de La Rábida. Los religiosos se ocuparon de él mientras su padre seguía a la corte, defendiendo su proyecto ante juntas de sabios hasta conseguir que Isabel y Fernando autorizasen su viaje y firmasen las capitulaciones que lo habían convertido en virrey de todos los territorios descubiertos…
Nadie había disfrutado tanto con su regreso triunfal tras el descubrimiento. Y mientras se organizaban los siguientes viajes se vio obligado a quedarse en la corte como paje de la reina Isabel.
Durante años Diego y su hermano habían sido testigos lejanos de las hazañas paternas y por último de su injusta y triste prisión, cuando se le retiraron arbitrariamente sus derechos y el comendador Bobadilla lo hizo regresar a España cargado de cadenas. Desde entonces perseguían al viejo rey Fernando reclamando unos derechos que el aragonés ya no respetaba, en espera de que unos pacientísimos magistrados dictaminasen sobre el asunto.
—¡La tierra firme del sur fue descubierta por mi padre, y a mí me corresponden todos los derechos sobre ella! —se exaltó—. ¡No aceptaré una nueva injerencia, y menos de un flamenco!
—Tranquilizaos, Diego, os lo ruego. Ya veremos lo que puede hacerse —dijo su esposa, preocupada por la atención que seguían atrayendo. Y posó sus ojos en el sevillano—. El rey aún no nos recibe. Por el momento nos desaira públicamente. Pero vos, fray Bartolomé, veis al canciller todos los días, y él ve a su vez a diario a Carlos. ¿No podríais interceder por nosotros ante su majestad?…
III. HABLA HERNANDO COLÓN
Valladolid, enero de 1524 (cuarto pleito colombino)
«(…) Señores miembros del Consejo y magistrados del reino de Castilla, vuestras señorías me conocen de sobra. Soy Hernando Colón y actúo como procurador de mi hermano Diego, actual almirante de Indias, quien inicia este nuevo pleito para demostrar lo injusto de la revocación de su cargo, cuando, según lo capitulado en Santa Fe por mi familia con la Corona, nos corresponde de manera vitalicia la gobernanza sobre todas las tierras descubiertas, ya sean islas o tierra firme, es decir, tanto La Española, Cuba o Jamaica, como el Darién, en el sur, o Nueva España o la Florida. Por eso arrancó mi familia un primer pleito en el año ocho. Y el contencioso volvió a plantearse en el doce, cuando el fiscal de la Corona pretendió hacer creer que aquellas tierras del Darién no fueron descubiertas en primer lugar por Cristóbal Colón sino por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, durante sus viajes ilegales. Algo que se probó ser falsedad manifiesta, y no volveré sobre ello para no eternizar mi intervención. El caso es que, no satisfecha con la resolución, la Corona inició un nuevo pleito bajo la premisa absurda de que el verdadero descubridor de las Indias fue Martín Alonso Pinzón, como sostuvo en su día el ya fallecido Vicente Yáñez. Y a continuación, cosa increíble, mi hermano Diego fue depuesto de su cargo de gobernador de La Española por unos mal probados abusos de los que procuramos en vano defendernos año tras año con estos pleitos. Y es por ello por lo que, como procurador suyo, me veo obligado a reclamar por enésima vez lo que se debe a mi familia. Por eso aquí me tienen vuestras señorías de nuevo ante este tribunal de infausto recuerdo para los Colón. Aunque basta de agravios históricos y vayamos con los hechos recientes. Y es que no contentos con intentar escamotear a mi familia el honor de haber descubierto las Indias, ahora se le cuestiona a mi hermano la conquista de Cuba. Pues bien, ya que esta sala me obliga a referirme a ello, lo hago con una total fidelidad, dado que estuve presente. Aquello se logró nada más llegar a Santo Domingo, en el año ocho, cuando por fin el almirante, mi hermano Diego, tomó posesión de su cargo, con las asfixiantes limitaciones impuestas por la Corona. Ese año regresábamos los Colón a las tierras que nos corresponden por ley y el segundo almirante de Indias, animado por mis tíos Bartolomé y Diego, su tocayo, que nos acompañaban, estaba tan ansioso por extender la gloria de su familia que lo primero que hizo fue planear y ejecutar sin tardanza la conquista de la vecina isla de Cuba. Y lo hizo con la ayuda de Diego Velázquez de Cuéllar, hoy gobernador de la isla y en su tiempo servidor nuestro. La conquista duró apenas tres semanas. En ese tiempo quedó el territorio bajo su jurisdicción legítima. Tres semanas, repito. Y diré, ya que su nombre está en boca de todos últimamente, que, en todo ese tiempo de Hernán Cortés no supimos nada. El señor Cortés era entonces secretario de Diego Velázquez, recién nombrado gobernador de Cuba, que a su vez servía a don Bartolomé Colón, mi tío. Una circunstancia que desde entonces los cortesanos se empeñan en disimular, puesto que no conviene a tan grande conquistador haber sido sirviente. Pero así fue. Y hasta criado servil, toda vez que en la época no recuerdo yo que le alzase nunca la voz a Diego Velázquez. Su única gesta por entonces, si acaso, fue que cortejó y sedujo a la hoy fallecida Catalina de Juárez, familiar de Diego Velázquez, a la que desairó públicamente al negarse a tomarla en matrimonio cuando ya había consentido gozar de sus favores. Todo aquello resultó en el lamentable espectáculo de su persecución por parte del legítimo gobernador de la isla, que acabó, si no recuerdo mal, en un encierro en una iglesia. Y no fue sino tras protagonizar una fuga nocturna que, comprendiendo lo absurdo de la situación, accedió el señor Hernán Cortés a casarse con quien desde ese día fue su mujer, hoy fallecida en las circunstancias que sabemos. Tanto lo uno como lo otro dice muy poco de este individuo al que hoy, por razones que todo el mundo entiende, me veo obligado a referirme (…)».
IV. EL GRAN MOCTEZUMA
Ciudad de Tenochtitlán, finales de abril de 1519
1
—¿Cuántos dices que son?
—Están aquí dibujados. Los teules son cuatrocientos. Todos visten esa piel plateada que los protege de flechas y lanzas. Nada consigue atravesarla. Y cabalgan sobre unos seres monstruosos a los que, según parece, cuando guerrean les sale fuego por las narices.