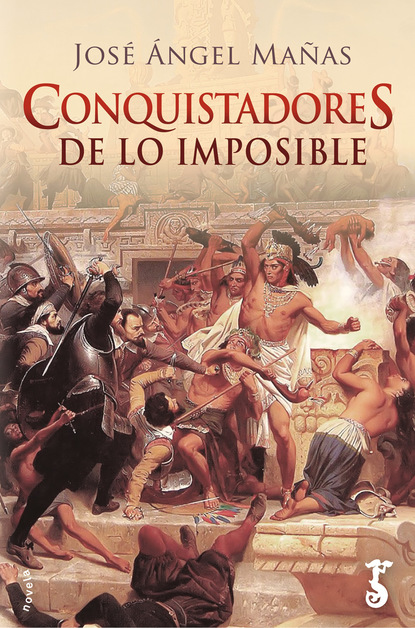- -
- 100%
- +
—Estaréis de acuerdo conmigo en esto, señores —dijo Cortés.
Los capitanes estaban acostumbrados a la tozudez del de Medellín. Y también a que al final la suerte, contra todo pronóstico, le sonriera. ¿O acaso no había caído, en cuestión de meses, la mitad de un inmenso imperio en sus manos?
Incluso en el peor momento, en medio de una batalla contra los indios de la beligerante Tlaxcala, cuando todo parecía perdido, después de combatir días enteros y estando los españoles exhaustos, en el último suspiro los tlaxcaltecas habían abandonado la lucha y enviado embajadores para anunciar que, siendo tan buenos guerreros y enemigos también de Moctezuma, preferían hacer la paz.
Desde entonces, la alianza se mantenía y recibían cada vez más embajadas de otros pueblos con queja de Moctezuma. La mayoría, impresionados con que se les rindiesen los tlaxcaltecas, tal y como había anticipado el Cacique Gordo, se les declaraban vasallos y los reconocían, sin más, como sus nuevos señores.
—Estaréis de acuerdo en que lo logrado se vendría abajo si nos volvemos ahora —repitió Cortés, paseando sus ojos vivaces por los rostros que le rodeaban.
Los barbudos capitanes, uno tras otro, gruñeron su asentimiento. Los más reacios, como de costumbre, eran quienes tenían haciendas en Cuba.
A un lado aguardaban Marina y Jerónimo de Aguilar, los lenguas de los españoles. A Jerónimo lo habían hallado cuando desembarcaron para abastecerse en la isla de Cozumel. Después de sobrevivir a un naufragio. Cuando lo encontraron iba con taparrabos y arco, y aunque ahora vestía de nuevo camisa y jubón, llevaba el cabello largo y trenzado y las orejas horadadas como los mayas.
A Marina, a su vez, había quien la sospechaba preñada. Era cierto que Cortés se había casado en Cuba con Catalina Juárez, pero todos sabían que había sido un matrimonio forzado.
Además, Marina había mostrado su valía como mediadora con los caciques. Era la compañera de Cortés y se la respetaba. Hasta los propios indios, que a él lo llamaban Malinche, ‘señor’, habían dado en llamarla la Malinche, sobrenombre con el que ella parecía conforme…
2
—Una vez resuelto eso, tenemos un dilema, señores, y es la razón por la que os convoco. A partir de aquí se abren dos sendas ante nosotros. Los guías le dicen a doña Marina —dijo, volviéndose hacia ella— que una cruza la sierra y está llena de troncos que dificultarán el avance de nuestros caballos.
»La otra, limpia y barrida, es la que nos aconsejan los embajadores de Moctezuma. Pero nuestros aliados nos previenen que Moctezuma espera que vayamos por ahí y nos tiene preparada una celada con muchos hombres.
—¿Son fidedignas esas noticias? —preguntó el de Alvarado, alzando su gran cabeza. La melena rubia le caía en cascada por debajo del casco. Eso, las rosadas mejillas y los ojos claros le daban un aspecto que impresionaba a los indios. Algunos le llamaban Tonatiuh, nombre que daban al dios Sol—. ¿No nos envió la última vez embajadores de paz ese gran Moctezuma?
—Igual que antes intentó que nos mataran en Cholula… Es hombre mudable.
En Cholula, gran centro de peregrinación donde se rendía culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se habían encontrado una ciudad vacía de mujeres y niños, con barricadas en la calle y estacas escondidas bajo la tierra para frenar a los caballos.
La actitud de sus habitantes los puso sobre aviso.
Cortés confirmó sus sospechas a través de una vieja india que habló con Marina, y se anticipó, convocando a sus anfitriones en la plaza central de la ciudad para masacrar a miles de hombres que no estaban preparados aún para la guerra. Desde entonces, un aura de crueldad que atemorizaba a los indios los seguía allá por donde avanzaban.
—No es mudable —intervino doña Marina. Su castellano era ya sorprendentemente fluido. Con el paso de los meses había dejado de ser una mera comparsa y hablaba incluso cuando no se lo pedía Malinche, algo que a Cortés no le molestaba, sino al contrario: le descargaba trabajo. Poco a poco afloraba su señorío natural, pues había crecido en casa de caciques antes de ser vendida como esclava al morir su padre—. Hace caso a lo que le dicen los dioses. Y cada vez que los consulta, las respuestas cambian.
—Lo mismo da. Os pregunto de nuevo, señores: ¿merece la pena asumir el riesgo?
—¿Y cuál es la alternativa? —preguntó Alvarado, como portavoz de los capitanes. Su brusquedad era el contrapunto cotidiano a las a veces alambicadas razones de Cortés—, ¿podemos progresar por el camino difícil?
—La alternativa es poner a todos los indios que llevamos con nosotros a limpiar el terreno —dijo Cortés. Y se volvió hacia la ringla de tlaxcaltecas y totonacas que esperaban la traducción de Marina y Jerónimo de Aguilar.
Los últimos embajadores de Moctezuma, cubiertos por sus mantas de invierno y en literas portadas cada una por ocho hombres, miraban hacia la reunión de capitanes a caballo. Ambos intentaban descifrar el sentido de la discusión y ojeaban interrogadoramente a la impasible Marina.
Los embajadores les habían explicado que, en aquella tierra, cuando dos comunidades se enemistaban el camino entre ellas se bloqueaba con árboles y cactus. Era una señal de malas relaciones entre pueblos vecinos. No tenía nada que ver con los teules.
3
—¿Qué decidimos, señores?
Los caballos empezaban a removerse. Aquello se alargaba y algún animal hacía sus deposiciones. Los capitanes, tras mirarse unos a otros, optaron por «la difícil», sin mucho entusiasmo. Les costaba negar su asentimiento a Cortés, que por el momento contaba solo con éxitos a sus espaldas.
—Pues entonces, queda decidido. Nada se consigue sin dificultades y no hay camino tan llano que no tenga algún barranco. Comunicádselo, señores, a los hombres. Y tú, Marina, acompáñame a explicárselo a los embajadores de Moctezuma.
Mientras los capitanes volvían con sus soldados y transmitían a voces la decisión, Marina y Cortés se acercaron a los expectantes enviados. Ella les habló en náhuatl y los dos, contrariados, negaron con la cabeza.
—Dicen que Moctezuma ha limpiado el camino para que Malinche no encuentre barreras a su paso y haga un viaje cómodo. Moctezuma no estará contento viendo que los teules cruzan por medio de la Sierra Nevada.
Cortés fijó la mirada en las literas de los caciques, ricamente labradas, adornadas con plumas verdes y pedrería engastada. Las portaban esclavos bien alimentados y tan silenciosos que a veces se preguntaba si les habrían cortado la lengua. Todavía no se acostumbraba a la riqueza de aquellos pueblos del Nuevo Mundo, tan diferentes de los indios salvajes y sin cultura de las islas.
—Diles que me complace ir por el camino más hermoso, para disfrutar de las vistas de esta sierra suya que tanto me recuerda a las montañas de Granada…
Unos momentos después, la tropa se ponía en marcha. En vanguardia los españoles, pertrechados con morrión, pechera metálica, espada, rodela de cuero al hombro, unos con ballesta, otros con arcabuz, los capitanes a caballo y el resto a pie.
Les seguían, en apretadas filas, tlaxcaltecas con sus atuendos de guerra, y cerraba la comitiva una multitud de totonacas desarmados que cargaban con las pelotas de los falconetes, los fardos con los pertrechos y suministros.
Entremezclados con ellos iban las cocineras, mujeres indígenas que los acompañaban desde el principio y que aceptaban a la Malinche como su señora.
En cuanto a los barbudos, no llegaban a los cuatro centenares. Sus efectivos menguaban por bajas en las luchas, al tiempo que aumentaban los guerreros aliados que se les iban sumando. Al expandirse las noticias de sus victorias, muchos caciques acataban la obediencia al misterioso emperador Carlos.
A cada nuevo cacique sometido se le reclamaba un tributo en oro no excesivamente enojoso. De esta forma, lo aceptaban contentos de librarse del yugo de Moctezuma.
También se les exigía el cese de los sacrificios, y colocar en los templos una cruz como signo de la religión verdadera. Marina se lo explicaba y a veces los lugareños lo aceptaban sin dificultad. En otras ocasiones, cuando Cortés percibía una excesiva resistencia, consentía que siguiesen venerando a sus antiguos dioses junto a la cruz, siempre y cuando se detuvieran los sacrificios.
Hacía casi un año que habían desembarcado en las costas de Yucatán y durante ese tiempo, cada vez que se encontraban con emisarios de Moctezuma, el de Medellín les había manifestado su intención de ir a verle en persona, algo que por fin estaba cumpliendo.
4
Tenían por delante cuatro días de viaje a través del camino escogido, entre dos volcanes humeantes que despertaban cada poco con tímidas erupciones que emborronaban parte del cielo. Cada cierto tiempo, en la escarpada Sierra Nevada, había que detenerse a apartar un árbol recién talado, en general uno de esos gruesos pinos del Nuevo Mundo, cruzado en el sendero.
A veces encontraban un cúmulo de rocas caídas o empujadas desde un peñascal cercano. Pero el camino lo despejaban los tlaxcaltecas o los totonacas con paciencia. Los españoles ayudaban. Y en todo momento avanzaban por delante sus corredores de campo a caballo, para ir descubriendo el terreno, seguidos siempre por peones muy sueltos, por si acaso.
Aunque los embajadores de Moctezuma se habían enfadado y hablaron bastante entre sí, pronto se resignaron a acompañarlos, con expresión fastidiada.
Cada vez hacía más frío en aquella sierra cuyos picos altos estaban perennemente nevados, y cada poco salían a recibirlos caciques de las poblaciones cercanas.
La mayoría llegaba en son de paz y hacía el saludo mexica, inclinándose para tocar el suelo y besarse después la mano. A todos les indicaba Cortés que venía sin ánimo hostil, invitado por el gran señor Moctezuma.
A medida que ascendían, la nieve fue cubriendo la tierra con su frío manto.
En general, procuraban pernoctar en caseríos que utilizaban a modo de albergue los mercaderes locales. Se calentaban en torno a las hogueras, provistos de mantas que llevaban consigo o les regalaban los lugareños.
Los barbudos dormían armados. Sabían que los papas mexicas hacían creer a los suyos que perdían sus poderes cuando llegaba la noche. La consigna era estar siempre avisados, y se cumplía. ¡Vaya si se cumplía! Su pellejo dependía de la vigilancia. Y eso que el último cacique que se había acercado aseguró que no había necesidad de tanto cuidado.
—Llegan noticias de que Huitzilopochtli, el dios que venera Moctezuma, viendo que no llegáis por donde esperaba, ha aconsejado a sus papas que se os deje pasar y que, cuando entréis en la ciudad, os maten. Los habitantes de Tenochtitlán son muchos miles: os será imposible escapar.
»Por tanto, no temáis nada durante el trayecto, y temedlo todo cuando estéis en la capital de Moctezuma. Y mejor aún: no vayáis, como os aconsejan vuestros aliados.
Con buen semblante, Cortés contestó que no temían a los mexicas y que, como teules que eran, nadie tenía el poder de matarlos, salvo el Dios de los cristianos.
La última mañana, bajando ya de la sierra, se les presentaron dos embajadores que traían como presentes muchas mantas para el frío.
—Malinche, a Moctezuma le pesa el trabajo que pasáis en venir de tan lejos y envía a decir que te dará mucho oro y plata para tu emperador si no vas a Tenochtitlán. El gran Moctezuma te pide que regreses por donde viniste. Y te advierte de que en Tenochtitlán están todos en armas y te será imposible entrar. ¿Por qué empeñarte en continuar?
Con el rostro ligeramente enrojecido por el frío, Cortés los abrazó a ambos. Dijo, a través de Marina, que se maravillaba de que Moctezuma tuviera tantas mudanzas de parecer, pero con respecto a no ir, no creía que estando tan cerca de Tenochtitlán fuera bueno tomar el camino de vuelta.
—Si Moctezuma enviara embajadores a don Carlos y este les rogase que se volvieran sin haber hablado, ¿qué pensaría Moctezuma de él? ¿Y si los mensajeros regresasen? Los tendría por cobardes. Decidle que de una manera u otra he de entrar en Tenochtitlán. A él y solo a él le daré recado de lo que vengo a hablar.
5
Por fin llegaron a la gran laguna que rodeaba la ciudad de México o Tenochtitlán, pues por ambos nombres se la conocía.
Antes, como llegaban por el sur, alcanzaron una pequeña urbe de dos mil almas asentada en el extremo más alejado del lago. Allí les esperaba el señor local, con un fastuoso festín preparado. Había muchas viandas que dejaron intactas, ya que Cortés, desconfiado, ordenó que nadie tocase ni bebiese nada e hizo ver a sus capitanes que para entrar y salir del lugar había que pasar por una calzada estrechísima.
Nadie protestó y la tropa abandonó cuanto antes la ratonera.
Tras un nuevo tramo de tierra firme se encontraron en lo alto de un cerro desde el que se descubría una vista del lago de Texcoco. La ligerísima niebla embrumaba el paisaje. La laguna estaba rodeada por altas montañas nevadas de las sierras. Solo ahora, aprovechando la elevación del terreno, se constataba lo grande que era y las muchas pequeñas poblaciones en sus orillas.
La más impresionante era la propia Tenochtitlán, en el interior mismo del agua, envuelto en bruma. No se podía acceder sino por medio de tres grandes calzadas que, desde las orillas, cruzaban el agua tan derechas y a nivel y bien hechas, se maravillaron todos, como las de los romanos.
—Aquí estamos. Veni, vidi… —bromeó Hernán Cortés, según tomaban la que arrancaba en el pueblo de Iztapalapa, donde los primeros grupos de indios admirados los dejaron pasar.
A sus espaldas los capitanes advirtieron a sus tropas que se mantuviesen alerta.
A los barbudos no les pillaba de nuevas la topografía de la ciudad de Moctezuma. Durante los últimos meses, cada vez que llegaba un embajador o hablaba con un cacique y este les glosaba sus maravillas, Cortés se la hacía dibujar. Aparte de que, en Cholula, uno de sus hombres de confianza, el capitán Ordaz, había subido a pie y por su cuenta a la cima del gran volcán, que soltaba cada poco fuego y ceniza, desde cuyas alturas había podido divisar el lejano gran lago.
Según avanzaban por la calzada, no dejaba de sorprenderles la magnificencia de Tenochtitlán. Era una Venecia con mayúsculas, mayor incluso que Roma, más rica que cualquier pueblo por el que hubieran pasado hasta entonces. Al atravesar Iztapalapa, los mexicas, cubiertos con vistosas mantas y adornos de plumas, se asomaron a la puerta de sus casas y a las azoteas. Los jóvenes eran los más asombrados.
No se escuchaba una sola voz mientras pasaban.
Solo se oían los cascos de caballos, el sonido de los pasos sobre el suelo. Aún no había salido ningún principal a recibirlos y supusieron que los esperaban en Tenochtitlán, ya visible hacia el norte. La calzada cruzaba en línea recta la laguna.
Era un día de noviembre, hacía frío, aunque no tanto como en la sierra. Al mediodía, el sol rivalizaba con el de Castilla.
6
La laguna estaba tranquila y, bajo un cielo que aclaraba, siguieron la calzada hasta la capital de Moctezuma. Abrían la marcha cuatro jinetes y luego, bien destacado delante del resto, un soldado que hacía ondear el estandarte carmesí de Castilla, trazando un círculo e inclinándolo de un lado a otro.
A sus espaldas, reverberaban al sol los morriones y corazas de los piqueros. Y detrás llegaban ballesteros y arcabuceros, los de a caballo, los indios de guerra de Tlaxcala, los únicos que lanzaban voces retadoras, el resto de españoles y ya después caciques que se les habían ido uniendo y muchos indios de Zempoala enviados por el Cacique Gordo y desde otras provincias amigas, que servían de porteadores, cargando con los fardos de aquel medio millar escaso de barbudos que avanzaban con la preocupación pintada en el semblante.
Ese día, frío y soleado, la bruma que cubría el lago de Texcoco por la mañana iba desapareciendo. Era como si quisiese desvelar sus secretos. Cada vez se apreciaba mejor la capital de Moctezuma. «Vamos directos a la boca del lobo», observó un soldado.
Aquella era la ciudad más próspera de todo el Nuevo Mundo. Grandes torres y pirámides parecían surgir del agua. El resto eran edificios encalados, palacios con cantería de primera, bien labrados, con carpintería de cedro, jardines arbolados, vergeles en las azoteas.
Centenares de casas blancas se erguían, rodeadas por canales repletos de las canoas en que se movían los lugareños. Y alrededor había verdes huertas, las chinampas, balsas rellenas de tierra donde se cultivaban flores y verduras.
A los barbudos aquello les parecía un sueño o un encantamiento como los que contaban en los libros de caballerías. Así lo describiría más tarde Bernal Díaz del Castillo en su crónica. Era una ciudad de más de cien mil habitantes. Ninguno había visto nunca nada parecido.
La calzada, ancha de ocho pasos, se iba llenando de gente que entraba y salía de Tenochtitlán. Al ver pasar a los hombres del estandarte carmesí, se paraban espantados por los caballos. Cada poco había un puente levadizo que servía de compuerta, con un mecanismo para graduar o cerrar el paso del agua. Los capitanes tomaron buena nota.
—Va a ser verdad que es tan difícil de tomar como fácil de defender… —dijo Cortés a Marina, que, subida a la grupa de su caballo, mantenía su compostura.
Muchos tenían en mente las reiteradas advertencias de los caciques de la Sierra Nevada. Y sin embargo allí estaban, desfilando a pie por la calzada principal, mirando a los indios en las canoas a uno y otro lado. No se sabía quién maravillaba más a quién en aquel encuentro entre dos mundos.
7
La calzada se cruzaba con una más pequeña que iba a Coyoacán, otra población de la laguna. En el punto donde se juntaban había unas torres que guardaban los primeros guerreros.
Allí les salieron al paso más caciques. Bajaron de sus literas con gran dignidad. Tras preguntar en su lengua por el jefe de los teules, se presentaron ante Cortés y saludaron tocando el suelo.
Marina les dijo que eran bienvenidos. Cortés, destacándose de entre sus hombres, bajó del caballo para saludarlos con un abrazo castellano. Mientras tanto, su pequeño ejército permaneció expectante. Enseguida comprobaron que los caciques se apartaban para dejar paso a otro dignatario que apareció con un séquito aún más lujoso.
—Él es Moctezuma —dijo Marina.
La importancia del recién llegado se notó por el silencio reverencial que se había hecho. Su manta no era más rica que la de sus caciques, pero el fastuoso penacho que adornaba su frente, verde y en abanico como la cola de un pavo real, lo señalaba en medio de sus súbditos.
Moctezuma descendió de la litera. Caminó bajo un palio adornado con plumas, plata y oro y bordados de gran belleza. El palio lo portaban caciques descalzos que al frente del séquito del tlatoani se ocupaban de que no le diera el sol.
Moctezuma era el único calzado con cotaras, una suerte de sandalias, adornadas con pedrería.
Al ver que se apeaba, los caciques más cercanos se precipitaron a ayudarle.
Al mediodía subía la temperatura. Los barbudos ya no temblaban de frío, como en la sierra.
Por todas partes, los sirvientes echaban flores al suelo, para adornar el encuentro.
—Deteneos —dijo Moctezuma.
Los caciques lo seguían, con el palio, y un par de sirvientes barrían a su paso y echaban mantas al suelo justo por delante. Los españoles no perdían detalle. De los mexicas, ninguno osaba mirar al tlatoani. El portador del penacho imperial ya había reconocido a Malinche, por los retratos de sus embajadores, y Cortés se acercó hasta él.
—Os doy la bienvenida a mi ciudad, teules.
Cortés traía consigo un collar de cuentas de vidrio en forma de margaritas, con muchas labores, ensartadas en unos cordones de oro perfumados con almizcle. En medio del corro expectante, se lo puso al cuello. Ya le iba a abrazar a la usanza castellana, cuando dos caciques lo detuvieron sujetándole el brazo. Marina le explicó que aquel gesto, entre mexicas, era un menosprecio.
8
¡De modo que este era Moctezuma!
Cortés no apartaba la mirada. Procuraba grabar en su mente las facciones de aquel hombre bien proporcionado y algo seco de carnes, en la cuarentena, con cabellos ni largos ni cortos cubriéndole las orejas por debajo del penacho. El gesto serio, sin sonrisa ni agresividad, atento a cada palabra, mantenía la dignidad en todo momento.
En el peñote fortificado se había hecho un silencio absoluto. De lo que ocurría más allá, ningún español podía dar cuenta, de tan concentrados que estaban.
—Dile que un abrazo se lo dan en mi tierra dos iguales.
Cortés observó con satisfacción el collar de margaritas que le había puesto al cuello. Moctezuma parecía indiferente. Marina tradujo, pero el tlatoani, ignorando su presencia, solo tenía ojos para Cortés. Él y el barbudo extranjero se miraron con fijeza, como desentrañándose uno al otro.
Los ojos inteligentes de Cortés brillaban divertidos en medio de su cara poblada.
—Dice que, ante los ojos de sus dioses y su gente, no sois iguales…
—Dile que, según mi dios Jesucristo, el único verdadero, todos los hombres son iguales.
Esta vez, al barbilampiño Moctezuma se le escapó un ligero rictus de ironía.
—El tlatoani dice que no entiende qué poder tiene ese palo ante el cual os humilláis los teules.
Cortés comprendió que aquello no iba a ser fácil. Involuntariamente, buscó por el rabillo del ojo a Alvarado, Sandoval, Cristóbal de Olid, Juan Velázquez. Sus capitanes ya bajaban de sus caballos y esperaban con la mano cerca de la espada.
El de Medellín no perdía la sonrisa.
—Dile que no he recorrido ochocientas leguas para discutir sobre nuestros dioses.
—El tlatoani dice que ya os advirtió que no merecía la pena el viaje ni las penalidades que habéis pasado. No hay más que lo que veis: una ciudad en mitad del agua, donde vive el gran Moctezuma rodeado de sus servidores…
Moctezuma subrayó sus palabras paseando la mirada a su alrededor. A medida que se volvía a uno y otro lado, todos bajaban los ojos.
—Dile que he atravesado mares y remotas tierras y que sus súbditos me han hecho la guerra, han intentado burlarme, desanimarme, asesinarme… Aun así, aquí estoy gracias a ese palo, como él lo llama, que representa al verdadero y único hijo de Dios. Dile que lo sucedido justificaría mi enfado. Pero explícale que nuestro Dios enseña paciencia y misericordia, y que por eso renuncio a la venganza. Solo quiero la concordia entre nuestros pueblos.
—Dice que eso le complace. Si esto es lo que queréis, no tenéis más que aceptar sus ofrendas y partir.
9
Los españoles alzaron la vista hacia los grandes templos. Los cúes destacaban por encima de los demás edificios, dando su peculiar fisionomía a las poblaciones. En lo alto del Templo Mayor de Tenochtitlán, entre adoratorios y braseros humeantes, se veía a algunos sacerdotes pendientes desde lo lejos del encuentro. No había hombres de guerra a la vista y, sin embargo, los ejércitos de Moctezuma no podían estar lejos.
Cortés procuró agradar al tlatoani.
—Dile que eso no es posible. Soy emisario de un emperador al que los más grandes príncipes se someten. Él me envía para que el gran Moctezuma le reconozca como señor. Si acepta, podrá señorear sus posesiones. Si no, le haremos la guerra con nuestros truenos, y ya ha visto su poder.
—El tlatoani dice que no quiere hacer la guerra con los teules.
—Entonces, ¿se someterá?
Cortés se volvió extrañado a Marina.
Moctezuma hablaba sin mirarla nunca.
—Dice que primero quiere saber cómo es vuestro emperador.
—Dile que reina al otro lado del mar. Es el más grande de los señores cristianos y trata con justicia a sus vasallos… Y no pide sacrificios de sangre. Los sacrificios de sangre ofenden a nuestro Dios y a nuestro rey, y por lo tanto deben cesar.