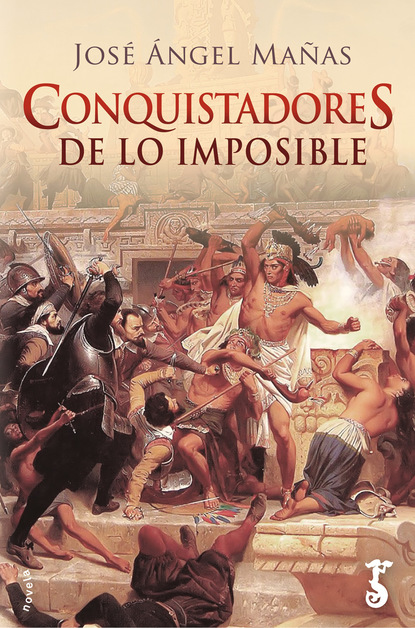- -
- 100%
- +
Hubo un momento de silencio, antes de que Moctezuma hiciese una leve inclinación de cabeza. Sus caciques escuchaban con sus rostros impenetrables, sin expresar ninguna emoción.
—Dice que todo eso son cosas nuevas. Han de hablarse con tranquilidad.
—Dile que, como señal de vasallaje, sus pueblos pasarán en adelante a pagar tributos a don Carlos.
—Moctezuma dice que los pueblos por donde pasan los teules han dejado de enviar sus tributos, y que lo mismo hacen otros que van teniendo noticia de vuestra llegada.
—Aclárale que, si cumple con nuestras condiciones, seremos amigos. Y España respetará la vida y el señorío de Moctezuma. Dile que en mi tierra los tratados se pactan escribiendo los nombres juntos en un papel.
Moctezuma se inclinó. Por primera vez, tocó el suelo con su mano.
—Dice que en México basta con la palabra y la tenéis.
—Si no me falla la memoria, esa palabra me la dio antes y no la cumplió.
—Moctezuma dice que entonces no conocía vuestras intenciones. No sabía si queríais guerra o paz.
—Entonces, queda convenido. Pero adviértele que si me llega noticia de alguna traición le haremos todo el daño que podamos y lo lamentará profundamente. En cambio, si todo está en paz, la concordia reinará en Tenochtitlán como reina en los pueblos que ya han jurado lealtad a nuestro emperador.
—Moctezuma repite que solo tiene una palabra. Ahora quiere llevaros a vuestros aposentos.
Cortés clavó la vista en los ojos oscuros de Moctezuma. Consciente de lo que tenía de desafío su actitud, mantuvo su mirada durante varios segundos. Moctezuma, acostumbrado a que sus súbditos bajasen la vista, frunció el ceño, pero no apartó los ojos.
Cortés esbozó una sonrisa y se volvió hacia sus hombres.
—¡Todo está bien! ¡Moctezuma se declara vasallo del rey! ¡Nos va a llevar a nuestros aposentos!
Los españoles respondieron con vítores contenidos:
—¡Viva el rey don Carlos! ¡Viva Cortés!
Pero ninguno soltó sus armas mientras sus capitanes montaban a caballo y, a una seña del extremeño, se ponían en marcha, siguiendo al nutrido séquito de Moctezuma.
10
¡Quién hubiera dicho hacía pocos días que la gente llenaría las calles de pétalos, para recibir a los hombres del pendón carmesí en la gran Tenochtitlán!
Algunos les colgaban collares de flores al cuello a unos barbudos que, precedidos por los caciques tenochcas y el propio Moctezuma, marcharon a través de las granjas lacustres, los jardines flotantes, hasta llegar a dos grandes plazas ocupadas por mercados donde se comerciaba con todo y, finalmente, al palacio de Axayácatl, al oeste del centro ceremonial, junto a los grandes templos, los cúes. Había allí, contaron, al menos una decena de construcciones piramidales, cada cual con su propia capilla o adoratorio y grandes braseros encendidos en lo alto desprendiendo humo.
—Moctezuma os dice que el palacio que ha acondicionado para recibiros perteneció a su padre, Axayácatl. Ese nombre quiere decir ‘máscara de agua en la que se refleja el sol’. Todos los nombres de tlatoanis tienen que ver de una u otra manera con el sol.
Cortés asintió y los españoles, sin bajar la guardia, entraron en el patio del palacio. Este ocupaba prácticamente una cuadra por sí solo. Lo rodeaban calzadas y no canales, en pleno islote de Tenochtitlán.
Moctezuma bajó de su litera. Tomando por el brazo a Cortés, lo llevó a una sala ricamente aderezada donde había preparado sobre una mesa baja dos collares de huesos de caracol colorado.
Uno de los sirvientes le entregó los colgantes. Moctezuma los colocó alrededor del cuello del extremeño. De cada uno pendían ocho camarones de oro, largos casi de un jeme. Cortés los recibió con sonrisa imperturbable. Ahora cada cual lucía el regalo del otro.
El cortejo de Moctezuma había quedado fuera. Solo una pequeña comitiva lo acompañaba.
—Malinche, esta es vuestra casa. Entrad todos y descansad.
Unos momentos después, Moctezuma regresaba con los suyos, camino de su propio palacio.
11
Cortés dejó de sonreír y ordenó a sus soldados que recorriesen las salas, para comprobar que no hubiera trampas.
Había estancias individuales para los capitanes y otras, para los soldados, con decenas de lechos, que consistían en simples esteras cubiertas por un toldillo: eran las que utilizaban todos los mexicas, ricos y pobres. El palacio tenía suelos de adobe lustrado, limpios, barridos, y paredes encaladas.
Como de costumbre, se repartieron los aposentos por capitanías, quedaron los caballos en el patio central, se instalaron los falconetes y la artillería en la azotea y frente a algunas ventanas exteriores.
Solo entonces permitió Cortés comer los centenares de platos preparados en una de las salas.
12
A la tarde misma volvió Moctezuma con su cortejo para comprobar, dijo, que sus huéspedes estaban atendidos convenientemente. Encontraron a Cortés reunido con sus capitanes y, avisados Marina y Jerónimo, comenzó a hablar en circunloquios.
Quería saber por dónde habían llegado sus barcos, las casas flotantes de los teules, pues veía en ellos a unos enviados de aquel dios expulsado por sus hermanos que algún día, explicó, había de llegar por oriente para sojuzgar su reino.
—Habéis de saber que ni yo ni los que en esta tierra gobernamos somos originarios de ella. Nuestra estirpe vino hace mucho de lugares lejanos, guiada por un señor que volvió a su hogar dejándonos aquí en espera de su regreso, y tornó a venir tanto tiempo después que estaban casados quienes quedaban con mujeres de la tierra.
»Tenían ya hijos y habían construido pueblos, y no quisieron seguirle ni tampoco recibirle por señor. Y este señor anunció que un día sus descendientes volverían a sojuzgar esta tierra, a reclamar sus derechos. Por vuestro lugar de procedencia y por las cosas que decís de ese gran emperador Carlos, creemos que él podría ser…
Cortés asentía. Él y sus hombres conocían perfectamente esa antigua profecía según la cual un día vendrían teules del lugar de donde se ponía el sol, para señorear aquellos reinos.
—Si es así, os obedeceremos. Y ahora, puesto que estáis en vuestra casa, disfrutad, descansad del trabajoso camino. Bien sé que los de Zempoala y Tlaxcala os habrán dicho mucho mal de mí. Pero no os creáis sino lo que por vuestros propios ojos veis.
»Desconfiad de mis enemigos. Sobre todo, de los que eran mis vasallos y se han rebelado con vuestra venida y, por ponerse a bien con vosotros, maldicen de mí. Ellos os habrán dicho que poseo casas con paredes de oro y que me tengo por un dios. Las casas ya veis que son de cal y canto, y yo…
Moctezuma se abrió las vestiduras. Mostró su pecho desnudo.
—Bien comprendéis que soy de carne y hueso, mortal como vosotros. Es cierto que recibí oro en herencia de mis abuelos, y de ello podéis disponer cuando lo deseéis. Aquí os proveeremos de lo necesario para vuestra gente.
Cortés escuchó con atención las palabras que le susurraba Marina al oído. Por fin, Moctezuma preguntó si eran todos hermanos y vasallos del gran emperador Carlos.
El asentimiento de Cortés pareció tranquilizar al soberano.
Antes de retirarse, Moctezuma hizo que sus servidores trajeran maíz, frutas y guajolotes para ellos, y hierba para los caballos. Les dijo que eran libres de andar por donde quisieran en la ciudad y que volvería a verlos al día siguiente. Tenían, insistió, él y Malinche, mucho sobre lo que hablar, pues podían aprender mucho el uno del otro.
II. LAS TRETAS DE MOCTEZUMA
Tenochtitlán, noviembre de 1519
1
Tras fortificar sus aposentos, los primeros días de los barbudos pasaron entre visitas matutinas de Moctezuma, paseos por los jardines y huertos que rodeaban el palacio de Axayácatl y alguna discreta excursión en grupo por la calzada de Tacuba y los alrededores del vecino centro ceremonial, donde comprobaron que los mexicas los miraban con indiferencia.
La vida cotidiana continuaba.
No hubo señas de que se preparase nada contra ellos hasta el cuarto día, cuando notaron que sus servidores tenochcas no se mostraban tan solícitos. El cambio coincidió con una carta que recibió Cortés, quien nada más leerla fue en busca de sus capitanes, con expresión preocupada.
—Me traen dos indios de Tlaxcala noticias aciagas de Veracruz y la costa…
En Veracruz había dejado como alguacil a su amigo Juan de Escalante, al mando de medio centenar de españoles, para imponer orden en la región. La carta explicaba que algunas guarniciones mexicas reclamaban de nuevo tributos a los pueblos de la costa. Al saberlo, el capitán español juntó a los totonocas amigos que le enviaba el Cacique Gordo, para atacar a los rebeldes. En la batalla, los mexicas habían capturado un soldado, muerto a un caballo y dañado gravemente al propio alguacil y a otros seis castellanos que fallecieron a causa de las heridas.
—Le atacaron capitanes de Moctezuma. Han muerto muchos indios de Zempoala. Los mexicas capturados dicen que actúan según órdenes llegadas de Tenochtitlán. Aseguran que los que estamos aquí no regresaremos y que a otros españoles, allá donde se encuentren, los asesinarán.
—Han visto que no somos invencibles —observó Alvarado—. Ahora entiendo por qué insiste tanto, el Moctezuma, en que somos, como él, de carne y hueso…
Los que habían conocido a los caídos se santiguaron y murmuraron un rezo. Al cabo, Gonzalo de Sandoval tomó la palabra. Era de los capitanes que con mayor firmeza se habían opuesto a entrar en Tenochtitlán.
Había una irritación evidente en su voz.
—Lo que nos temíamos ha ocurrido. Y ahora, ¿cómo demonios lo remediamos?
—Debemos ajusticiar a los responsables y castigar a Moctezuma —dijo Alvarado—. Esta gente solo responde por temor. O nos vengamos de inmediato o nos perderán el respeto.
Algunos asintieron. El resto callaba.
Cortés se llevó la mano derecha a la oreja como pidiendo que escucharan. Fuera seguía el incesante trajín de la vecina calzada de Tacuba. Y también, hacia el otro lado, el ruido del concurrido centro ceremonial. Allí se celebraba un juego de pelota esa misma mañana.
—¿Tenéis idea de cuántos indios hay en esta ciudad?
—¿Qué importa eso? Muchos miles —se irritó Alvarado.
—¿Sabes cuántos somos nosotros?
—Cuatrocientos. Más o menos.
—Y si esos muchos miles de súbditos de Moctezuma que ahora están tranquilos porque nos ven convivir con su señor se dan cuenta de que le prendemos o matamos, se rebelarán. Y por muy buenos guerreros que seamos, con arcabuces y falconetes o sin ellos, nos será imposible salir con vida.
—Entonces, ahora mismo, a todos los efectos, somos sus prisioneros —concluyó, con un suspiro, Cristóbal de Olid, el tercer capitán después de Pedro de Alvarado y Sandoval.
—¿No os habíais dado cuenta?
Cortés casi se mofaba. Disfrutaba del desconcierto de sus capitanes.
—Pero todavía se puede hacer algo.
—¿El qué?
—Arrestar a Moctezuma sin que los tenochcas se den cuenta de que lo hacemos.
—Y eso, ¿cómo se guisa?
Cortés, cuando decía algo, raro era que no lo trajera bien meditado. El extremeño tenía maña para dirigir a su gente. No gustaba de pensar en voz alta delante de nadie. Por eso iba siempre varios pasos por delante.
—Le invitaremos a nuestros aposentos. Mientras sus servidores vean que no se le humilla ni se le ataca, estarán tranquilos. No osarán nada contra nosotros. Y él, cuando entienda que en cualquier momento le podemos atravesar con la daga, se cuidará también de no intentar nada.
Los capitanes no parecían convencidos.
—¿Y si es verdad que ha ordenado matar a todos los españoles? —preguntó Juan de Velázquez y León, velazquista en un principio, por ser sobrino nada menos que del gobernador de Cuba, al que Cortés había transformado a lo largo de la campaña en uno de sus hombres más leales—. Porque yo ya no me siento seguro. Está claro que el plan de Moctezuma es familiarizarse con nosotros, ver lo que puede aprender, esperar a que nos relajemos, y entonces matarnos.
Sus palabras quedaron flotando en el aire.
—Se le puede arrestar hasta que sepamos si está detrás de lo sucedido. Hoy he quedado en acercarme al Templo Mayor, después de visitar la plaza de Tlatelolco. Acompañadme todos con una decena de hombres… Iremos a caballo.
2
Hasta entonces se habían conformado con salir a deambular por los jardines y los alrededores, pero hoy tenían previsto visitar a caballo la plaza de Tlatelolco, hacia el noroeste.
Aunque Tlatelolco originariamente era una isla diferenciada de Tenochtitlán, hacía muchos años que ambas formaban parte de la misma ciudad, separadas solo por la acequia de Tezontlale, que hacía de demarcación natural.
En el gigantesco mercado, convergían dos calzadas menores, provenientes del norte. Muy cerca había un centro ceremonial con templos piramidales, cúes casi tan grandes como los de Tenochtitlán, y en lo alto adoratorios y braseros humeantes.
La plaza era como dos veces la de Salamanca. Había en ella tal multitud que, pese a aparecer Cortés y sus capitanes a caballo, pasaron prácticamente inadvertidos. Sin bajarse, dieron una vuelta y ojearon con curiosidad la actividad frenética.
Podía haber allí aquella mañana más de veinte mil almas.
Se vendía de todo: oro, piedras preciosas, ropa, algodón, plumas, mantas, esclavos y esclavas, tantos como los que los portugueses traían de Guinea, unos con collarines de cuero, otros sueltos. La plaza estaba dividida en largos pasillos, cada cual con su especialidad.
En uno se vendían mazorcas de maíz, hongos que llamaban huitlacoche, frijoles y verduras y legumbres del valle. En otro guajolotes, venados, patos y perros xólotl, con orejas largas y puntiagudas, que iban examinando cuidadosamente los compradores. Si alguien lo pedía, ahí mismo se lo mataban y desollaban, y se apilaban a un lado las vísceras. En el aire quedaba el olor a sangre, a sudor, a comida.
Los vendedores vociferaban ofreciendo sus aguacates y frutas amontonados en grandes cestas venidas de las chinampas.
—¡Esto es todavía más ruidoso que el mercado de mi pueblo! —exclamó Alvarado.
Los artesanos proponían lozas decoradas con dibujos de todo tipo sobre telas extendidas por el suelo. Los había que vendían tarros de miel del valle y lotes de leña en sacos, las pequeñas y grandes canoas que se utilizaban en Tenochtitlán y esa extraña planta, tabaco, que empezaban a descubrir. Y sal extraída de la laguna. Y pescados de ojo fresco. Y unos panes de maíz a los que se habían acostumbrado, aunque echasen en falta el trigo.
Por todas partes, hombres armados controlaban con malas o buenas caras que las transacciones fuesen pacíficas y que circulasen sin problemas los granos de cacao que servían para realizar los intercambios.
—Parece mentira que no tengan monedas —observó Sandoval.
Todo lo ojearon sin bajar del caballo. Por la plaza desfilaron en paz. Los tenochcas, si acaso, los ignoraban. Los pocos que se acercaban, al comprobar que no tenían ánimo de comprar, sino, como explicaron Marina y Jerónimo, solo de admirar, pronto se alejaron en busca de mejores clientes.
No parecía que se estuviera preparando nada contra ellos. Al cabo de algo más de una hora, abandonaron el lugar tranquilizados. Las únicas malas actitudes eran de los criados de Moctezuma, no de la gente del pueblo.
El sol iluminó desde lo alto la gran plaza, mientras se dirigían al centro ceremonial, el otro gran espacio público.
3
El centro ceremonial, reservado a la liturgia, lo frecuentaban mayormente sacerdotes y gente perteneciente a la nobleza local, los pipiltín. Monumentales construcciones piramidales rodeaban el gran cu, el Templo Mayor, situado en el centro de la explanada.
Hasta el momento no habían subido a los adoratorios, pero Cortés había manifestado a Moctezuma su intención de visitarlos. La tarde anterior le envió recado, recordándoselo. Y Moctezuma, quién sabe si temiendo alguna ofensa, había decidido estar presente.
Los tenochcas más madrugadores lo vieron, pues, salir a primera hora de su palacio en litera, rodeado por un nutrido cortejo. Con una vara mitad de oro que simbolizaba su autoridad, había subido con sus papas hasta la plataforma en lo alto de la pirámide principal, donde a esas horas aún sahumaban con copal en honor a Huitzilopochtli, al que alimentaban con sangre humana para que pudiera derrotar a la noche, como explicó Jerónimo, y salvar así al mundo de quedar sumido en la oscuridad.
Cortés y sus capitanes pasaron a caballo entre el Tzompantli, el manantial sagrado, rodeados de calaveras humanas, y la cancha del juego de pelota, de cuyo interior llegaban los gritos de quienes animaba a los jugadores, descalzos y con taparrabos y tiras de cuero para proteger los muslos, que, divididos en equipos, golpeaban con codos y rodillas una pelota de hule tratando de introducirla en el hueco horadado en una piedra de granito elevada.
—Se entretienen como niños persiguiendo una pelota… —dijo Cristóbal de Olid.
El juego se asociaba a festividades religiosas, aunque también se solucionaban con él litigios entre vecinos. En días anteriores, algunos españoles se habían mezclado con el público para observar, pero hoy no le prestaron atención.
—En Castilla algo así nunca arraigaría —dijo Alvarado convencido.
—Yo os puedo asegurar que no es un juego inofensivo —dijo Jerónimo, que ya lo conocía de la época de su cautiverio con los mayas—. Y también se practica golpeando únicamente con la cadera, que es más complicado.
El templo de Quetzalcóatl era el único de planta circular del conjunto. Más allá vieron una torre cuya entrada simulaba las fauces de una serpiente, con grandes colmillos y muy abiertas, como para tragar las almas de quienes pasaran. Aquello era el sacrificadero, explicó Jerónimo. Dentro había, entre las paredes renegridas por el humo y las costras de sangre, ollas grandes y cántaros y tinajas donde se cocinaba la carne de los sacrificados.
No muy lejos había otra construcción piramidal donde se realizaban la cremación y los ritos funerarios de los señores tenochcas.
4
—También aquí todos parecen razonablemente tranquilos…
Sin dejar de mirar a su alrededor, se detuvieron junto al lugar donde esperaba parte del séquito de Moctezuma, con su litera vacía. Echaron pie a tierra. Estaban junto al talud del lado más ancho del Templo Mayor. Allí esperaron a que el tlatoani, desde lo alto del cu, mandase a buscarlos.
Solo entonces subieron los ciento catorce escalones de piedra que llevaban hasta la plataforma donde ardían permanentemente grandes braseros quemando ofrendas en honor a Huitzilopochtli. Subieron pausadamente, notando el peso de sus armaduras. Las alfardas que limitaban las gradas estaban rematadas en la parte inferior por unas cabezas de serpiente de mal augurio…
Ninguno se sintió especialmente contento, pese a que les tranquilizaba comprobar que en la ciudad no había alboroto.
—Esto es más largo que un día sin pan… —protestó Sandoval.
Ya en lo alto del templo, la media docena de papas que esperaban junto a Moctezuma comentaban algo entre sí divertidos. Llevaban vestiduras de mantas prietas, capuchas, un cabello tan largo como mujeres y trenzado de manera propia.
—Estos se mofan de nosotros —dijo Alvarado—. Y ya sabemos por qué…
El propio Moctezuma parecía más arisco. Ese día no llevaba el penacho y, sonriendo casi imperceptiblemente, les salió al paso entre los braseros.
—Cansado os veo, señor Malinche, de subir a nuestro gran templo…
—Os equivocáis, alteza. Los teules no nos cansamos nunca —replicó Cortés, recuperando el fuelle. De paso comentó con cierto retintín que el cu de Cholila tenía, si no recordaba mal, ciento veinte gradas: «Seis más que vuestro templo», apuntó.
La referencia no era baladí y Moctezuma, molesto, recuperó de inmediato la seriedad. Tomando por la mano a Cortés, mientras el viento agitaba su melena, señaló a su alrededor.
—Mira esta gran ciudad, Malinche. Mirad todas las ciudades que hay en el agua de la laguna, por las orillas. ¿No os impresiona lo que veis?…
5
El templo señoreaba Tenochtitlán y la isla de Tlatelolco. Desde su cima se veía el enjambre de su mercado en medio de la gran explanada del islote vecino y las ciudades cercanas de la laguna. Hormigas diminutas atestaban las calles y circulaban por las tres calzadas que llevaban a la capital: la de Iztapalapa, por la que habían entrado, la de Tacuba, hacia el oeste, bastante más corta. Y la de Tepeaca, al norte, menos transitada.
Se veía el caño que transportaba agua dulce, el acueducto que, procedente de Chapultepec, corría paralelo a la calzada de Tacuba, pasando entre chinampas llenas de cultivos y abonadas, les habían dicho, con los excrementos de la ciudad, y los innumerables puentes de las calzadas, algunos elevados para dejar pasar a las canoas que circulaban por los canales en número casi tan importante como quienes caminaban por las calles.
Muchas manzanas rodeadas de agua eran como islas cuadradas que no se comunicaban sino a través de unas maderas a modo de puentes levadizos. Y sobre el conjunto destacaban las torres fortificadas y, sobre todo, los grandes cúes, con sus braseros, de entre los cuales el más alto e imponente era el Templo Mayor, sobre el que ahora se hallaban.
Moctezuma señaló los edificios principales.
—Esa, ahí abajo, es la cancha de nuestro juego de pelota, que creo ya habéis visto. Los partidos de hoy se organizan en honor vuestro. Hacia el sur está el templo del Sol, la construcción circular de ahí abajo está dedicada a Quetzalcóatl. Y aquel es el cu de Cihuacóatl.
»Esa torre es la residencia donde viven los papas que tienen a su cargo los adoratorios. La alberca tan limpia es exclusivamente para el culto de Huitzilopochtli. Y esas construcciones son aposentos donde se recogen las hijas de los tenochcas hasta que se casan…
—Como los conventos españoles.
La voz susurrante de Marina acompañaba a Cortés, y Jerónimo tradujo para los demás capitanes.
—Esta plaza es más grande que la de Constantinopla o que la de Roma —observó un veterano de las guerras de Italia. Estaban todos impresionado por la grandeza incontestable de Tenochtitlán. Era lo que pretendía Moctezuma.
El viento que llegaba de la laguna era frío y el tlatoani se encogió en su manta, mientras los barbudos permanecían absortos en la contemplación de aquellas construcciones dispuestas según un orden cuyo significado profundo se les escapaba. Marina era la única que no daba muestras de tener frío. Vestía el mismo modesto huipil tanto en verano como en invierno.
Cortés bajó los ojos hasta el palacio de Axayácatl, hacia el oeste, a contraluz, y luego a la explanada a los pies de la pirámide. Los criados que esperaban se veían diminutos junto a la litera y los caballos. Aunque apagado, subía hasta ellos el zumbido de las voces del gentío. Se sintió como si estuviera en el interior de un avispero y comprendió que lo que le ponía la carne de gallina no era el frío.
Pero escondió sus temores bajo una sonrisa burlona.
6
—Muy gran señor es Moctezuma, mucho nos complace ver sus ciudades, pero ya que estamos aquí nos complacería más ver a sus teules.
Aquello no entusiasmó a Moctezuma. Ya durante la víspera Cortés le había insistido en que quería subir al cu y visitar las capillas, algo a lo que Moctezuma no se mostraba receptivo.
—Primero debo hablar con el principal de mis papas…
Se refería al más robusto de los sacerdotes, que al ver llegar a los barbudos les había dado la espalda ostensiblemente. Tenía una cicatriz tremenda en la espalda. Tres servidores armados de grandes macanas dentadas se movían en torno a los braseros.
El sacerdote penetró con algunos acólitos en el interior de uno de los adoratorios. Moctezuma desapareció tras él un momento y al poco se asomó para indicarles que entrasen. «Vayamos con tiento…», dijo Alvarado. Miraba de reojo el enorme tambor ceremonial, cerca de las escalinatas, con dos gruesas mazas encima. Cada vez que lo tañían su sonido triste y grave se oía a dos leguas a la redonda. Sus cueros eran de serpientes gigantes y cerca estaban las bocinas y trompetillas que también se escuchaban cada anochecer por el lago.