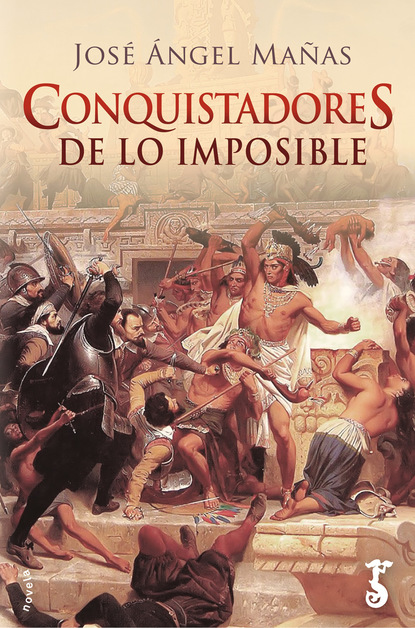- -
- 100%
- +
En el adoratorio había dos altares cubiertos con ricos tablazones, y encima de cada uno una gigantesca estatua. La de la derecha representaba a Huitzilopochtli o Huichilobos, como le llamaban los españoles. Tenía la cara ancha, ojos saltones, el cuerpo con muchas perlas, pedrería pegada con engrudo de resina. Sostenía en una mano el arco, en otra las flechas. A su vera se veía una estatuilla con lanza larga y escudo redondo de oro.
—Es su paje —murmuró Moctezuma, en la penumbra.
Huitzilopochtli tenía al cuello un collar de corazones renegridos y, delante, junto a un pequeño brasero con incienso, una copa con corazones recién quemados. Las paredes estaban cubiertas de costras negras de sangre. Olía como en un matadero. A mano izquierda había otra estatua de idénticas dimensiones: rostro de oso, ojos formados con espejos, el cuerpo revestido con la misma pedrería y otro collar de corazones resecos alrededor del cuello.
—Es su hermano Tezcatlipoca. El dios de los infiernos, que tiene a su cargo las almas de los hombres…
En una concavidad en la pared, también con madera ricamente labrada, había una tercera imagen, mitad hombre, mitad lagarto. Estaba rodeado de semillas. Era, como explicó Moctezuma, el dios de las sementeras y las cosechas.
—Señor Moctezuma —dijo Cortés medio riéndose. Se sentía seguro, con sus capitanes cerca, y evitaba los susurros—, no entiendo cómo, siendo tan sabio varón, no comprendéis que esos no son dioses sino cosas malas. Para que vuestros sacerdotes vean claro, permitidme que en lo alto de este adoratorio pongamos una cruz y que en uno de esos nichos coloquemos una imagen de Nuestra Señora la Virgen María, y veréis el temor que de ella cogen vuestros ídolos…
Por primera vez, Moctezuma no tuvo miedo de mostrar su enojo. Se volvió hacia Cortés, con gran seriedad y el mismo tono apagado.
—Señor Malinche, de haber sabido que no los respetaríais, no os habría mostrado a mis dioses. Ellos dan salud a mi pueblo, buenas cosechas, lluvia, victorias. Por eso los adoramos.
»Te ruego no digas palabras ofensivas. Me pediste permiso para levantar un altar a vuestro Dios en vuestros aposentos y os lo concedí. Bastante merced por el momento me parece.
Los tres papas se volvieron hacia los españoles con miradas abiertamente hostiles. Resultaba evidente que se sentían fuertes. Cortés, atendiendo las señas de sus capitanes, apaciguó a su anfitrión.
—Y yo os lo agradezco, señor Moctezuma. Hora es que mis hombres y yo nos retiremos. ¿Podemos acompañaros a palacio para platicar una cuestión que quiero consultaros?
—No tengo inconveniente en recibirlos después de comer. Pero ahora debo rezar para enmendar el gran pecado que he cometido al traeros aquí —murmuró Moctezuma.
Y no hubo manera de que saliera con ellos.
7
De vuelta en sus aposentos, los capitanes sintieron la misma hostilidad por parte de los servidores. Algunos tlaxcaltecas se acercaron a decir que temían se estuviera preparando algo.
—El ambiente, en palacio, es bien extraño, Malinche.
—Estad sobre aviso, por si debemos defendernos… No salgáis ninguno y manteneos juntos.
Comieron sin apetito y su humor solo cambió cuando al rondar por palacio discutiendo con el padre Olmedo sobre el mejor lugar para colocar la cruz, uno de los carpinteros reparó en una pared que parecía recién hecha, perfectamente enjabelgada, sin ninguna marca ni roce. Cortés ordenó que se hiciera salir a los sirvientes.
—Decidles que queremos debatir a solas los capitanes.
Una vez entre españoles, picaron la pared lo más secretamente que se pudo y hubo exclamaciones ahogadas cuando apareció una puerta y, al empujarla, se encontraron con una estancia repleta de objetos apilados hasta la cintura: joyas, estatuillas de oro y una enorme variedad de piedras preciosas, obsidiana, jade, jaspe.
Cortés cogió un par de esmeraldas de gran tamaño y pasó la mano por una figura dorada que representaba un ocelote.
—No hay polvo ninguno. Todo ha sido amontonado de manera precipitada poco antes de que llegásemos.
El fulgor, cuando, iluminaron el interior del escondrijo con una antorcha, fue deslumbrante. Aquel era el tesoro de Axayácatl, padre de Moctezuma.
—Enseñádselo a los hombres a lo largo de la tarde —dijo, según cerraban con el máximo cuidado la puerta—, pero con discreción. Que lo vean y luego selladlo bien antes de dejar entrar de nuevo a los servidores de Moctezuma.
El descubrimiento les insufló ánimos y durante el resto de la tarde fueron pasando uno a uno, secretamente. Ya se había corrido la voz de que los capitanes iban a prender a Moctezuma. Mientras tanto, nadie debía hablar del tesoro de Axayácatl, y menos delante de los servidores mexicas. La consigna era mantenerse alerta y ensillar los caballos.
—Esta noche puede haber jarana —dijo Alvarado, jocosamente.
La noticia de la derrota de Veracruz hacía que muchos fueran partidarios de abandonar Tenochtitlán por la noche con el mayor sigilo. Pero Cortés tenía su propia idea.
—No nos precipitemos, señores, que hay mucho que hacer. Por el momento, concentrémonos en lo que nos queda por delante, que no será fácil. Un tesoro solo se disfruta estando sanos y salvos. Es nuestro objetivo.
8
Tranquilos no estaban ninguno de los hombres a caballo que se presentaron en el palacio de Moctezuma aquella tarde.
El ceremonial era impresionante. Moctezuma tenía a su servicio no menos de doscientos servidores armados. En su presencia cualquier cacique debía descalzarse, quitarse la manta rica, ponerse otra de poca valía, y entrar y salir con los ojos bajos sin cruzar su mirada y repitiendo, con tres reverencias: «Señor, mi señor, mi gran señor». Y marcharse luego andando hacia atrás sin darle nunca la espalda.
Los españoles no gastaban tanto protocolo.
Tras dejar los caballos con dos soldados en el patio, entraron y un criado los llevó a una sala donde Moctezuma recién almorzaba. Durante las comidas, al tlatoani se le servían una treintena de guisos con pequeños braseros de barro debajo para que no se enfriasen. A esa hora podían repartirse en palacio hasta mil platos, si se contaban los destinados a criados y guardia. El día anterior, a Cortés y a Alvarado les habían hecho escoger entre las aves que se preparaban las que más les apetecían. Los tlaxcaltecas decían que en palacio también se guisaban muchachos de corta edad, pero que ahora no lo hacían, excepcionalmente, por no disgustar a los españoles.
—Os espera al fondo… —dijo uno de los indios que les salía al paso.
Moctezuma estaba sobre cojines ante una mesa baja cubierta con mantel de lino. Al entrar los teules, unas mujeres les ofrecieron agua para las manos en aguamaniles. Los ancianos con quienes platicaba eran consejeros o magistrados. Permanecían de pie a un lado sin mirarle nunca a la cara. A ratos, Moctezuma les ofrecía uno u otro plato mientras los ancianos disfrutaban en jarras grandes de una bebida a base de cacao que llamaban xocolatl.
El tlatoani había terminado de comer, pero seguía sentado a la mesa. Mientras se retiraban los platos, inhaló el humo de las hojas de una planta, el tabaco, que los mexicas quemaban enrolladas en canutos. Tres mujeres impúberes bailaban y cantaban suavemente. Llevaban vestidos no muy diferente del huipil maya y collares de obsidiana más ricos que los de Marina.
El tlatoani las miró moverse con agrado. Se había cambiado de nuevo la manta. Ahora llevaba una más oscura llena de motivos geométricos. Nada más ver a Cortés, hizo seña a las bailarinas de parar. Ellas se apartaron para dejar pasar a los teules.
Moctezuma daba la impresión de querer pasar página sobre la tensión de la mañana en el templo. Les ofreció por señas uno de aquellos canutos.
—Os lo agradezco, señor Moctezuma. Pero los españoles no gustamos de esos humos.
9
Venían, con el de Medellín, cinco capitanes y un puñado de soldados. Entre ellos Bernal Díaz del Castillo, su futuro cronista. Que fueran armados no era novedad: desde que estaban en Tenochtitlán se paseaban con las corazas puestas y espada en mano, y unos a otros se instaban a la vigilancia.
Obviamente, la noticia de Veracruz los animaba a ser aún más precavidos.
Moctezuma no parecía inquieto y, si sabía algo, no lo manifestaba. El jefe de los teules, después de una reverencia y sin perder su media sonrisa, no se anduvo por las ramas.
—Señor Moctezuma, maravillado estoy de que, siendo tan valeroso príncipe y diciéndose nuestro amigo, mande a sus capitanes en la costa tomar armas contra mis españoles de Veracruz y saquear pueblos que están bajo el amparo de don Carlos. Sabréis que vuestros guerreros han matado a un teule hermano mío.
No quiso desvelar que más soldados malheridos habían muerto, por que no se envalentonaran los mexicas de Veracruz. Más tarde se supo que al español prisionero le habían cortado la cabeza y se la habían enviado a Moctezuma, quien la escondió, temeroso de las posibles represalias.
Moctezuma puso cara de sorpresa.
—No me parece normal —siguió Cortés— que yo mande a mis capitanes que os sirvan y os favorezcan y que mientras tanto me hagáis la guerra. Y no es la primera vez: también en Cholula nos esperaban miles de guerreros con orden de matarnos. No os lo dije antes, pero no me gusta que vuestros vasallos hayan perdido la vergüenza y hablen secretamente a nuestras espaldas de matarnos.
»Yo no quiero destruir esta ciudad. Y tampoco deseo ningún mal a vuestra persona. Por eso ahora os pido que sin ningún alboroto nos acompañéis a nuestros aposentos, donde os garantizo seréis tratado como en vuestra propia casa.
Moctezuma se olvidó de inhalar humo y lanzó una mirada furtiva a los guardias de la puerta. Estos hablaban entre sí sin darse cuenta. Para calentar la estancia había una lumbre de ascuas de maderas olorosas. Una leña que apenas hacía humo. Y para que no diera calor en exceso había delante una tabla labrada con figuras de ídolos.
—Si dais voces, seréis muerto al instante por mis capitanes.
Moctezuma comprendió que no era ninguna broma.
—Señor Malinche, estáis en un error. Yo nunca he mandado tomar las armas contra los teules. Estad seguro de que voy a averiguar quiénes han sido esos rebeldes que os han atacado y se sabrá la verdad, y se les castigará…
Hizo ademán de quitarse el sello con la imagen de Huitzilopochtli que llevaba en su muñeca. Lo utilizaba para hacer saber sus órdenes. Pero Cortés le indicó que no hacía falta.
Moctezuma hablaba con total gravedad. Los ancianos lo miraron.
—Y en lo de ir preso, sabed que no soy yo persona para salir contra mi voluntad.
Resultaba curioso ver a Marina mediando entre los dos, transmitiendo al tlatoani las veladas amenazas en aquel idioma que ninguno de los españoles entendía. Procurando no alzar el tono y que los guardias no entendieran lo que sucedía.
Los barbudos se impacientaban…
Juan Vázquez de León, que tenía modos bruscos, dijo:
—¿Qué hace vuestra merced con tanto hablar? O le llevamos preso o le damos de estocadas. Y si da voces o monta alboroto lo matamos ya mismo, que es la única manera de asegurar nuestras vidas.
10
Viendo a los capitanes barbudos tan enojados, Moctezuma le preguntó a Marina qué discutían. La Malinche, en náhuatl y sin pasar la palabra a Cortés, lo explicó con crudeza.
—Gran tlatoani, yo os aconsejo que vayáis sin protestar. Los teules os respetarán. Os tratarán como gran señor que sois. Y una vez en sus aposentos se sabrá la verdad de lo ocurrido en Veracruz… De otra manera, aquí quedáis muerto.
Moctezuma se volvió, casi suplicante, hacia Cortés. Los guardias le miraron.
—Señor Malinche, tengo en palacio un hijo y una hija. Tomadlos como rehenes y a mí no me hagáis esta afrenta. ¿Qué dirán mis principales si me ven salir preso?
—No hay vuelta de hoja y es mejor que vengáis con nosotros de buena voluntad.
Moctezuma pareció recapitular. Tras decir algo a sus sirvientes, despidió con unas palabras breves a los ancianos, que se mantenían respetuosamente a distancia mientras su señor conferenciaba con los teules, y se dispuso a seguir a los barbudos.
Moctezuma se dirigió con voz tranquila a uno de sus capitanes. El tenochca tenía la cabeza rasurada y las tetillas perforadas con arcos dorados. A unos pasos, Marina y Jerónimo temían que lo estuviera poniendo sobre aviso. Pero el tlatoani parecía resignado y con ánimo conciliador.
—¿Qué les está diciendo? —preguntó Cortés, con su sonrisa hipócrita.
—Dice que estará unos días con nosotros por su voluntad, no por fuerza. Que cuando él necesite algo se lo hará saber. Que no alboroten la ciudad, ni se entristezcan, que lo ha mandado Huitzilopochtli a través de sus papas: conviene que vaya con los teules a sus aposentos para conocer todos sus secretos.
Los guardas hicieron venir a los porteadores con la litera de Moctezuma y, al rato, medio centenar de personas volvía a salir a la calle seguido por los barbudos a caballo, que orillaron el centro ceremonial en dirección al palacio de Axayácatl.
Una vez en el patio, los guardias de Moctezuma fueron rodeados por españoles armados que los acompañaron al interior mientras murmuraban confundidos. Cortés, bajando del caballo, instauró turnos de guardia entre arcabuceros y ballesteros, y ordenó que a Moctezuma se le tratara como correspondía.
—Todo el que quiera puede venir a verle. Pero no abandonará el lugar. Si quiere saber por qué, decidle que no saldrá hasta que se sepa la verdad de lo ocurrido en Veracruz.
Cortés explicó la situación al jefe de los tlaxcaltecas y a los hombres de confianza del Cacique Gordo de Zempoala, que esperaban en el patio.
III. HABLA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO
Juicio de residencia de Hernán Cortés, principios de 1529
«(…) Señores magistrados de la audiencia y vecinos de esta hermosa ciudad de México. Ahora que todo son críticas en torno a la figura de Hernán Cortés, yo solo puedo decir cosas buenas, como soldado suyo que fui. Constato que se olvida demasiado rápidamente lo que fueron los primeros tiempos en esta empresa titánica que él hizo parecer fácil. No creo ofender a la verdad si digo que la participación de la Corona en el descubrimiento del Yucatán fue mínima. Y lo mismo la de Diego Colón. En aquellos años los esfuerzos de los gobernantes estaban concentrados en poblar Cuba, y los de los españoles en vivir de sus encomiendas. Por eso los que pensábamos que ni Dios ni el rey mandan hacer a los libres esclavos, y nos oponíamos a la vida encomendera, decidimos partir a descubrir más tierra firme. La mayoría habíamos formado parte de la expedición que Núñez de Balboa capitaneó en su día para descubrir la mar del Sur y sabíamos que el Nuevo Mundo era más vasto de lo que nadie soñaba. Fuimos, pues, ciento y diez compañeros los que partimos hacia poniente en un par de navíos que armamos exclusivamente a nuestra costa, sin ninguna ayuda ni estímulo de Diego Velázquez, ni del almirante de Indias ni de su gente, si acaso burlas y escarnios. Y nos dimos a la mar en febrero del año diecisiete, es decir, bien antes de montar su expedición el capitán Cortés. Partimos de La Habana y en doce días doblamos la punta de San Antón y navegamos hacia donde se pone el sol sin saber qué corrientes ni vientos había, con gran riesgo por una tormenta que duró dos jornadas. Pero Dios quiso que pasadas tres semanas avistásemos tierra desconocida, y en ella un poblado grande que llamamos, por su tamaño, Gran Cairo. De allí vinieron diez canoas llenas de indios, unas a remo, otras con velas. Las barcazas eran gruesos maderos vaciados y tan grandes que en cada una cabían cuarenta hombres. Nosotros desde la borda les hicimos señas de paz, porque no teníamos lenguas. Ellos vinieron sin miedo y entraron en la nao capitana treinta indios, y a cada uno le dimos un sartalejo de cuentas verdes. Se estuvieron un buen rato mirando todo y fijándose en cómo era el navío. Llevaban chaquetas de algodón y cubrían sus vergüenzas con unas telas que llaman masteles. Nos parecieron más civilizados que los nativos de Cuba, que van casi desnudos. Por fin su cacique hizo señas de que quería volver a sus canoas y que traería más para que bajásemos a tierra con ellos. A la mañana siguiente regresó con doce canoas de las más grandes y nos animó por gestos a que fuésemos al pueblo, que nos darían comida. Y repitió dos o tres veces: “Cones, cotoche, cones, cotoche”, que quiere decir ‘andad acá’ en su lengua. Por eso llamamos desde entonces a la región Punta de Cotoche. Vista su insistencia, sacamos los bateles, y en uno de los más pequeños y en sus canoas fuimos a tierra. En la playa, el cacique nos instó a avanzar hasta sus casas con gestos tan amistosos y tanta sonrisa, que acordamos llevar un máximo de armas. Con quince ballestas y diez arcabuces anduvimos tras ellos y, al pasar cerca de una zona arbolada, comenzó a dar voces el cacique y salieron de detrás de los arbustos decenas de guerreros armados que cargaron con furia contra nosotros y nos hicieron mucho daño con una primera rociada de flechas. Con sus lanzas con estólidas, arcos y hondas, y sus penachos de guerra, lograron asustarnos y herirnos, y cuando retrocedimos se envalentonaron y cargaron con lanzas enristradas. Pero enseguida nuestros ballesteros y arcabuceros los pusieron en fuga. Matamos una veintena y a los demás los perseguimos hasta alcanzar tres casas de cal y canto que resultaron ser templos: dentro había ídolos de barro con cara de demonio y otros en posturas lascivas haciendo sodomías y en unas arquillas chicas diademas, pescadillos, patos de oro y más estatuillas que, mientras los que estábamos al mando de Pedro de Alvarado batallábamos con los indios, el clérigo de la expedición metió en su saco y llevó al navío, donde al poco regresamos los demás. Ese fue nuestro primer contacto con la península del Yucatán, que al principio consideramos isla y que pronto supimos era el extremo de ese vasto territorio que hoy llamamos Nueva España. Y fue la calidad y la finura de aquel oro encontrado en el templo lo que disparó la codicia del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que en cuanto supo, por una segunda expedición, por las altas sierras nevadas que aquello no era isla sino tierra firme grandísima, se decidió a participar en el descubrimiento, no fuera que alguien más se le adelantase. Él, que apenas se movía y que había hecho la conquista de Cuba sentado, enviando a todos por delante, pues por impedimento de peso prácticamente no podía valerse por sí mismo, se apresuró a enviar noticias a España con una muestra del oro encontrado. Y eso llegó al obispo Fonseca, valedor de Diego Velázquez por encima de los Colón, que consiguió que el Consejo de Indias aprobase con toda rapidez la expedición definitiva para explorar aquellas tierras. Y ya fue Cortés, como secretario de Diego Velázquez, quien se puso al frente de la nueva expedición, tras haber invertido, no está de más recordarlo, la totalidad de su hacienda. Y ya sabiendo que el Gordo Velázquez, en el último momento, quería detenernos y apresarle por motivos de repentina desconfianza, el capitán prefirió levar anclas y echarse a la mar por las bravas rumbo al poniente. Esa fue su primera desobediencia, señores. Pero yo pregunto aquí: ¿alguien habría hecho algo diferente en su lugar? Y más aún: ¿se habría conquistado la Nueva España si llegamos a quedar en Cuba? Todo esto lo recuerdo para que vean en qué trance tan delicado y con qué pocos apoyos y medios inició Cortés la conquista de estos enormes territorios que hoy señorea la Corona de Castilla (…)».
IV. EL ENCUENTRO CON PÁNFILO DE NARVÁEZ
Ciudad de Zempoala (cerca de Veracruz), finales de mayo de 1520
1
—Claro que ha recibido vuestras provisiones, capitán Narváez. Pero ha desdeñado leerlas. Dice no saber si son verdaderas o falsas, y que aunque fueran verdaderas solo prueban que o bien Diego Velázquez, quien os envía, ha conseguido engañar a su majestad sobre lo que ocurre en Nueva España, o bien el que las firma es el obispo Fonseca, su enemigo.
—Pues será peor para él, porque es la segunda oportunidad que le doy de someterse. Y no habrá tercera. Mejor hubiera sido para todos si se hubiese entregado a los primeros mensajeros que envié en su día.
Esos fueron el padre Guevara y varios acompañantes que llegaron a Veracruz con la orden de someter a obediencia a Gonzalo de Sandoval, a quien Cortés encomendaba la defensa de la plaza, y que fueron enviados presos a Tenochtitlán. Portándose como un gran señor, Cortés quiso mandar caballos, para que entrasen dignamente en la capital.
Una vez en su palacio de Axayácatl, donde seguía instalado en espera de construir los bergantines para regresar a España, procuró que los emisarios de Narváez vieran a sus hombres con ricas cadenas de oro y armas guarnecidas de pedrería, los cubrió de halagos y los devolvió a Narváez con el mensaje de que la Nueva España era lo suficientemente grande para los dos e invitándolo a decir qué parte quería.
—Bien os imagináis que prenderle era imposible, capitán Narváez. Vuestros embajadores penetraron en una ciudad poblada por más de cien mil almas. Intentar cualquier violencia era condenarlos a morir. Lo imposible no se puede mandar…
—Imposible es palabra que yo jamás digo. Pero decís que Moctezuma recibió mis noticias. Y ¿por qué no se ha revuelto contra Cortesillo?
Moctezuma, cuando desembarcaron los mil trescientos españoles de Narváez, supo, por los mensajeros que envió secretamente a la costa, que Cortés era un prófugo de la justicia del gobernador de Cuba y que los de Narváez eran los legítimos representantes de la Corona.
El propio Narváez se encargó de que llegara a su conocimiento que no sería una gran pérdida para don Carlos si algo le sucedía a Cortés.
—Bien os dije, don Pánfilo, que Moctezuma vive preso en los aposentos de Cortés. Allí recibe a sus consejeros y hace vida normal. Rige sus territorios, pero bajo supervisión. No está en condiciones de intentar nada contra don Hernán, siendo su cautivo. Y tampoco Cortés se ha atrevido en meses a hacer nada contra Moctezuma, rodeado de tantos millares de guerreros. Esa es la situación que se ha vivido hasta que vuestra llegada lo ha trastocado todo…
Pánfilo de Narváez suspiró. Era un hombre grande y colérico, especialmente cuando sus órdenes no se cumplían. Entendía el enviado de Diego Velázquez que cualquier cosa que dijera había de cumplirse sin discusión y perdía la paciencia cuando su voluntad no se traducía prontamente en realidades.
El problema era que desde su desembarco con una armada de dieciocho navíos en la costa, no lejos de la rebelde Veracruz, hacía casi dos meses que tropezaba con una realidad singularmente tozuda.
Quien razonaba con él era el padre Olmedo, fraile de la Merced y embajador de Cortesillo, como lo llamaba Narváez. Olmedo intentaba mediar y volvía en segunda embajada con noticias más favorables, sugiriéndole que había muchos seguidores de Cortés deseosos de desertar, algo que agradaba especialmente a Narváez.
Que la gente quisiera pasarse a sus filas le parecía natural: contaba con más del triple de hombres y falconetes. Por eso esperaba que Cortés se entregase. Pero el de Medellín se resistía a soltar el mando. Y no solo eso, sino que prácticamente desde que empezó el cruce de embajadores, avanzaba en su dirección con trescientos hombres, obligándolo a prepararse para un combate absurdo, dada la disparidad de fuerzas.
—No es posible, en una situación así, teniendo enfrente una fuerza como la nuestra, que siga resistiendo. Es ridículo —exclamó, sin esconder su malhumor. En un principio había creído que, con que llegaran a Tenochtitlán noticias de su desembarco con tamaña tropa, la cosa estaba hecha. Contaba con que Moctezuma matase a Cortesillo. O que se le entregara el rebelde sin más. Lo que no esperaba era que Cortés hubiera decidido avanzar a su encuentro por veredas para no encontrarse en campo abierto con él, y que estuviese tan cerca de Zempoala, como decía el padre Olmedo.
—Está claro, señor capitán, que Cortés os tiene mucho respeto.