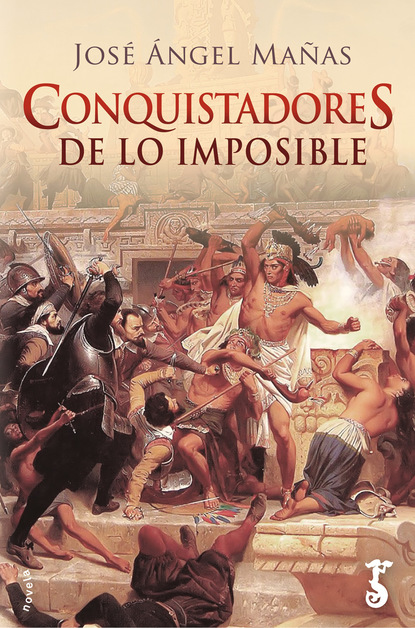- -
- 100%
- +
VI. CARTA DE JUAN VELÁZQUEZ DE LEÓN A DIEGO VELÁZQUEZ, GOBERNADOR DE CUBA
Veracruz, 2 de julio de 1520
Muy magnífico señor y pariente:
Ya estará vuestra excelencia al tanto de la lucha librada en Zempoala entre el capitán Cortés y Pánfilo de Narváez. Ha sido la primera gran batalla entre españoles del Nuevo Mundo.
Querría, por ser vuestra excelencia quien es y por ser yo de su misma familia, que tengáis la versión mía de los hechos, por si esto pudiera llevaros a ser comprensivo con Cortés, y por si pudiese mediar entre vuestra excelencia y el capitán. Teniendo mi corazón desgarrado entre ambas lealtades, sería para mí una gran alegría ayudar a poner fin a esta enemistad que tanto daño hace a España.
Yo, excelencia, fui uno de los cuatrocientos soldados que acompañaban a Cortés. Sabiendo de la llegada de dieciocho navíos, en un principio los hombres se mostraron exultantes, por el efecto desmoralizador que provocaba sobre Moctezuma y los indios de Tenochtitlán, que no sabían cómo librarse de nuestra compañía. No escondo que Cortés alargaba la estancia, so pretexto de estar construyendo en la laguna nuestros bergantines.
El capitán Cortés, por el contrario, andaba preocupado. Él sospechaba las intenciones que podía traer vuestro servidor. Y aquello lo confirmó cuando supo que Pánfilo Narváez, hombre de total confianza de vuestra excelencia, se cruzaba mensajes con Moctezuma, desvelando que llegaba con intención de prenderle.
De inmediato, con la viveza que conoce vuestra excelencia, el capitán tomó la decisión de salir al encuentro de Narváez. Bien que, para evitar confrontaciones prematuras en campo abierto, avanzamos por veredas poco frecuentadas donde, cada poco, recibíamos embajadores de Narváez, a quienes se trataba con generosidad.
Al cabo, por mediación mía, quedó concertado un encuentro entre las dos tropas para el día veintinueve del mes pasado.
Para entonces acampábamos junto a un riachuelo a una legua de Zempoala, entre los prados y una vaquería donde ya se nos juntaba la gente de Veracruz dirigida por Gonzalo de Sandoval, que ya había tenido sus más y sus menos con Narváez.
Después de comprobar por nuestros corredores de campo que no había hombres de Narváez cerca, el capitán, que para irritación de aquel no quiso presentarse en el lugar de la cita, que era ese mismo día, nos reunió a última hora de la tarde y anunció que atacaríamos por sorpresa antes del amanecer.
De tanto que llovía, muchos nos alegramos.
Cortés, para tranquilizar a los inquietos, nos arengó.
—Estáis al corriente, señores, de que yo quería volver a Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del cargo que me disteis para poblar esta tierra en nombre de su majestad y que he rogado a don Carlos, con nuestras cartas, que deje estas tierras en gobernación a quienes las hemos pacificado. Tampoco ignoráis la poca amistad que nos tiene el obispo Fonseca, padrino de Diego Velázquez, de quien sabíamos había de darle esta merced a él o a algún incondicional suyo, como así ha ocurrido.
El padre Olmedo, a su lado, asentía a todo.
—Señores. Cincuenta de nuestros compañeros han quedado por el camino y tenemos numerosos heridos. Incontables veces nos han intentado quitar la vida. Mucho es el peligro afrontado, mucha el hambre y la sed, y más el dinero invertido en esta expedición. Y ahora Pánfilo de Narváez nos llama traidores y envía a decir a Moctezuma palabras que lo incitan a rebelarse.
Hubo mueras para Narváez.
Aquello tocaba la fibra belicosa de los hombres.
—¡Viva el rey don Carlos! ¡Muera Diego de Velázquez! ¡Muera Fonseca!
—Pero hoy no peleamos por la gloria o la conquista, sino por salvar nuestras vidas y la honra, pues nos vienen a prender, a robar nuestras haciendas. Aún no sabemos si traen otra cosa que favores del obispo de Burgos. Pero sí sabemos que dirán que hemos muerto después de haber robado y destruido una tierra en la que ellos son los verdaderos alborotadores.
»De modo, señores, que todo lo pongo en las manos de Dios y en las vuestras. Mañana habremos de vencer o morir, y solo venciendo recuperaremos la honra.
El plan era acercarnos con sigilo a Zempoala, donde no se nos esperaba, tomar los dieciocho cañones asentados delante de los aposentos de Narváez, en uno de los cúes, y, si se podía, prender a Narváez con sesenta hombres.
Para dar gravedad al momento, leyó la orden:
—Gonzalo de Sandoval, alguacil mayor de la Nueva España por su majestad, yo mando que prendáis a Pánfilo de Narváez y, si se defendiese, matadle, pues así conviene al servicio de Dios y de su majestad.
El documento lo firmaron él y el escribano, y Cortés prometió tres mil pesos al que ayudara a prender a Narváez. A mí me ordenó que prendiese al otro Diego Velázquez, nuestro común pariente y tocayo vuestro. Con él bregaba en el campamento de Narváez, como emisario. Para ello me dio sesenta soldados.
—Bien sé que los de Narváez son más que nosotros. Pero ellos no están acostumbrados a las armas y no están a buenas con su capitán. Les tomaremos por sorpresa. Y Dios nos dará la victoria, porque más hacemos nosotros por Él que no Narváez. Por ello, señores, os pido que recordéis que más vale morir por buenos que vivir afrentados.
Una vez convenido que nuestro santo y seña en la batalla sería «Espíritu Santo», nos retiramos. Nos metimos bajo las mantas y pasada la medianoche nos despertamos y anduvimos bajo la lluvia sin tocar pífano ni tambor hasta que, llegados hasta el río, cogimos a los vigías de Narváez tan descuidados que los prendimos a todos menos a uno, que se fue al real, dando voz:
—¡Al arma, al arma, que viene Cortés!
Nadie se esperaba que osásemos atacarlos. Como seguía la lluvia, el río estaba hondo. Las piedras resbalaban. Era costoso pasar con armas. Aun así lo conseguimos con la suficiente celeridad y cargamos hacia la posición de artillería con tal ardor que los narvaecinos no tuvieron tiempo de dar sino cuatro tiros.
Las pelotas pasaron por encima de nuestras cabezas sin herir a nadie.
Sonaban tambores y aparecieron capitanes de Narváez a caballo, mal preparados y cansados de habernos esperado todo el día. Batallamos en torno a la artillería mientras los arcabuceros de Narváez disparaban desde sus aposentos en lo alto del cu. Ganados los falconetes, se los dimos a nuestros artilleros. Ellos los volvieron contra los guardias de Narváez. Mientras tanto, los narvaecinos echaron a Sandoval dos gradas abajo, pero los demás llegamos con nuestras picas en su ayuda.
Muy pronto se oyeron las voces que daba Narváez en la oscuridad:
—¡Santa María, Santa María, valedme, que me han quitado un ojo!
—¡Victoria, victoria, para los del Espíritu Santo, que Narváez está muerto!
Aun así no pudimos entrar en el adoratorio del cu hasta que a uno de los nuestros se le ocurrió poner en fuego las pajas por lo alto. Con el incendio salieron del templo gradas abajo los de Narváez. Y antes de que amaneciera, cuando la noche aún se disipaba, por fin prendimos a Narváez, entre grandes gritos.
—¡Viva el rey y, en su real nombre, Hernán Cortés! ¡Victoria, que Narváez ya está apresado!
3 La noche triste
Tras volver a Tenochtitlán, una vez derrotado Narváez, Cortés debe lidiar con las intrigas de Moctezuma y la rebelión general de los tenochcas.
«En este desbarato se halló por copia que murieron ciento y cincuenta españoles y cuarenta y cinco yeguas y caballos y más de dos mil indios que servían a los españoles, entre los cuales mataron al hijo e hijas de Moctezuma y a todos los otros señores que traíamos presos. Y aquella noche, a media noche, creyendo no ser sentidos, salimos del dicho aposento muy calladamente, dejando en él hecho muchos fuegos, sin saber camino ninguno ni para donde íbamos…».
Carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V
I. REVUELTA EN TENOCHTITLÁN
Lago de Texcoco, 24 de junio de 1520
1
—¿Qué más se sabe, mensajero?
—Desde que salimos de Tenochtitlán, a Alvarado no dejan de matarle hombres. Los mexicas han atacado el palacio con una furia hasta ahora desconocida. Solo cuando han sabido de nuestra victoria sobre Narváez, han cesado de acosarle.
Así lo había contado también en Zempoala Xicomecóatl, el Cacique Gordo, al que habían liberado entre muestras del mayor afecto. Allí se les unieron más indios totonacas, que se sumaron a la tropa de Cortés, reforzada desde su victoria sobre Narváez con los más de mil españoles que este traía para prenderle.
A alguno de los hombres no le había sido fácil, una vez ganada la batalla, devolver las armas a los mismos que venían para ejecutarlos como traidores. La mayoría protestaba y solo las mejores razones de Cortés consiguieron convencerlos.
El buen comportamiento desde entonces de los narvaecinos parecía dar la razón al extremeño, quien, una vez enterrados los muertos y habiendo dejado a Narváez preso, volvió a ponerse en marcha con la mayor premura camino a Tenochtitlán.
Si los caciques de los alrededores de Zempoala, nada más saber de su victoria, le enviaron dos mil indios de guerra, a su paso por Tezcuzco, en cambio, no salió nadie a recibirlos. Pero Cortés no perdió el tiempo en represalias y por fin, el día de San Juan su pequeño ejército cruzó la larga calzada que atravesaba la laguna, entre chinampas abandonadas, entrando en la gran capital.
—Raro es —comentó, viéndola también desierta.
Y dio orden de avanzar con cautela.
En las puertas de Tenochtitlán, por lo general repletas de gente, no había ni un alma.
Lo único que se oía era la pisada de los infantes, los cascos de los caballos, las ruedas de los falconetes que arrastraban con gruesas sogas, las voces de los capitanes. Por las calles no se veían ni indios principales ni gente del común. A uno y otro lado, solo había edificios despoblados. Las canoas brillaban por su ausencia.
—Parece una ciudad muerta —dijo Juan Velázquez receloso, cabalgando junto al padre Olmedo.
El cielo se cubría.
Una suave llovizna refrescaba los rostros y labios de unos hombres que, sedientos tras la marcha, abrían las bocas al aire para recibir el agua.
—Que no se relaje nadie —dijo Cortés.
Desde las azoteas, muchos ojos medio escondidos los espiaban.
De cuando en cuando, un osado, apostado a un lado de la calzada, observaba, inmóvil, el paso de los barbudos.
Era mediodía.
2
Seis meses atrás habían hecho el mismo trayecto en olor de multitud. Entonces los tenochcas se agolpaban en las calles y las azoteas para descubrir a las gentes llegadas de donde nacía el sol.
Hoy estaban encerrados en sus casas los que quedaban. Cuando empezaron a llamar a las puertas entendieron que muchos habían abandonado la ciudad y se refugiaban en otras poblaciones vecinas de la laguna o estaban dispersos por el campo.
—Esto me da muy mala espina —dijo Sandoval.
Cortés callaba. Hasta aquí, toda su energía la había concentrado en vencer a Narváez. Lo consiguió, luchando como si fuera la última batalla. Desde entonces todo parecía casi un añadido, y le costaba reubicarse.
Tras ordenar que se mantuvieran alertas, cruzaron las dos grandes plazas de Tenochtitlán y bordearon el centro ceremonial. Pese a que en los templos los braseros seguían ardiendo en lo alto, todo lo encontraron vacío. Los barbudos mostraban extrañeza. Los que ya conocían el lugar, por verlo desierto; los de Narváez, maravillados por la arquitectura.
—¡Mirad en lo alto!
El adoratorio del Templo Mayor, muy ennegrecido por el fuego, probaba, como dijera el mensajero de Alvarado, que allí se había guerreado. Junto a los braseros que apenas soltaban humo, había una piedra reluciente de sangre. Y al pie de la escalinata se veían cuerpos decapitados en medio de grandísimas manchas de sangre seca que no provenía del sacrificio. Mucha matanza había habido.
Por sus ropajes, los hombres sacrificados parecían tlaxcaltecas.
Cortés, en medio de la calma de mal agüero, mantuvo su vista en lo más alto del gran cu. No estaba la cruz de madera que había puesto antes de partir, cuando, quizá irritado por las noticias de la llegada de Narváez, lleno de rabia y armado con una barra de hierro, se había liado a golpetazos con la imagen de Huitzilopochtli.
—¡Todos preparados para cualquier eventualidad!
La Malinche lo tradujo para los capitanes tlaxcaltecas, que a su vez transmitieron la orden a sus guerreros. Las voces resonaron como un eco en el silencio de la calle.
Pasaron junto a la cancha desierta del juego de pelota (también allí había manchas de sangre seca en el suelo) e hicieron un alto para apartar de la calzada una barrera hecha de maderas, piedras y arena en medio de la calle.
Más allá, ante el palacio, no se apreciaban signos de vida.
Un soldado se acercó a la puerta y llamó varias veces con la gruesa aldaba. Solo entonces se pudieron oír voces dentro.
Al cabo, asomaron las cabezas de los vigías en la azotea. Empezaron a vocear y los de dentro salieron al patio para abrir las puertas atrancadas entre gritos de júbilo.
—¡Ha vuelto Cortés! ¡Ha vuelto el capitán Cortés!
La lluvia seguía cayendo mansamente.
Llovía mucho, cuando se acercaba el verano, en Tenochtitlán. Toda la laguna permanecía cubierta por una capa de nubes que agrisaban tanto el paisaje como el ánimo.
3
En el patio, la gente de Alvarado cogió los caballos y los fueron llevando a las caballerizas mientras Tonatiuh, como alcalde en funciones, se aprestaba a besar las manos a Cortés y a entregarle las llaves de la fortaleza, como exigía el ritual.
Los hombres se acercaron a los recién llegados entre abrazos y sonrisas aliviadas y miraban con extrañeza a los de Narváez. El tiempo iba escampando de nuevo.
Los indios que traían se reencontraban con los tlaxcaltecas que quedaron al mando de Alvarado.
Poco a poco se iban poniendo unos a otros al corriente de todo.
Cortés quiso una relación completa y detallada, y Alvarado, que ya se abalanzaba hacia él para abrazarlo, se contuvo porque aparecía Moctezuma. El tlatoani salía al patio con su séquito, ansioso como el que más por hablar con Cortés. Los españoles se apartaron.
—¡Malinche! —exclamó con una efusividad inusitada—. ¡Todos hemos oído de tu victoria! ¡Mucho me alegro de ello!
Si cuando se encontraron por primera vez era Cortés quien buscaba abrazar a Moctezuma, esta vez fue al revés. Mucho había sucedido en los meses transcurridos desde entonces y Cortés sabía que Moctezuma le había ofrecido aposento, alimento y regalos a Narváez. El tlatoani jugaba sus bazas.
—Apartaos, alteza —se deshizo del abrazo con frialdad—. No vengo con el ánimo comunicativo.
A Moctezuma se le congeló la sonrisa e hizo un intento de hablar con Marina. Los dos intercambiaron frases secas. Cortés ni se dignó a mirarlos. Ante tamaño desaire, el tlatoani dio orden a su séquito de volver con él al interior del palacio, camino de sus aposentos.
Eso complació a Alvarado.
Según se iba Moctezuma, Cortés ignoró la expresión de reproche de sus capitanes.
El extremeño se mostraba ensoberbecido por su reciente victoria, y puso su mirada en Alvarado, que, con esa cabeza que le sacaba, se inclinó para abrazarlo con una ruidosa carcajada.
—¡Capitán Cortés!
Cortés permitió el abrazo.
Sus íntimos hacían un corro a su alrededor. Destacaba Jerónimo, con su largo cabello trenzado a lo indio y sus orejas horadadas por pendientes. Alvarado, con la coraza manchada de sangre, volvió a abrazarle y lo sacudió con su fuerza de gigante.
—¡Cuánto me alegro de veros!
4
Alvarado se justificaba en medio de un corro que incluía a los indios de Zempoala que entendían algo de castellano.
Contó que todo había empezado a ir mal nada más partir Cortés.
—A los tenochcas no les gustó que colocásemos la imagen de Nuestra Señora y la cruz en lo alto del Templo Mayor. Que además destruyeses a sus ídolos tenía a los sacerdotes alborotados. Se sabía que llegaban navíos con muchos españoles enemigos nuestros y el ánimo no era bueno… Hacía tiempo que los caciques buscaban ocasión de rebelarse…
Alvarado estaba poco acostumbrado a que el de Medellín no despejase el ceño.
—Mi lengua y nuestros indios, que rondaban por los templos, nos pusieron al tanto de que, como quedábamos pocos, habían decidido matarnos. Eso lo confirmó también alguno de los criados, a los que interrogué yo mismo…
El interrogatorio consistía en poner a uno de los indios contra la pared y aplicarle brasas en el estómago mientras Tonatio, rojo de ira, le gritaba que confesase. El primero murió, pero los otros confesaron todo lo que se les sugería y más. Eso sin contar con que el lengua tenía tendencia a decir lo que los barbudos quisieran oír.
—Esa noche empezaron a sonar los tambores del gran cu. Una turba destruyó los barcos que construíamos en el embarcadero. No queda nada. Había mucha antorcha encendida y sabíamos, por los sirvientes de Moctezuma, que estaban sacrificando muchachos a Huichilobos, y vos habíais ordenado muy claramente que cesase todo eso.
Alvarado buscaba su aprobación, pero el de Medellín seguía sin pronunciarse. Los capitanes oían la lamentable explicación. Alvarado, alto y grandote como era, pese a sacarle una cabeza, parecía encogerse delante de Cortés. En el patio algunos hombres se acercaban al pozo y saciaban su sed con sus cazos de campaña.
—El caso es que al final decidimos aplicar la táctica que nos ha servido siempre: atacar nosotros primero.
—¿A quién y dónde?
—Sabíamos que los caciques rebeldes estaban en lo alto del gran cu —Alvarado volvió la cabeza. El Templo Mayor asomaba, hacia el este, por encima de los demás cúes— con los papas, bailando y preparándose para los sacrificios…
Cuando llegaron, la fiesta se hallaba en su apogeo.
En el centro de la explanada, al pie de la pirámide, los músicos se afanaban con sus flautas. Varios cientos de bailarines de ambos sexos se movían en círculos siguiendo el ritmo con las manos entrelazadas. Cerca de tres mil personas arrimadas a las paredes o sentadas en el suelo contemplaban la tlanahua, la danza del abrazo.
A una señal de Alvarado, un soldado se acercó a uno de los músicos y le cercenó las manos de un espadazo. A continuación, los barbudos se lanzaron sobre el gentío y comenzó la carnicería que intentaba justificar Alvarado con torpeza.
—Matamos a todos los que pudimos. Tanto abajo como en lo alto del cu…
Eso explicaba las enormes manchas en la explanada del centro ceremonial. Los cuerpos habían sido retirados desde entonces, pero las manchas de sangre quedaban.
—Tengo entendido que os pidieron licencia para celebrar el rito y los bailes. De modo que, si entiendo bien, lo que ha sucedido es que, después de otorgar el permiso, os presentasteis en el gran cu y os dedicasteis a matar a todo el que se os puso por delante.
Los ojos de Cortés brillaron de ira contenida.
5
—¡Ellos eran miles! ¡Era la única manera de vencerlos! ¡Tomarlos desprevenidos! ¡Sabíamos que sus caciques los excitaban contra nosotros! —se exaltó Alvarado. Y en tono más contenido, casi lastimoso, añadió—: Amedrentarlos era la única manera de garantizar nuestra seguridad.
—Es evidente que no dio los resultados deseados.
—¡A los indios los enardeció la matanza! A partir de ahí no pararon de sonar tambores y nos hicieron la guerra. Rodearon el palacio y nos flecharon… De no haberse sabido de tu victoria, no habrían parado hasta matarnos.
En realidad, el asedio finalizó cuando Moctezuma se asomó a la azotea a hablar a los atacantes. Sus palabras convencieron a su pueblo, acostumbrado a obedecerle, de retirarse a cierta distancia del palacio. A partir de ese momento cambiaron de táctica. Levantaron barricadas esperando que la sed y el hambre forzaran a los teules a capitular. El asalto se transformó en sitio.
—Pues parece que has errado de medio a medio. Esta acción ha sido un tremendo desatino.
Los ojos de Cortés, tan vivos y de expresión alegre por lo general, se fijaron con dureza en Alvarado, que con toda su envergadura humillaba la cabeza.
—¡Hemos defendido la posición durante un mes, capitán! ¡Hemos estado a punto de morir todos nosotros, visto el gran número de guerreros que pretendían quemar el palacio!
»De no ser por el tiro de los falconetes, que destrozó a muchos indios, no salimos vivos. Sin este pozo abierto en el patio, habríamos muerto de sed. Y menos mal que antes de irte ordenaste traer de Tlaxcala maíz, guajolotes y alimentos para las tropas…
En el interior del palacio, soldados y capitanes se distribuían por los aposentos.
—O sea, que esto era el gran recibimiento que nos esperaba —dijo Andrés de Duero.
Cortés volvió la cabeza. Durante unos años habían sido los dos secretarios de Diego Velázquez. Andrés de Duero, pequeño, cuerdo, callado, escribía bien. Pero Cortés le llevaba ventaja en ser latino, en haber estudiado leyes en Salamanca. Además, decía gracias y era más dado a comunicar. Que antes hubieran sido pares no facilitaba su relación.
—¿Hay alguien que quiera decir algo más?
—Quiero recordaros que nos asegurasteis que en Tenochtitlán nos recibirían con grandes muestras de cariño y presentes de oro.
Había enfado y decepción a partes iguales entre los hombres de Narváez. Alguno incluso se atrevió a murmurar a espaldas de Cortés. Pero la situación era demasiado grave para perder el tiempo con recriminaciones. Aparte de que, si algo había aprendido en sus años de mando el de Medellín, era que intentar sujetar las lenguas maledicentes es como querer poner puertas al campo.
—Todo lo que dije se cumplirá cuando restablezcamos la situación. Y ahora, id a instalaros con los demás.
6
Ya ni siquiera aparecían por palacio los criados cargados de alimentos que antes eran habituales. Durante su ausencia, la mayoría de los servidores de Moctezuma habían sido ejecutados por traición o habían huido. Los únicos que quedaban estaban prisioneros junto con algunos caciques cercanos a Moctezuma, encadenados en una de las estancias.
Preocupado, Cortés envió a algunos soldados a requisar provisiones en el mercado de Tlatelolco.
Por desgracia, los hombres regresaron con las manos vacías: en la plaza no quedaban comerciantes. Estaba totalmente desierta. Igual que la mayoría de las casas de los alrededores.
Mientras Cortés descansaba bebiendo un xocolatl con Marina en una mesa baja, se le acercaron dos servidores a transmitir un mensaje de Moctezuma. El tlatoani pedía verle en privado.
—Que espere el muy perro, que ni siquiera nos da de comer.
Eso no gustó a los capitanes.
Juan Velázquez, que andaba preparando su lecho cerca, observó:
—Señor capitán, temple su humor y recupere la magnanimidad. Piense que de no haber intervenido Moctezuma, como dice Alvarado, no estaría vivo para contarlo ningún español en Tenochtitlán. No olvide vuestra merced que aplacó a los tenochcas, cuando los papas les decían que, aprovechando que luchábamos con Narváez, debían matarlos a todos.
—¡Qué cortesía merece un perro que se conchaba secretamente con Narváez a mis espaldas!
Era la primera vez que Cortés se mostraba tan vengativo. Los afanes de la guerra hacían que sus nervios, hasta entonces de hierro, se resintiesen.
—Solo os digo lo que me parece el mejor consejo. No olvide vuestra merced que la soberbia, como dice la Biblia, es preludio de ruina. Piense que de no haber sido por la aparición de Narváez, de quien Moctezuma esperaba que os venciera, se habrían rebelado antes. Lo que está ocurriendo iba a ocurrir tarde o temprano. Ningún pueblo se entrega sin resistencia.
Los dos cortesanos de Moctezuma, que habían entendido perfectamente el sentido de estas palabras, fueron a contárselo a su señor. A Cortés no le importó.