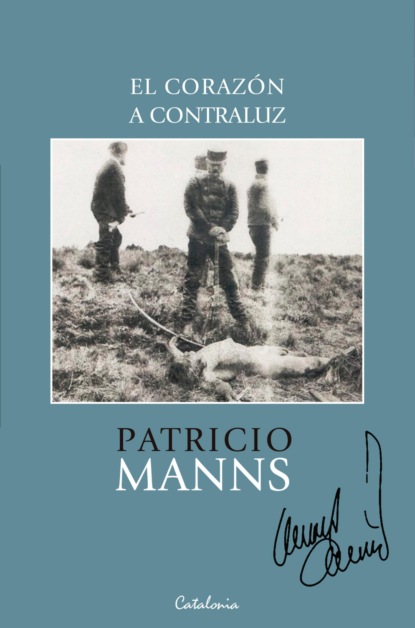- -
- 100%
- +
—Pero tengo una idea. —El curso de sus reflexiones proseguía en voz alta, orientado hacia el caballo—. ¿Sabes tú por qué sus envíos tienen semejante fuerza y dirección? Porque el granuja se está apoyando en el viento, porque está tratando al viento como un río que arrastra rápidamente sus proyectiles contra nosotros. Esto significa que atacaremos desde el lado opuesto. Así, sus flechas se debilitarán apenas salidas del arco, se elevarán desviadas, y perderán toda su cabrona magia.
El azabache galopó describiendo un círculo mucho más vasto, y por ello manteniéndose fuera del alcance del arco, aunque por cierto, desde este nuevo punto de acecho tampoco era visible el enemigo. Lo que lo hizo escupir con gélida rabia y refregar sus labios utilizando el dorso del guante.
—Abre bien los ojos, Moloch —dijo, a lo mejor golpeado por esta constatación, en tanto palmeaba suavemente el cuello de su peludo interlocutor— que esta escoria humana está aprendiendo. Es evidente. Si aquel traicionero zascandil —señaló con el acusante dedo— contara con herramientas apropiadas, cavaría una trinchera, un foso, un escondrijo infinitamente más seguro. —Su mirada vagaba y se clavaba lejos. Murmuró—: Su covacha de hierbas es un lejano remedo, y así como lo ves, casi nos mata. Si la hubiera descubierto apenas cincuenta años antes su raza estaría todavía viva. Toda su raza exterminada ahora. Por eso me veo obligado a matarlo doblemente: ha nacido con ojos y con memoria y ello es siempre un peligro en un hombre como él, tan próximo de la bestia. ¿Me escuchas? —preguntaba con interés. Cambiando de tono, de intención y de humor, clavó los ojos en el túmulo y profirió un alarido que estalló dinamitando a la vez los labios duros y el callado paisaje—: ¡Ahora muéstrame tu horrible cara animal para hacerla saltar en pedazos!
Encumbró el arma y disparó. Pequeñas volutas de pasto levantaron el vuelo. Descendió de su encabritada montura y, caballero civilizado y cauteloso, acomodó la rodilla derecha sobre una mancha de grava húmeda para recargar la cámara de su fusil. Dijo un día que había detectado con esa rodilla la humedad del suelo, aún impregnado por la última lluvia. Porque en año normal allá hay días de lluvia, días de nieve, días de cenicienta mortaja que empuja un viento poderoso llamado Walaway por la raza primigenia, y días de sol, el sol austral tapado y destapado por pelotones de nubes montaraces. Entre las briznas de pación, apelmazadas y amarillas, diría, fulguraron los medallones de reducido barro oscuro, amasados con agua reciente. Apuntó y tiró. Cuerpo a tierra, activo y ostentoso, reptó. Lo hizo una decena de metros, maliciosamente transfigurado. Levantó el torso para reapuntar, el estampido se perdió sin eco, arrojó el pecho a tierra, todo en armónico despliegue físico y sin el menor escrúpulo, porque no podía aceptar que la mejor manera de acabar la lucha era montar su caballo y alejarse al galope. Y pese a todo, la tercera flecha no quería venir.
—¿Estás muerto? —gritó.
Como se sabe, en la tundra no hay eco. El eco es un invento de los montes y de las quebradas. Por tal motivo la soledad en la tundra es tan elocuente, aunque el excitado tirador no tenía tiempo de apreciarla. Sus ojos brillaban a causa del riesgo y de los fragores de su ríspido combate. Recogiendo el brazo izquierdo, abrió la cremallera de la bragueta y orinó una orina palpitante, una orina de cúbito dorsal, caliente, conmocionada, que cayó al suelo como un surtidor de rocío amarillo, a deshora y humeante. Cerró la bragueta, corrigió la posición de sus brazos, torció la cabeza por encima del hombro, para que el caballo lo escuchara, y vociferó:
—¡Última carga!
Oprimió numerosas veces el gatillo y se arrastraba cambiando a menudo de angulaje. Estuvo en eso bastante rato. Y se disponía a continuar gatillando cuando vio la mano inmóvil, abierta, con la palma vuelta hacia las sombrías nubes, difícilmente perceptible, caída sobre la maleza indiferente, el maléfico, el vulnerable escondrijo. El creyó de repente que dormía un esbelto sueño rudimentario, acantonada entre dos pedruscos, y a lo largo de un minuto la escrutó sin parpadear, suspendiendo el aliento. El nervioso Moloch también había visto. Fascinado, desconfiado y tenso sobre sus cuatro patas epilépticas, no supo resistir a la tentación: pasó junto al cuerpo de su desbravador y acercándose con mucho miedo, procuró oler el significado misterioso de esa presencia casi translúcida, secreta, apagada sobre la tierra, una quebrantada condición humana yaciendo allí, impenetrable y casta. El ceremonioso pero duro seductor de la muerte, abandonó el rémington a su lado y extrajo un pañuelo de seda con las iniciales “I.P.” bordadas en una punta. Con él limpió sus manos desenguantadas, satisfechas y temibles, y también caminó hasta detenerse junto al muerto. En la semipenumbra bañada de fantásticos efluvios, un vibrante brochazo rojo iluminaba esta vez el cielo, acentuándose de un modo brusco hacia el noroeste
—¿Por qué me atacaste? —preguntó con finura—. Mi caballo y yo pasábamos con el corazón mudo y el tranco cansado después de un largo día de trabajo y tú nos has tirado encima, sin decir agua va, tu minúscula lluvia de dos flechas.
Elevó el pañuelo como una copa de lino hasta los labios para limpiar allí. Limpió asimismo la bota derecha raspándola contra la izquierda. Desabotonó su rústico chaquetón de piel de chiporro.
—No me lo explico.
Podía vérsele aparentemente pensativo como si en verdad estuviera preocupado de indagar en los meandros de la conducta aborigen una prueba palpable de su malvado impulso atávico. —¿Creías poder matarme con dos flechas? Porque son bien dos flechas las que arrojaste contra nosotros. No hay más en tu carcaj y yo he contado pacientemente. ¿Has visto ya algo semejante? —inquirió, volviendo un cuarto de rostro hacia el caballo. Suspiró y dejó caer las nalgas en tierra sentándose al lado del cadáver adolescente. Estiraba al mismo tiempo, en el mismo movimiento, sus bulímicas botas de siete mil leguas. Recobraba poco a poco la calma. Tocó la primera herida –había dos– con las yemas de los dedos, untándolas en sangre tibia, y sonrió. Ese proyectil entró pegado a la clavícula izquierda, verticalmente, como si hubiera venido del espacio contra un hombre de pie, y penetró buscando el zigzagueo arterial del corazón indio. Allí devastó todo a su paso. Al cabo abrió un boquete de salida rompiendo algunas costillas a la altura del codo derecho. La bala había alcanzado su objetivo de frente, cuando el emboscado arquero se replegó tal vez a rastras para escamotear su cuerpo a los impactos que restallaban en torno.
—Imbécil —musitó el otro, más pasivo aún— ¿qué podías contra un rémington y un caballo? ¿Qué pudo tu arco miserable contra nuestra velocidad y nuestra tecnología? Yo represento en toda la extensión fueguina un alarde tecnológico desconocido al interior de estos cuadrantes, pero tu obscuro cerebro no comprendió nada. Si hubieras querido salvarte, bastaba que te ligaras a mí, no contra mí. Sólo a mi lado resguardabas tu vida y la vida de tu raza pero perteneces a los últimos componentes de un pueblo resignado a la extinción. Abolida la esclavitud, tu raza no tiene ninguna razón de ser, no puede ya cumplir ninguna misión circunstanciada. En cuanto a la extinción de tu sangre, no hay ninguna otra alternativa: nadie puede abolir la muerte.
El joven cuerpo yacía de espaldas, las piernas entreabiertas, los brazos en cruz, los ojos redondos, el duro pelo arremolinado, los labios juntos, el pecho en comba, el vientre hundido, las costillas perceptibles, el ombligo repleto de la única tierra que le quedaba, las rodillas rasgadas, el aire dolorido, la desnudez de apagado color oscuro, absoluta, compacta, primitiva y candorosa. Cerca de la mano izquierda también yacía muerto el arco.
—Y sin embargo eras hermoso, un muy hermoso y joven cazador de flecha fácil.
Con un impulso breve de la mano tocó la frente. Desde allí, el contacto descendió en longilínea caricia por el mentón, el pecho desvellado, el vientre, hasta concluir su viaje reposando sobre el sexo, también yacente al pie de su propia maleza ensortijada. Los dedos se cerraron oprimiendo con ternura, con húmeda armonía, transfigurados por una benéfica corriente gutural que quizás fluía desde los profundos y umbríos médanos del corazón caballeresco. Como el azabache piafara de repente, su señor levantó los ojos, sorprendido de sorprenderse, regresando de súbito a la espléndida tarde fría que sucedió al combate. Escrutó las pupilas de su cabalgadura y dijo en tono de recóndita advertencia:
—Tú no has visto nada, Moloch. —Rascó su pecho por sobre la guerrera añadiendo—: De todas maneras mirabas hacia El Páramo, y por eso no podías espiar en dos direcciones a la vez.
El caballo arañó el suelo con los cascos. Sacudió la cabeza. Y de repente corcoveó de nuevo, porque una silueta se dibujaba contra el túmulo. El ceñudo jinete desvió la mirada hasta allí y en la mirada se pintó el asombro: una adolescente desnuda lo miraba inmóvil. Podía deducir que era adolescente por el volumen recién nacido de sus pechos, y los pelos del pubis, cortos, enroscados y escasos. El rostro parecía corresponder al de una bella morena de quince años, aunque tenía el pelo blanco. Se miraron largamente. El caballero avanzó con el brazo estirado y ella siguió quieta. Tocó incrédulo el pelo blanco –ella vio su incredulidad y vivió para describirla–. Pareció admirar su elevada talla y su esbeltez, pues los grandes ojos lo fijaban apenas a un nivel inferior a los suyos, y el hombre era muy alto. Fue a buscar una manta a las ancas del negro y la cubrió. Montó, la recogió del suelo, la encajó a horcajadas en la montura, vuelta hacia él, permitiéndole que se apretara contra su vientre y amarrara los brazos en su cintura y sumergiera en su pecho estrepitoso la cabecita blanca. La silueta del hombre contra el crepúsculo, deformada a causa de las sombras creadas por las lenguas de fuego que surgían irreprimibles desde la tierra endrina, avanzó un poco colgándose de los estribos para atrapar el rémington. Lo enfundó cual un largo dedo tenebroso penetrando un guante. En seguida galopó un buen trecho hasta que, ya de noche, alcanzó el borde superior del acantilado. Todo el trayecto tuvo que sentir en la piel la tibieza adolescente. Bajó por un camino de fortuna hasta el nivel del mar. Desde allí miró hacia su fortaleza, El Páramo, y percibió la sombra de sus hombres recortadas contra el ocaso. Cruzó al pausado tranco del caballo el portalón. Una silueta de guardia lo saludó diciendo:
—¿Trae carne fresca, capitán Popper?
Repuso sin detenerse:
—Que ninguno la toque, Absalón. Si descubro que alguien la está soñando, así sea despierto, así sea dormido, yo dispararé.
III
La sombra de los hombres contra el ocaso
Todos tenían cicatrices: algunos en los rostros, otros en las manos, muchos en el cuerpo, no pocos en la memoria. Los había también con abundantes cicatrices en el alma, y era esa la rama del cicatrizal que dolía más: el alma está sumamente expuesta al efluvio ácido de todas las horas. ¡Ah! Y los tatuajes. El tatuaje es muchas veces un intento figurativo para plasmar (y retener) el origen de una cicatriz, contener el tiempo justo en el cósmico número diurno o nocturno en que aquella había sido fraguada y después acuñada. Así, ellos estaban también tatuados, en los brazos, en los hombros, en las espaldas. Parecían considerar indispensables los tatuajes, al mismo nivel que una cifra identificatoria o una carta de nacionalidad. Aunque los asuntos escogidos incidían sobre temas absolutos, tales las célebres agujas de ciertas catedrales, el reloj de la Torre de Londres, la Sirena de Copenhague, un gorro frigio, un pájaro raro, una pierna con bragas, las orejas de un perro, o diversos puentes cuyos arcos, balaustradas y suspensiones podría reconocer sin dificultad cualquier viajero dotado de buen ojo. Tal vez, y con el mismo espíritu, el frontis de un Pub ilustrado con alegorías sobre la cerveza y –qué duda cabe– la puerta de un prostíbulo brillando bajo las señales ondulantes de una lámpara roja. En otros casos, el trazado de una bahía universal que encerraba entre sus pliegues el esbozo de un puerto universal, porque los puertos pueden ser regionales, nacionales, transoceánicos o universales, según sus aptitudes y porfías para varar o anclar en las memorias, y según la procedencia de los materiales almacenados en estas memorias; una original caleta en el centro de la cual agonizaban los despojos de un bote destartalado, un sucucho alumbrado por una vela, debajo de la cual lloraba una cama inválida contemplada por un crucifijo, y por último, ciertas iniciales entrelazadas, que llevarían en derechura hacia un cuerpo amado otrora, como –extremo refinamiento de la brutalidad del tatuador– los delgados trazos que pugnaban por delinear dos o tres atributos esenciales de un cuerpo amado otrora. Más de uno se contentaba con sus propias iniciales, o dejaba constancia del simple apodo que lo humanizaba, estableciendo de paso el irrevocable lazo que los amarraba a la tierra madre dejada tan atrás: “El Cosaco”, “El Bachicha”, “El Gabacho”, “El Coño”, “El Gringo”, “El Teutón”. Cada día buscaban el instante en que, ocultos, secretos, besarían furtivos sus tatuajes, o besarían el espejo en que acababan de reflejarse, como los creyentes besan sus escapularios, saludando de esta manera el dolor ya ceniciento y sin potencia que esas figuras lacerantes encarnaban sobre la piel de cada uno. Porque el tatuaje era la raíz, el origen, y a la vez, el destino de sus vidas. Era la infancia, la madre, el padre, la familia, una astilla de la primera casa. Destilaba el acíbar de la totalizante mujer que abandonaba la partida huyendo en otros brazos, el último hijo perdido en un balbuceo de sangre, el olor vertiginoso del más reciente crimen. El tatuaje era la noche.
Aquellos tipos, cuando miraban, no lo hacían a los ojos del otro, ni a la boca: los ojos traspasaban al mirado escuchándolo hablar o guardar sus silencios, o también escrutando las coyunturas de los dedos en busca de las palabras, de una hilacha del tiempo ido, a veces tan difícil de recomponer, en medio de un callar cauto –ese callar alto en extroversión que se yergue de cuando en cuando entre dos o más hombres que se conocen bien–. ¿Y por qué no?, arrojando una carta grasienta o esperando la nueva botella, se iban más allá, al fondo de la espalda del otro en pos de lo extraviado (por lo tanto, inencontrable). Parecía que el presente les resultaba invisible y solo lo dejado atrás resplandecía con toda la dulzura de lo que ya no mata, de lo que ni siquiera puede herir, y era, en consecuencia, amistoso, inofensivo, y a veces, grato. Porque lo que llamaban pasado, a juzgar por el modo con que mordían, tosían o lamían la palabra, era de lejos lo mejor en sus vidas, el día de sus vidas, y no lo peor, la noche de sus vidas. Para sostener esa manera de mirar llena de humaredas enredadas en el cotidiano, fumaban y bebían desechando por regla general toda reserva. Las horas flotaban en la superficie de las copas, la remembranza yacía atascada en el fondo. Para toparse con la esencia misma de lo que se quería recordar, secar la copa en cada ocasión resultaba un imperativo categórico. Entre tales soñadores de ojos húmedos, los había silenciosos y recatados, como se ha visto, pero también exultantes y extrovertidos, malhumorados y violentos. Manejaban las palabras –y las invectivas que se trenzan en ellas– con la fuerza del segador empuñando la hoz, dispuestos a dejar las cosas en su sitio en un dos por tres. En buenas cuentas, hacer sangrar la espiga. Y sin embargo, una buena parte prefería manejar el silencio, el contemplar callado, opaco, hirsuto, calzaba la máscara indiferente del que finge no querer compañía, porque sabe bien que solo en compañía suelen desenfundarse los cuchillos para algo que no sea rebanar un humeante pedazo de asado de tira, quitarse la basura de las uñas, extraer de entre los dientes los restos del buey, o tender en el suelo un mapa volátil hecho de arena, imperfección y fierro.
Cuando la calma reinaba en los parajes y finalizaban sus tareas cotidianas en El Páramo, se allegaban a La Pulpería –institución que tomaba su nombre del pulpero, y este, del pulpo, por la cantidad de tentáculos que era capaz de desplegar para despojar a los trabajadores de su dinero–, y jugaban a las cartas, al cacho tapado, al dominó. Verlos jugar era contemplarlos tirando de una cuerda infinita, arrojada sin el menor cálculo ni la menor precaución, en un abismo donde había alguien colgando de una raíz, de la sombra de otro, de un gancho de la piedra que roían las lunas esporádicas o lamía la nieve inagotable en su momento. Recogían la cuerda, anudaban su suerte en el extremo, la dejaban caer de nuevo sin mirar al fondo, apenas concentrados en el lunar sonido de plumas manoseadas que segregan las cartas cuando tocan la superficie de la mesa o la plaqueta de hule. Los múltiples tatuajes se movían separados del soporte de la piel, bajo una intensa masa de humo pegándose a los rostros, difuminando las copas repletas de grapa o de cerveza, y luego vacías de grapa y de cerveza. Los ojos eran dos arrugas más entre las pardas arrugas de las caras pardas, máscaras recortadas de la piel de un paquidermo y pegadas a los huesos faciales. De repente un grito arrugado brotaba de la arruga sebosa de los labios. Solo entonces miraban con envidia los otros ojos para otear el guiño de la buena fortuna entre los dedos de alguno que había descolgado una estrella fugaz. De alguien que –oh, el ignorante– no sabía que era una estrella fugaz. El ocasional ganador podía sentir ahí mismo, físicamente, los ojos de los demás flechándolo. Con un lento reptar del brazo llevaba la mano a las costillas, rascaba allí, y luego, deslizándola un poco hacia el vientre, seguía la línea de la cintura y palpaba la empuñadura del facón, el pequeño alfanje cortador de orejas Selk’nam. Nunca se oyó silencios como ésos, tan agujereados por maldiciones inaudibles.
Sobreviniendo la mañana contemplaban el horizonte del mar o de la tundra con ojos sanguinolentos y rostro gris, y mataban la modorra a punta de cigarrillos, cigarros o café. El cuerpo es un hábito que se acostumbra a todas las empresas de la voluntad, y también a aquellas en que la voluntad no participa, sino apenas la aquiescencia, ese dejarse ir sin miramientos en el seno del rebaño plural. De todas maneras, aquellos que no debían cumplir ese día una tarea específica en El Páramo, saldrían a matar de cualquier modo, a cortar orejas Onas (“Selk’nam”, como insistía en definirse a sí mismo ese remoto pueblo de orejas tan inmoderadamente cosechadas), regresando, al cabo del día, para cambiarlas por una libra esterlina el par. Y tiempo después, cuando los Selk’nam se miraron inclinándose en la helada laguna de ese siglo, y vieron refractados por ella sus cráneos despojados de lóbulos, y levantaron en armas el pendón de sus irascibles cisuras perdidas, el cambio se modificó a libra esterlina la unidad. Tras cada cacería fructuosa, los rostros borrados merodeaban un rato cerca de las casas, allegándose poco a poco como paridos por la nieve revuelta con el viento, o distorsionados por las ráfagas de niebla, sobre el ondulante tic tac de los caballos. Ante la faz impasible del amo de los lugares, de sus amigos, de sus próximos, de sus paniaguados, de sus capataces irrespirables, alzaban el aro de alambre con su rojo racimo colgante de orejas desvalidas, a las que ningún reclamo o sonido alertaban ya. Nadie regateaba: las orejas no tenían el carácter de mercancías o de piezas de caza (aunque de algún modo lo eran). Constituían un artículo único y no existía eufemismo que remplazara su riguroso nombre. Pero el comercio con las orejas del pueblo Selk’nam había sido cubierto por un singular equívoco: el pago en libras esterlinas se efectuaba contra la entrega de ellas, y no de los cuerpos a los que pertenecían. Si bien los estancieros pagaban en silencio y aceptaban recibirlas como prueba irredargüible de la muerte de uno o más ocupantes originarios de aquellas tierras, frescamente reasignadas –objetivo admitido de toda la operación–, solía observarse beatíficamente que los cazadores de orejas no estuvieron nunca obligados a matar. Podían engañar a los estancieros limitándose a cortar las orejas de un hombre, una mujer o un niño Selk’nam, sin segar sus vidas. Pese a este caprichoso dilema –inaudito, para un oficio inaudito– ningún historiador encontró nunca el rastro de un Selk’nam que hubiera atravesado sin orejas, pero vivo, las crónicas del período. Y debe tomarse en cuenta que no pocos estancieros se hicieron historiadores. Por ello, semejante ausencia se considera como una prueba suplementaria de la acrecida crueldad de los cazadores de orejas, esos mismos que concluían su jornada atiborrados de grapa y arrojando naipes como cuerdas en un pozo sin fondo. Es verdad que muchos perecieron, no solo a causa de las mortales defensas erigidas por los Selk’nam en derredor de sus orejas –tras las cuales podía percibirse la conmovedora y desorganizada defensa de la tierra–, sino porque día a día, noche a noche, estaban obligados a combatir también contra los falsos buscadores de oro, venidos de los villorrios y los puertos próximos. Por estricto turno montaban guardia –guardia a veces mortal– en los lavaderos de oro, depósitos y fortines que se alzaban en la costa atlántica de la Tierra del Fuego. Había pues verdaderos cazadores de orejas y falsos cazadores de orejas. Verdaderos buscadores de oro y falsos buscadores de oro. Los segundos encomendaban invariablemente su sueño a la buena estrella, y se sabe que las estrellas, buenas o malas, suelen ser invisibles en aquellos parajes. Por el contrario, los primeros se contaban en los rangos de avanzada de los denominados “hombres de Popper”, en alusión al falso capitán y verdadero ingeniero, Julio Popper, alias “El Rey de la Tierra del Fuego”, “El Descubridor”, “El Explorador”, “El Geógrafo”, “El Exterminador”. O también apodado “El Viudo de Polvo y Paja”, “El Rumano”, “El Polaco”, “El Conquistador de la Tundra”, “El Bautizante”, “El Doctor Rémington”, “El Pedigüeño de Tierras”. Y en voz baja, “El Fanfarrón”, “El Que No Se La Puede”, “El Sangre Chica”, “El Penecortado”, “El Bien Puede Que Así Sea Para El Que Viaja Solo”.
IV
Periódica expulsión de los demonios
Julio Popper regresó de la ventana donde había estado mirando caer la nieve. Se hallaban en su cuarto, en la planta alta del edificio principal de El Páramo. Como sin duda escuchó la réplica, lo probable es que meditara en su significado exacto. Este había sido el caso también en lo que concernía a las extensas respuestas precedentes, a juzgar por las arrugas que cercaron sus ojos mientras la oía hablar mirando su boca. Inquirió a continuación por qué creía que se llamaba Walaway. Ella dijo que no, sacudiendo la melena blanca, que su nombre no era Walaway, sino Drimys Winteri, y que ese nombre –Drimys Winteri– le fue atribuido por los preceptores de la Misión Anglicana de Tierra del Fuego el año de su primera captura. Aclaró que a las muchachas les asignaban nombres de flores, y a los varones, nombres procedentes de la historia, de la política, de la cultura y de las tradiciones de la Iglesia Anglicana. Popper estaba mirando con detención el lomo de un libro, ordenado junto a otras centenas de libros, en la estantería mural de lo que constituía una probable biblioteca de trabajo. Tenía abierta la camisa sobre el pecho velludo y le volvía la espalda. Drimys Winteri había percibido ya la contracción constante de su ceño, gesto que no parecía inmutarla. En el acto de dar fuego a su pipa, le pidió que detallara un poco más aquello de los nombres. La joven cambió la postura de sus piernas –se mantenía casi en la oscuridad, en un rincón de la vasta cámara, sentada en el suelo–, y arregló sobre sus hombros la capa de piel de guanaco, única vestimenta que llevaba encima. Comenzó su explicación observando que los Anglicanos, contrariamente a los Salesianos, no se oponían a que su raza se llamara a sí misma Selk’nam, vocablo que significa Hombres o mejor aún, Los Hombres.
—¿Qué tiene que ver todo eso con mi pregunta? —inquirió ásperamente el hombre barbado clavándole los ojos.
—Tiene.
Drimys señaló que los Salesianos, por ejemplo, llamaban a los muchachos, “Blaise Pascal Ona”, o quizás, “Henri Frédéric Amiel Ona”. Pero “Ona” no es el modo castellano de “Selk’nam”, y no lo es en ninguna otra lengua, sino un toponímico que proviene de “Onasín”, el nombre que se atribuye corrientemente a la tierra Selk’nam. Por el contrario, los Anglicanos bautizaban a los nuevos venidos respetando la voz que identificaba a su raza: “Francis Drake Selk’nam”, “Thomas Cranmer Selk’nam”, “Allen Gardiner Selk’nam”, “Garland Phillips Selk’nam”, o el propio nombre de su hermano –que ella pronunció sin ninguna emoción particular–, “Edward Bouverie Pusey Selk’nam”. El ingeniero empujó dos gruesas bocanadas de humo, con aire sorprendido, y tosió. Se había parado frente a ella.