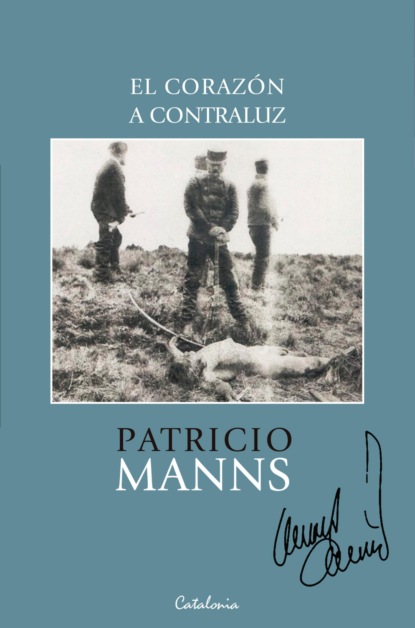- -
- 100%
- +
—Pero ¿por qué salió a cazar apenas con dos flechas?
Edward Bouverie Pusey Selk’nam jamás utilizaba la segunda. La prueba es que mató de un solo flechazo al que no era Petro Schnabel y así salvó sus dos orejas –de ella–, le salvó una vez más la vida, pero no pudo impedir que el momentáneo terror, el primero, y quizás el único en lo que llevaba de existencia, le dejara el pelo blanco para siempre. Desde ese día sintió cómo empezaba a caer en su cabeza la nieve de la muerte.
El Jinete Insomne afirmó que recordaba perfectamente el caballuno sonido restallando sobre el hueso caballar y que ella tenía razón, porque si el azabache no alza las patas, la flecha le habría partido el rudo corazón en bandolera.
—Y me odias con todas tus fuerzas por lo que consideras un asesinato y no un duelo, y te has dejado traer hasta aquí en espera del momento de la venganza a sangre fría.
Drimys Winteri manifestó entonces que su raza no conocía el odio, pero sí el honor. Un Selk’nam no atacaba jamás al enemigo desarmado o en inferioridad de condiciones. El verdadero deber de un Selk’nam era proteger al enemigo desarmado. En cambio, por las cuestiones relativas al honor, solo el macho tenía facultades para actuar en la hora de pedir cuentas, y por ese motivo, Winteri no utilizó su arco –que quedó abandonado en el montículo–, cuando Edward Bouverie Pusey Selk’nam se preparó para ajusticiar al verdugo de su raza. El Verdugo de su raza sugirió que, contra lo que ella fingía creer, él se hallaba armado en permanencia, y no había ninguna razón para estimar que debía protegerlo o perdonarle la vida. En cambio, sí estimaba su deber –de Popper– protegerla a ella de sus hombres, cosa que ya había dejado bien en claro la noche anterior, cuando Winteri entró por primera vez al recinto de El Páramo.
—A los trece años, tal vez, pero hoy no necesito protección —precisó Drimys.
Como parecía ser su costumbre, se explayó acerca del tema tocando, en particular, la época de su formación. El padre muerto solía ver a ojo desnudo lo que los blancos apenas ven al catalejo. Ella conocía las técnicas de la visión a distancia, las cuales, sin duda, constituían una excelente forma de protección: el ojo, abandonando el cuerpo del Chamán, se dirige en línea recta hacia el o los objetos que quiere mirar, o descubrir, pero guardando siempre contacto con el hombre-médico. Esta oculta potencia, afirman los fueguinos (pues hombres-médicos Selk’nam y Yámanas la tienen), hace que el ojo se estire como un hilo de goma, y ellos pueden entonces probar separadamente, que ven sin desplazarse, objetos situados a mucha distancia, pruebas que Drimys proporcionó en Europa en el curso de ciertos congresos especializados en el estudio del Chamanismo. Para Julio Popper –y entre sus escritos figuran numerosas notas alusivas a las revelaciones de aquella noche-día– la situación se había vuelto iniciática.
—Pero si es así, ¿cómo no me viste venir?
—Fui yo la que alertó a Edward Bouvery Pusey Selk’nam. Él no estaba todavía preparado para verte con anticipación. No solo sentí tu sombra cabalgando en nuestra dirección: también vi la sangre que manchaba tus manos, y reconocí esa sangre como sangre Selk’nam y supe tu nombre a causa de esa sangre.
Por primera vez la mano del acariciador de órganos sexuales masculinos muertos se estiró para tocar la piel desnuda de Drimys Winteri, a la altura de uno de sus hombros. No fue, sin embargo, un agasajo amoroso, sino un tanteo antropológico. (“La piel de los Selk’nam parece mórbida, delicada, suave al tacto –escribiría–, produciendo, cuando uno desliza la mano, un ruido semejante al de palpar o sobar trozos de seda o raso. Es una piel siempre cálida, no obstante las bajas temperaturas ambientales”).
—Escucha, Drimys Winteri: esta es una tierra árida, una tierra desértica, una tierra incultivable, el único hueco del mundo donde ningún dios puso nunca el pie. El sol está a muchos más años luz de aquí que de cualquiera otra región del planeta. Cuando uno habita parajes semejantes termina por olvidarse del calor y de la luz. Es una tierra árida por arriba, también, porque no tiene estrellas, no tiene sol, no tiene luna, no tiene norte, no tiene oeste, no tiene este: apenas tiene sur, y entonces solo puedes orientarte emboscando las auroras boreales. Cuando uno ve las cascadas que caen de las montañas, termina por creer que los verdaderos ríos son verticales y echan sus aguas en un océano que se halla debajo de la tierra. Yo he corrido mucho mundo en pos de un proyecto que diera sentido a mi vida: he vagado por calles policromas en las frágiles ciudades del Japón, he navegado entero el más grande de los ríos de China, he cabalgado por las riberas de los lagos de Siberia, he hecho y rehecho múltiples caminos de Europa, he dormido bajo los mosquiteros de la Nouvelle Orléans, he marchado calzando babuchas por las calles del Comptoir francés de Chandernagor, en la India, he contado los barcos entrando y saliendo del puerto de la Habana Vieja, en Cuba, he palpado el vasto desenfreno colonial europeo en los falsos imperios de México y Brasil, y he llegado por fin aquí, y es aquí donde por fin he intuido el verdadero cuerpo de mi proyecto. Si algo debo hacer, es en Tierra del Fuego donde puedo. Pero tu raza me rechazó como a un enemigo, asalta a sangre y fuego mis establecimientos, embosca a mis hombres, roba mi ganado, mis caballos, y jamás he logrado que uno solo de sus miembros me dirija la palabra, escuche mis argumentos, comprenda mis razones, salvo tú. Pero ahora me doy cuenta que has dejado de ser Selk’nam, o al menos, completamente Selk’nam, y que poco a poco has ido cortando las raíces con tu pueblo. Entretanto los estancieros los exterminan, cada día hay más estancias, menos Selk’nam, y a mí me cargan los muertos por los que ellos pagan y ni siquiera entierran. ¿Puedes comprender lo que te digo?
—Apenas te vio sobre el caballo, Edward Bouverie Pusey Selk’nam dijo que si nos mostrábamos, nos matarías a los dos. Nos matarías sin ninguna razón, porque antes de hablar, dijo, tú disparas. Y solamente con él podías comunicarte.
El Caballero Orófago fue informado que desde hacía años –l886– estaba exterminando la raza, que los mayores afirmaban haberlo visto matando ya la mitad de los restos de su gente. Y esa voz sombría enumerando las lentas cifras guturales del genocidio debieron arrancarle de sus casillas, pues propinó un puñetazo contra el dintel de la puerta, luego giró por enésima vez hacia la ventana y acechó de nuevo el exterior. La nieve continuaba insistiendo, muy espesa y muy atravesada. Ella diría que leyó, tras las arrugas del que pensaba: “Enormes plumas de cisne”. Había imaginarias armados en lo alto de las torretas, y detrás de la sólida cerca de barro y de madera. Y había ciudades negras suspendidas sobre las cabezas de los imaginarias, apenas delineadas por las trémulas burbujas de luz manando de las farolas, solo visibles desde el interior. El cuarto de Popper –que era a la vez dormitorio, escritorio, biblioteca, bar, y a ratos comedor– se situaba en el centro del piso alto, misteriosa atalaya desde la cual vigilaba buena parte del contorno, la actividad de los imaginarias, y las ciudades imaginadas, colgando al revés sobre las gorras de piel con viseras negras. Volviéndose masculló:
—Todo el mundo mata aquí. Mata la vulpeja, mata el águila. Mata el que busca oro y mata el que busca al buscador de oro. El mismo oro mata enormemente. Mata el mar a los marinos, los blancos se matan entre sí. Incluso los blancos, los rapiñadores de oro, los cazadores de orejas y los Selk’nam atacan El Páramo por turno. Y el único acusado soy yo. ¿Qué dices a eso?
—Que los Selk’nam no matan a los Selk’nam.
En seguida, la voz suave acumuló nuevos reproches diciendo que decían que llevaba la muerte entre las manos y el oro entre los dientes, y él dijo que el oro no era suyo, que jamás guardaba oro en El Páramo, que todo el oro –media tonelada cada año, producida por su cosechadora– se iba a Buenos Aires, a manos de empresas controladas por políticos enquistados en Ministerios, Tribunales, Catedrales, Regimientos, La Bolsa, las Estancias gigantescas. La suavidad gutural preguntó si era tan importante el oro para él, más importante, insistió, que la vida humana, y él tuvo que reconocer que la cosecha del oro le permitía cumplir con sus propósitos visibles: explorar el país de los Selk’nam, poner orden en el caos, bautizar los ríos, las caletas, las ensenadas, las montañas, los accidentes de la tundra, las bahías donde un día humearían los puertos. Y levantar cartas geográficas cada vez más detalladas, y tomar posesión de cada sitio en nombre del Gobierno argentino y la Sociedad Geográfica de Buenos Aires. A lo que se le formuló una sorprendente requisitoria:
—¿Tienes también propósitos invisibles?
—Como tú, como cualquier otro.
—¿Conoces, Iuliu, Bahía Blanca, Río Gallegos, Punta Arenas, Puerto-Por-Venir, Ushuaia, Santa Cruz, Puerto Williams, Bahía de las Voces, Caleta de Gente Grande?
—Mejor que a esta mano —él la extendió hasta ponerla debajo de una lámpara.
—Todo tenía nombre ya cuando aún no fundaban la ciudad en que naciste.
—Patrañas —gritó Popper, y había empuñado la mano blanca, casi pequeña, regordeta, como si quisiera golpear el rostro moreno que lo encaraba sin el menor esfuerzo, sin un mínimo rictus de temor ni de insolencia.
—Tú siempre tienes razón. ¿Por qué no te vas a tener razón a tu tierra?
Estas pálidas palabras colmaron el vaso de piedra. El Conquistador Alterable impuso la quietud y el silencio mediante un vasto gesto del brazo, apaciguante y ampuloso, un gesto que parecía revolotear con lentitud y autoridad natural sobre el lomo del mundo.
—Ven aquí, Winteri —murmuró.
Ella estaba cerca, de pie, y vino. Alzó el rostro mordido por los vientos salvajes cuyo nombre susurraba imprimiéndole tres inflexiones mágicas, un rostro de pómulos altos, nariz pequeña y recta, boca carnosa, bien dibujada, donde destacaban sin ambages la profundidad brillante de sus ojos negros y la albura de sus dientes. El pelo blanco, lacio, pero suave y joven, le cubría una parte de la frente, descendiendo por sus orejas y su cuello hasta cubrir la espalda desnuda. El metro noventa de Julio Popper la sobrepasaba apenas en diez centímetros.
—Extiende la palma de la mano derecha a esta altura —él mostró con su propia mano, —ponla boca arriba y no te muevas.
Drimys Winteri ejecutó el movimiento. El abrió su bragueta desabotonándola, extrajo el miembro –rosado, vetado por pequeñas manchas más oscuras, desproporcionado (en desmedro) tomando en cuenta su estatura y su corpulencia– y lo acomodó sobre la mano joven. Ella –probablemente contra lo que él esperaba, aunque jamás lo dijo ni lo escribió–parecía al margen de cualquiera emoción inopinada en lo que atañía a las cuestiones sexuales: su raza, toda su raza, hombres, mujeres, niños Selk’nam, vivía desnuda a la intemperie, vagaba desnuda por la nevada tundra, pescaba con las manos zambullendo desnuda en las aguas de hielo, corría desnuda tras el velocísimo ñandú sin jamás perderlo. Al despertar cada mañana debajo de una tienda de fortuna, armada con pieles de guanaco que sacudía el viento, lo primero que topaban sus ojos eran el miembro desnudo del padre, el sexo desnudo de la madre, los sexos desnudos de los hermanos y las hermanas, de los cazadores, de los caminantes, de los guerreros. El padre y la madre, adámicos e inocentes, poderosos y vulnerables, desnudos en el sueño y desnudos en la vigilia. Por lo tanto, su pregunta no podía resultar desconcertante sino para el desvalido Rey de Tierra del Fuego:
—¿Quién te ha hecho esa herida?
Popper vaciló un largo rato.
—Winteri: mi verdadero pueblo, mi verdadera raza —ella advirtió al punto que su voz se había vuelto ronca y tensa como la cuerda de un laúd—, preservan desde milenios una religión y practican ciertos ritos a los cuales no pude sustraerme cuando niño. Estoy para siempre marcado a fuego, y por eso me siento muchas veces como un león sin garras o un potro al cual hubieran arrancado los testículos. Todos los varones de mi raza, estén donde estén, portan consigo el signo. No es una herida ni un castigo: es un hábito de higiene y a la vez una señal de reconocimiento, que practican también los hijos de Abraham. ¿Tengo que explicarte quién es Abraham? ¿No? Muy bien. Y como mi raza es mirada con recelo, o simplemente odiada —su voz temblaba ahora sin discusión— muchos de nosotros, en múltiples circunstancias, debemos ocultar el signo del rito. Si vuelvo a mi tierra a tener razón, sería una especie de leproso vagando por las calles de Bucarest, o combatiría en una guerra colonial francesa –como ya ha sido el caso– muy lejos de París, o me confinarían en un gueto de límites precisos. Podrían expulsarme de un centenar de ciudades y asesinarme en decenas de países—. Guardó el sexo, cerró la bragueta, y recogió del escritorio la botella de grapa. Echó garganta abajo un largo trago y tosió. Se preguntó ella por qué el miembro de Iuliu no experimentó ningún desasosiego ante la tibia fricción de su mano joven. —En Buenos Aires— prosiguió el cercenado guerrero —existe una rama de la comunidad a la que pertenezco, pero jamás he ido a ella y no lo haré jamás.
Drimys Winteri sacudió la cabeza como diciendo “Malo, malo”, pero en realidad lo que musitó fue:
—Algunos pueblos hacen cosas crueles con los miembros de sus miembros.
—Algunos pueblos, Winteri —Julio Popper había retomado el tranco, y vagabundeaba botella en mano por la extensa habitación, cuyas paredes habían sido tapizadas con pieles de animales blancos —hacían tatuajes sobre los miembros de sus miembros. Tatuaban el pene del padre y reproducían el mismo tatuaje entre los pechos de las hijas. Como eran pueblos que vivían y morían a lomo de caballo, y se nutrían del pillaje, cuando violaban a la luz de los incendios, buscaban primero el tatuaje para no caer sobre el vientre de las hermanas o de las hijas. Era cada uno de ellos un tatuaje único y representaba el signo de la familia. Tatuaban también sus yeguas, sus camellas y sus perras, pues llevaban su lógica hasta un justo extremo total, el orgasmo hasta la imprudencia que aterra, el acto de vivir hasta escanciar el semen, la lágrima, la sangre, en una postrera cucharada de espuma, de ceniza o de agua.
V
Mil ochocientos noventa
La batalla de Wounded Knee termina con la última resistencia a la colonización blanca en los Estados Unidos. Alrededor de trescientos cincuenta sioux, comprendidos los guerreros, las mujeres y los niños, son masacrados en Dakota del Sur, por el fuego graneado, las bayonetas y los sables de más de quinientos soldados del ejército de la Unión. Este episodio marcará el verdadero nacimiento literario y la más excelsa inspiración del género llamado western, que más tarde constituirá una inagotable fuente para la industria cinematográfica, llamada también Séptimo Arte. En la isla de Java, donde diez años antes un poeta llamado Arthur Rimbaud vagabundeó por varios meses, el paleontólogo neerlandés Eugen Dubois, descubre los restos fósiles de un ancestro humano prehistórico en el sitio arqueológico de Kendung Brevus. Dubois trabaja como médico militar en las Indias Orientales. Los restos fósiles evidencian que el Pithecantropous Erectus existió en la Tierra desde el Alto Pleistoceno, más de 700.000 años antes de nuestra era. En Londres, la reina Victoria cumple 59 años en el trono, y ha dejado de embriagarse con sus cocheros. En cambio, inaugura el primer ferrocarril eléctrico, y pone fuera de circulación las viejas locomotoras a vapor que operaban desde l863. Se decide venderlas a los países pobres. El bacteriólogo berlinés Emil von Behring, produce por vez primera en la historia de la medicina occidental, el suero antitetánico y una antitoxina contra la difteria. Dos días después de poner la pincelada final a su último cuadro, el pintor Vincent Van Gogh se suicida en la ciudad de Anvers, Francia. Su muerte pasa inadvertida, como ocurría hasta entonces con su pintura: no logró vender un solo cuadro mientras vivió. El Teatro Maryinsky, de San Petersburgo, estrena el ballet La Bella Durmiente, de Peter Ilich Tchaikovsky. Este intentó sin éxito, durante toda su vida, integrarse en el grupo de compositores rusos llamado Los Cinco De San Petersburgo, a la sazón compuesto por Modest Petrovitch Moussorsgski, Nicolai Rimsky-Korsakov, César Cui, Mili Alexelevitch Balakirev y Alexander Borodin. Por su parte, el Teatro Constinzi, de Roma, pone en escena la ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, con texto del escritor Giovanni Verga. El arquitecto Harry Sullivan termina en Saint Louis, Estados Unidos, el edificio Wainwright, de diez pisos de altura, unánimemente considerado como el primer rascacielos del mundo. Se inaugura en Panamá el servicio telegráfico del país. El Reino Unido devuelve la isla de Heligoland a la Alemania. El islote cobraría una extraordinaria relevancia veinticuatro y cuarenta y nueve años más tarde, épocas en que se convertiría en la más importante base de submarinos de Europa. Inglaterra recibe, en cambio, Zanzíbar y Pemba. Tanganyika se convierte en colonia alemana, y Gran Bretaña continúa su progresión protectoralista anexando el territorio de Uganda. Finalizan las obras del ferrocarril al Atlántico en Costa Rica, cuyos trabajos se habían iniciado en l871. Alphonse Bertillon publica en París su libro Fotografía Legal, que describe nuevos métodos para la oportuna identificación de asesinos, raptores, truhanes de diversa catadura, pirómanos, reincidentes y poetas. En España se restablece el sufragio universal, en medio de grandes conmociones populares, especialmente en regiones industriales como Cataluña. El gobierno federal suizo recibe plenos poderes para la implantación de la Seguridad Social, y el gobierno turco designa tres obispos búlgaros para regir la diócesis de Macedonia. Se organiza en Argentina el partido Unión Cívica Radical. Julio Popper tramita su incorporación. También en Argentina, una infortunada revuelta sin mayor trascendencia, impulsa al presidente Miguel Juárez Celman a renunciar al cargo, el cual es ocupado por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Popper, que había bautizado el actual Río Grande, en Tierra del Fuego, con el nombre del presidente dimitido –Juárez Celman–, cambia inmediatamente este topónimo por el de Río Pellegrini. Francia lanza una campaña bélica contra el monarca de Dahomey, quien es derrocado y obligado a reconocer el protectorado de París. Se acentúa la expansión francesa en el interior del África. El continente negro rebalsa de protectores de todos los pelajes. El monarca Leopoldo, en un acceso de generosidad, concede al reino belga el derecho de anexar el Estado del Congo, propiedad personal del soberano. En La Plata, Argentina, funciona el primer alumbrado eléctrico del país. Cecil Rhodes asume las funciones de Primer Ministro de la colonia de El Cabo, en África del Sur. Gran Bretaña y Alemania reconocen el protectorado francés sobre Madagascar. La definición de protectorado encubre eufemísticamente términos mucho más precisos –colonia, colonialismo– derivados del apellido castellanizado de Cristóbal Colón, náufrago ítalo-judeo-español descubierto en las playas antillanas por un grupo de americanos originarios. Los estados más ricos del globo están empeñados en una salvaje competencia por acrecentar el número de sus protegidos, no solo en África. El gobierno del Estado de New York impone a los médicos la obligación de aplicar gotas profilácticas en los ojos de los recién nacidos. Otros estados de la Unión establecen la misma medida, cuyo objeto es combatir la ceguera producida por las infecciones gonorreicas, enfermedad de moda en la City de aquel tiempo. En el verano austral de l890, Julio Popper realiza a su turno, la tercera captura de Drimys Winteri, y mata en combate singular al hermano de esta, Edward Bouverie Pusey Selk’nam.
VI
Descripción de los soñadores de ciudades
No pocos mataban el tiempo en La Pulpería afilando su facón o limpiando su rémington. Para hacer esto se instalaban en los corredores, cercados por cajas de botellas de grapa, entre monturas y avíos de cuero con espeso olor a curtiembre o vaharadas de animal sudado. Ciertos cuchillos reverberaban como espejos, tanto, que algunos los afirmaban de canto en una ventana para afeitarse. Esta era la razón por la cual los afeitados usaban dos facones en el cinto: no podían manchar con sangre el que servía de espejo, aunque la sangre no refleja el rostro del muerto, sino el del matador, pero de una manera muy turbia.
No siempre los aguzaban: a menudo los limpiaban de aquellas sangres traídas de la tundra, pues ya lo han dicho: la sangre se seca en el cuchillo cubriéndolo con una pátina de laca. Esta laca morada es perceptible hasta a una legua de distancia y significa: “Paso, yo he matado”. Pero tanto la laca sanguínea como el aguzar les tomaban horas, porque no solo estaban obligados a cumplir esa tarea, sino que ella les complacía en extremo. Así, realizaban cada movimiento con mucha lentitud, aprovechando el tiempo. Inclinados, con un pitillo humeando bajo los mal cuidados mostachos –cuando los había– frecuentemente amarillos de nicotina, se empecinaban en concluir un callado trabajo que en uno u otro caso no podía producir sino remordimiento, aunque todos lo negaran levantando las voces. El remordimiento, entonces, parecía ser apenas una secreción estigmatizada de la conciencia de los débiles y de los cobardes. Aquellos de mirada dura, profundamente decididos a regresar un día a los lares perdidos, a la mágica tierra originaria que la distancia pintaba de nostalgia, limaban en cruz la punta de plomo de las balas para que al abrirse dentro de la carne enemiga, mataran con más anchura, más rapidez, más seguridad. La cuestión capital era la vida puesta en juego, primero la propia, luego la de los otros, vestidos o desnudos. El rito de la preparación matinal de las armas pasaba antes que nada por el amordazamiento de la conciencia, la congelación de la conciencia y de algunos otros sentimientos, afluentes de ella: la piedad, la sinrazón, el asco al contemplarse de repente las manos carniceras, la repulsión al considerar sus rostros ante el espejo –aun fuera el del cuchillo–, rostros que por dibujar un aprendido y permanente rictus de suma crueldad, deformaban el espejo, retorcían el cuchillo, y no al revés. Pues nadie viene a la vida matando: arrastradas por el viento de un tiempo maligno es que las manos de muchos hombres terminan volviéndose bermejas. Más de alguno intuyó tal vez que, ya de regreso, si escamoteaba su cuerpo a la muerte de la tundra, continuaría matando en su aldea natal, porque la muerte de los otros asume el carácter de una costumbre bien anclada en la siquis del cuchillero o del tirador, cada vez que se trenza en una disputa o un malentendido, una mujer o una mirada torva. La convocatoria de la muerte es una apuesta cuyo resultado dirime toda diferencia.
El aguardiente les entraba al cuerpo y les salía casi agua ardiente del cuerpo, calentándolo, para protegerlo de la soledad y el desamparo, y para dejarlo siempre apuntando hacia adelante, allí donde estaban los otros apuntando para acá. Una parte de la esperanza de vida suplementaria se nutría del acto de limar la punta de las balas o limpiar las entrañas de las armas de fuego con mortal rigor. La muerte era la muerte del otro, o todo estaba en juego por una sola bala atascada, por un solo silencio del gatillo.
Todos poseían el arte de reconstituir ciudades sobre sus cabezas –ciudades probablemente desaparecidas para siempre de la contigüidad física del soñador–a partir del humo de los cigarrillos, de las pipas, de la neblina que surge de las copas. Entre algunas de tales ciudades se estiraban ríos fortuitos, muy anchos y muy calmos, pues procedían de la memoria, y en la memoria, la violencia se estraga un poco, las olas se aplanan, el fuego se agazapa. Cuando lo que emergía del humo era un río, el efecto de los puentes intimidaba al aguzador de cuchillos, atolondraba al deshollinador de fusiles, allegaba temblores a la mano tatuada, la que esperaba degollar el juego de los otros con una carta de oro, esas cartas que caen de la mano y arrasan, que tienen el filo de una espada y portan consigo el polvo de la luna sobre los cementerios. A veces se estiraba también una calle encima, o un grupo de edificios, o casas solitarias irguiéndose en mitad de un campo de fresas, o al costado de un trigal o frente a una hortelanía de papas, repollos, rábanos, ajos y cilantro. Entre el portento de la luz de un mediodía apócrifo, corrían sombras de sonrisas negras, como las sonrisas impresas en el negativo de una fotografía, de las que cierto sedimento anodino fue captado y retenido para siempre en el cartón que sustituyó a la memoria, eternizado por un irresponsable dedo que suplantó a la memoria. Porque no siempre la memoria es un privilegio del intelecto. Las figuras, las casas, los prados aledaños trascendidos por los frutos salvajes o las manzanas domésticas, los descascarados edificios irreconocibles, los muelles vacíos, los pañuelos deshabitados, pasan como gotas de agua o coágulos de sangre a través de los intersticios de una piedra muy alta, una piedra que flota entre todas las piedras del universo y que, naturalmente, ignora lo que sucede con aquello que secreta sobre esa clase de ciudades que los sueños reconstruyen con nebulosa paciencia, con ahínco horizontal, incluidos los sueños de la vigilia. La arquitectura recreada por el soñante es una arquitectura que abruma su espíritu en forma regular, ya que es deforme, cambiante, lúdica, y por ello, imposible de retener, ni menos, de reconocer, reflejándose en el pozo del corazón como la transfiguración de un acto muy sombrío. Las ciudades son un espacio inhumano donde los hombres albergan la mayor parte de sus vidas. Solo una pequeña parte de sus vidas es hospedada en los desiertos, en las tundras, en las estepas, en las islas, en las montañas, en los valles solapados o abiertos. Pero las ciudades perdidas y recobradas por el sueño se parecen como dos gotas de sangre, y las gotas de sangre se parecen como dos o más ciudades hundidas en el pecho de los soñadores de ciudades. Acabado el trabajo diurno, y habiendo bajado sus andamios el crepúsculo, llegaba la hora natural de La Pulpería, de la grapa, la hora en que se reaguzaban los cuchillos mellados por aquel pesado trabajo de desollar corderos, de escarbarse los dientes, de cortar orejas, y se limpiaban los fusiles anegados con la sombra negra de la pólvora y de los presentimientos. Porque una vez, a Anatolio Seisdedos se le trancó el arma. Frente a él, sentado en el suelo, herido, había un falso buscador de oro, que le apuntó diciéndole: