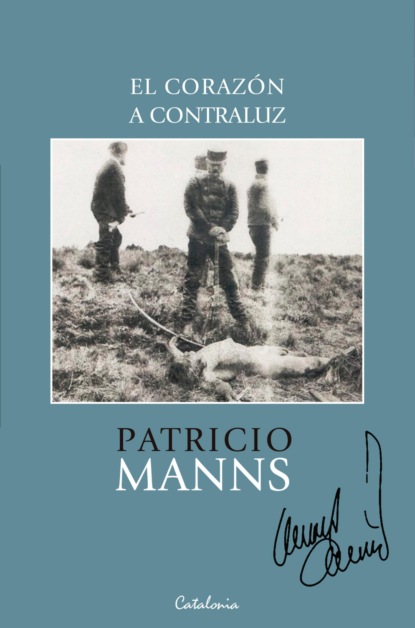- -
- 100%
- +
—Me queda una sola bala verdadera. La tenía guardada para mí en caso de apuro sin vuelta. Ahora es tuya.
Y le disparó a sangre fría.
Así murió Anatolio Seisdedos, y todos tenían muy presente su circunstancia de entrevero. Los fusiles sustituían a las hachas para limpiar las tierras, no de árboles, porque allá los árboles forman parte de una antiquísima leyenda, sino de hombres. Las hachas, las hoces, desbrozarían a lo más la mala hierba, los bosques que no habían vuelto a nacer todavía. Los fusiles preludiaban en cambio la muerte de unos hombres que habitaban esos parajes mucho antes que la primera de las pirámides del mundo hurgara las entrañas del cielo con su cuerno de luz.
Pero solo una parte de los hombres subía hasta La Pulpería. Los otros quedaban de imaginaria, como en los viejos cuarteles de los viejos ejércitos. El capitán Julio Popper –que había sido efectivamente ingeniero de zapadores en alguna que otra misión del ejército francés, en particular durante su estadía en el Comptoir de Chandernagor, en la India, tras su paso por la Escuela Politécnica de París– había rescatado esa palabra compuesta “de imaginaria”. Porque no resultaba lo mismo decirle a esa marejada de gaznápiros desharrapados y malolientes, pero intensamente épicos y colosales soñadores de ciudades: “—Ustedes ocho se me quedan de guardia esta noche”, que asestarles con un aire de marcial complicidad: “—Esta noche, ustedes diez se me quedan de imaginaria—”. Así, el sufrimiento que cada uno había descifrado ya en incontables horas de soledad y miedo, se transmutaba en poesía. El imaginaria solía contar las estrellas y medir el volumen de las nubes cuando eran visibles, apoyado en los portones de la entrada principal de El Páramo. O bien, mirar hacia la noche cerrada desde cualquiera de las torretas construidas sobre el muro rectangular –mezcla de troncos, piedras, tierra gredosa y largas trenzas de coirón, para mantenerlo durable, sólido y útil–, escuchando los gritos, los denuestos, el eufórico sonido de los que se encontraban en La Pulpería, distante un par de kilómetros, a lo largo del camino empinado que partía de la fortaleza. Al mismo tiempo, capturaban con la mirada gruesas nubes preñadas de agua o de nieve, las que parecían volar al encuentro de las casas, de los talleres, de la Cosechadora de Oro, de los establos, de las bodegas, de la armería, del polvorín, bajando primero invisibles por las laderas de la invisible Cordillera Carmen Sylva. O todavía, castañeteando los dientes en las madrugadas glaciales de Tierra del Fuego, cuando el viento del invierno, desgajándose sobre la tundra, arrancaba las orejas, disolvía las fosas nasales, trituraba los labios, trizaba los dientes, si el hombre de imaginaria no abrigaba su rostro, su cráneo, su cuello, bajo la rústica capa maternal cosida con la piel de los chiporros muertos. De pie aguardaban los asaltos, a veces organizados en el acontecer inevitable de la modorra, a veces precedidos por un grito real del primer imaginaria caído tras una súbita descarga de flechas y venablos, o el mortífero vocabulario de los fusiles brotando de la sombra sin decir agua va. Porque Julio Popper mataba vestidos y mataba desnudos, y en consecuencia, El Páramo era el punto de anclaje de los furores convergentes de desnudos y vestidos. Metiéndose mucho en lo oscuro, pegándose a los postones en los que se enroscaban las lenguas del hielo, o dejando pasar con un esquive los brochazos de nieve que se acumulaban en el suelo, o se iban desperdigando en ráfagas violentas, destruida su inocencia aparente por la memorable revelación ciclópea de los ventarrones de fin de mundo, el imaginaria se acurrucaba gimiendo, maldiciendo, defendiendo su vida del abrazo parásito de la muerte, que nunca dejaba de rondar alrededor de su desvelo o su modorra, de su estar vivo o de su estar cansado. El imaginaria tosía entonces para escuchar la certeza de su vida, para preguntarles a los demás imaginarias si él estaba vivo y si los otros lo estaban todavía. Y a lo lejos, respondían sus compañeros de imaginaria con sus toses singulares: tosiéndose en la noche los unos a los otros, perros yertos ladrándose sin gozo para reconocerse, para comprobar que inmóviles, seguían marchando sin moverse hacia el alba, y que en la mesa suculenta del alba los esperaba humeando una taza inmortal de caluroso café con aguardiente.
Hasta los puestos de vigilia venían entonces, en mitad de alguna calma, las sombras incorpóreas de ciudades ya vividas, ya canceladas en la opción del soñador, convertidas en obsesión solo por irrecuperables. Bajo condiciones normales nadie hubiera vuelto a pensar en ellas, puesto que, a causa del tiempo transcurrido, no se podía retornar a ellas mismas. A lo sumo, lograrían ingresar a otra ciudad, que ocuparía entonces el sitio de la anterior, una ciudad reconstruida sobre la antigua, la que moraba en el recuerdo enfermo. En general, las ciudades entrevistas durante la vigilia tienen nombres, figuran en los mapas, y lo mismo sucede con los ríos, con los puertos, las calles, las colinas circundantes, los parques. Y los monumentos de Generales de hierro –solo en las estatuas– cabalgando caballos de hierro, cagados por muchas generaciones de palomas, erguidos sobre una gloria apócrifa, empuñando una apócrifa espada, contenidos al interior de un bélico gesto apócrifo, frente a apócrifos enemigos, lanzando un alarido apócrifo, remedo de la eternidad indiferente, eternidad también cagada por los pájaros. Si un hombre abandona un día aquello, en la memoria de este hombre resurgirá, pero apenas el todo hacinado como una nube de escombros. Las piezas que componen el pasado son nada más que rompecabezas de humo. Y es por tal motivo que el imaginaria veía desfilar bajo la luna o sobre la nieve, los restos petrificados de la totalidad de lo que creía atesorar como suyo, y que no era otra cosa que un empecinado desarrollo tumoral en el maduro espejismo del inconsciente.
—Oh Carcassone, oh Montmorency, oh Hemmebont, oh Nevers, oh Arràs —murmurarían los labios escarchados de los imaginarias galos. Al anca de los imaginarias cosacos, galoparían Dnieperpetrvsk, y Majach Kala, y Gómel, y Zitomir, y hundido en la frígida resaca ultramarina, adosado al costado occidental de la estepa siberiana, San Petersburgo, donde por aquel entonces Alexander Borodin componía sus óperas, sus sinfonías y sus poemas sinfónicos entre dos campañas militares sobre el Asia Central. A varios, que estaban cerca de allí, les caerían encima las escamas plateadas de Trabzón, de Bursa, de Esmirna, de Uskudar. Más lejos, soñolientos, inertes entre el abismo negro de arriba y el abismo blanco de abajo, se hallarían los que espejeaban con Mulhacén, Badalona, Zaragoza, Vigo o Motril. A cualquiera de ellos, Timisoara se le derrumbaba en el oeste del fortín, pegándose con algún arbitrio a Galatz o a Bucarest. Y esta ciudad –¿qué duda podría caber?– fantasmearía en la pipa de opio de Julio Popper, que vigilaba desde su cuarto la vigilancia de los imaginarias. Quizás por el este, fueron reconstituidas, desdibujadas y giratorias, bañadas por un sol obsceno de tan anacrónicas que resultaban al ser soñadas allí, Taormina, Agrigento, Siracusa, Foggia o Reggio di Calabria. Varios juraron un día que recordaban perfectamente Inveraray. Uno admitió que soñaba con Ayt, el segundo con Liverpool, el tercero con Reading, y el cuarto con Bournemouth. Los lentos pasos con que los imaginarias calentaban los pies hollando la nieve, repercutían como los pasos de otros hombres que marchaban en ese momento, calentando los pies sobre nieves parecidas, pero distantes, caídas en Groningue, Sarrebruck, Kiel, Erfurt, Wilhelmhaven, Hamburgo. O en Bjelovar, en Zadar, en Subótica, ¿y por qué no?, en Kecskomet, en Veszpren, en Nagykanzsa. Los imaginarias más callados parecían venir de Carinthia, de Graz, de Klagenfurt. Sus émulos, de Plovdiv, de Stara Yagora, de Varna. Sus competidores, de Brno, de Bratislava, de Tatras, de Maránske Lázné (también soñada por los de lengua alemana con el nombre de Marienbad). Los de voz dulce y puño duro, eran capaces de oler a distancia la primavera de Porto, o la lluvia tibia cayendo sobre Mondago, y el frío océano del Finis Terrae les recordaría, por contraposición, o una operación de analogía antipódica, el manso y caliente mar de Sétubal o El Algarbe. Habían llegado verdaderamente de lejos los imaginarias del capitán Julio Popper, los jugadores de cartas, los afiladores de cuchillos, los deshollinadores de la memoria, pero en manos del explorador eran una sola y misma entidad, un solo hombre múltiple, necesitado, rencoroso, defendiendo con ciega constancia sus postreros días a costa de los pavorosos postreros días de la raza fueguina, la raza primigenia del Onasín. Es decir, las tierras usurpadas por Popper. Es decir, la Isla Grande de Tierra del Fuego.
—No somos extranjeros en esta parte del mundo, soldados, los extranjeros son todos los otros. Aquí manda y hace tierra el que sabe leer, el que tira primero y mejor. Aquí manda el que enarbola la bandera del progreso como divisa. Yo reconozco América en estas cuatro palabras: Descubrimiento, Conquista, Colonización y Rapiña. Son los otros los que se han llevado todo. Yo lo gano para dejarlo aquí, y quien no está conmigo, está en mi contra.
Por tales razones había noches en que sobre El Páramo caía de repente una lluvia de balas o una lluvia de flechas, y los imaginarias, y los que reposaban en La Pulpería perdiendo sus magros jornales para atravesar una noche más, y los que dormían sobre camastros de hierro, corrían hacia la obscuridad perfectamente inhabitable y borraban las agudas voces de la memoria con el acento grave de los rémington.
No siempre morían. Las heridas eran a menudo atroces, sobre todo porque no existían medios para aliviarlas. Entonces algunos de los conocedores recurrían a la técnica del ungüento. Si la herida fue abierta por una flecha, untaban la flecha con una preparación especial. El preparado lo conservaban siempre dos hombres que habían llegado de Suffolk, uno de los condados orientales de Gran Bretaña, y sus principales componentes lo constituían dos gramos de moho de una calavera humana sin enterrar –lo que en Tierra del Fuego abundaba más que en ninguna otra parte–, un poco de grasa de la rabadilla de un ñandú hembra, y cuarenta miligramos de polvo de los mostachos de un lobo de mar quemados en una cuchara. El lobo de mar tenía que haber muerto sin ayuda del hombre. Los especialistas de las heridas de cuchillo fueron nativos del Condado de Essex. Su técnica consistía en buscar antes que nada el arma. Cuando no era posible encontrarla, sea porque se perdió en el campo de batalla, sea porque el heridor huyó con ella, echaban mano de un facón muy similar, lo engrasaban metódicamente con una porción de tocino entibiado, y lo colocaban atravesado en el lecho donde yacía el herido. Pero otros curanderos, originarios de Baviera, sostenían que el cuchillo debía ser envuelto en un trozo de lino engrasado y puesto cerca de la herida, cuidando siempre de conservar el filo del arma hacia arriba. Para curar la herida de bala se extraía el proyectil. El imaginaria que oficiaba de curandero, generalmente un tipo oriundo de la Baviera renana o de Hesse, metía el proyectil en su boca hasta limpiarlo completamente de sangre. Lo desinfectaba luego con una bocarada de grapa y lo envolvía en un pedazo de tela cortado de la vestimenta del herido, justo en el punto en que el proyectil había penetrado. El principio general de este tipo de medicina espontánea –vieja como el mundo– era el de curar el arma para sanar la herida.
Nunca se vio ojos como esos ojos. Estaban siempre enrojecidos, cargados de un sueño inatrapable, reblandecido el mirar por tantas noches blancas, secos porque no había nada que llorar, más habituados a la vigilia que al reposo, a espiar que a leer, a fisgonear debajo de la basura que a levantarse hasta el paisaje. Ojos que pasaban cada día de una errancia a otra, de una baraja a otra baraja, de una batalla a otra batalla, hasta que en una de esas se les quedaba el parpadear estacado en el sudario de la neblina. Unos por aquí, algunos por allá, se habían ido acercando. Y no bien oyeron hablar de El Páramo, o de las Estancias y sus libras esterlinas, o del oro que parecía cubrir todas las playas del litoral fueguino, atravesaban el Estrecho de Magallanes en la primera barcaza que se ponía a tiro, o en embarcaciones de fortuna, y cruzaban la tundra de la isla que algunos llamaron el Onasín, porque en ellas vivían los Onas, y otros, como Antonio Pigafetta, cronista oficial de la expedición de Hernando de Magallanes, la Tierra del Fuego. Pues nadie sabía explicar por qué motivo, y así hubiera viento, lluvia o nieve, ciertas llamas rompían la oscuridad con lenguas tan altas que su fulgor era perceptible a mucha distancia. Los primeros navegantes conocidos –históricamente otros les habían precedido sin dejar constancia en las bitácoras de su paso por el Estrecho–, atribuyeron estos fuegos a los indios. No obstante, cualquier pazguato de la región, o un marinero sabelotodo, acodado en un bar de Punta Arenas, juraría que aquellas hogueras crepitantes, delgadas y largas como un roble, flameaban ya cuando ningún Selk’nam había nacido aún, y la Tierra del Fuego estaba poblada, entre un sinnúmero de otras especies, grandes y pequeñas, marinas y terrestres y aéreas, por mastodontes, pequeños caballos de largo pelo rojo, y el llamado elefante peludo de la era glacial.
VII
El capataz tautológico
¿Jadearía la vulpeja con el hocico cazado entre dos barrotes de la jaula, la espuma sobre los colmillos, los ojuelos brillantes, mientras el rústico asno se ocupaba sin ningún complejo de su tafanario? ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! “Échate un poco más atrás”, dicen que pedía la vulpeja con un estrangulado hilo de voz. Ambrosio Comarcano, máster ès Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile, asesino de su mujer, capataz de El Páramo, y futuro abuelo de Olegaria Comarcano, la intelectual regente de un insólito prostíbulo de Puerto Natales, estaba de servicio esa mañana dominical, inspeccionando la totalidad de las instalaciones, como lo estipulaba el Manual administrativo del capitán Julio Popper. Mientras sus botas agujereaban el barro, imaginó un silencio muy largo, atravesado por jadeos, quejumbres, boqueadas de placer, por ese tipo de placer que, obtenido sobre un cuerpo sin su consentimiento, se va desenvolviendo poco a poco, venciendo sus propias reticencias, hasta que se le obliga a participar en él. El silencio sería solo una propiedad del asno, pues la vulpeja retorcería su carcasa sin poder ejecutar ningún otro movimiento que fuera más allá de sus rítmicas convulsiones. ¿Habría entrado a robar cándidamente el agua del asno, al cual, por la fuerza de sus cascos traseros y sus intempestivos furores debieron relegar en una jaula? Nadie lo había aclarado la noche anterior pero el cuento era bueno. ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! El capataz Ambrosio Comarcano, oculto de la justicia en El Paramo desde un tiempo ya, puesto que llegó cuando acababa de cumplir los veintisiete años, reía bajito dirigiendo sus pasos hacia el galpón que abrigaba las habitaciones destinadas al personal técnico. La tienda y el almacén estaban cerrados.
“—Échate un poco más atrás, querido”, habría repetido la vulpeja con voz apenas audible. El capataz se detuvo ante las casas silenciosas del domingo, donde todos al parecer dormían, salvo los guardias.
“—Un asno dañaría horriblemente el tafanario de una vulpeja”, pensaba, no sin cierto placer. Naturalmente si aquello ocurriera alguna vez. Estaba a punto de decirse que allí no había nadie cuando divisó al cazador de orejas y brazo derecho de Julio Popper, Sam Hyslop, caminando hacia las cuadras. Parecía sobrio. ¿Cómo terminaría la escena? “—Échate un poco más atrás, por los cuatro demonios que me hicieron sedienta, y la irresponsable proliferación de tus centímetros —¡Qué digo! ¡De tu hectómetro!—” contaron que quiso gritar todavía la vulpeja. Aunque parecía maldecir y suplicar con un muslo entero de pollo atravesado en la garganta. “—Eso, eso— murmuró Ambrosio —una disputa en plena maniobra”. El asno, sordo como una tapia, continuaría empujando hasta que la zorra acabaría por sentir que una substancia espesa y caliente le caía sobre las corvas, y tan bien podía tratarse del esperma asnal, como de la sangre de las entrañas vulpejales. En la posición en que la tenían, no podía ver lo que acontecía alrededor, y menos atrás. Tenía la impresión de que la estaban confundiendo con un asado turco a causa del asunto del burro, cuya longitud sobrepasaba el cuerpo de la vulpeja, y cuya dureza, y cuyo sentido de la porfía facilitaba su penetración en no importa qué agujero. ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi! El capataz Ambrosio Comarcano saboreaba su chascarro intelectual mientras marchaba a lo largo del espacioso galpón situado al extremo norte de la fortaleza, más arriba de la casa de Popper, dotado con ochenta colchonetas y mantas, y destinado al sueño de los guardias. En el galpón del sur dormían los peones. Acto seguido cruzó la habitación de los segundos capataces a sus órdenes mirando distraído. En un altillo, defendido de las pupilas intrusas por una delgada pared, y al cual se ascendía empleando una escala móvil, se hallaba su propio lecho, sus fotografías clavadas en los tabiques, su lavatorio, su jarra de agua, floreada y de ancha boca, y detrás de la pata superior derecha del catre, la botella de grapa a medio vaciar con que entibiaba la soledad de los inviernos.
“—Queridito, sácalo una tercera parte te lo ruego, déjame participar, me estás convirtiendo en un trozo de carne que gira sobre el fuego, ¡en un miserable asado al viento que ni siquiera tiene el derecho de besar la llama que lo quema!” ¡Hi! ¡Hi! Besar la llama que lo quema. Los jadeos del asno propulsados contra su pequeña nuca le impregnarían de un maloliente agua sexual los pelos del cogote, pues estaba, según ellos, atracalada encima de un tronco, a cierta altura del suelo, y el entrante arremetía con todo su caudal. Ambrosio podía imaginar la situación de la vulpeja, mientras revisaba las instalaciones personalmente, tocando con sus guantes el hornillo donde se calentaba el café, y más allá, los motores a vapor, la fragua, el torno, el banco carpintero y los otros accesorios de trabajo. “—Domingo es día de guardar, y es lo que hizo el asno, guardando el mástil dentro de la vulpeja hasta hacerle sangrar las partes”. ¿Pero la escuchó por fin? “—Amorcito, no te salgas de ahí, solo échate un poquito para atrás”.
“—¿Qué mierda quieres? —gritaría el asno, súbitamente colérico— ¿No te basta que te acaricie el corazón por dentro y desde abajo?” “—Justamente”. “—¿Y para qué quieres entonces que lo saque?” “—No te pido que lo saques, te ruego que lo retires un poco, justo para doblar el cogote, pues ¡me matan las ganas de besarte!” ¡Hi! ¡Hi! Besarte.
Cuando se encierre leerá cosas como esa, pues ha trabajado en una recopilación de todas las historias más o menos escatológicas que ruedan por la noche de La Pulpería, en boca de los hombres solos. Se pasaría los día recogiendo y escribiendo literatura de pantano, o tal vez, clásicos de letrina. A propósito, ¿cuál es su vulpeja? ¿Quién? ¿Dónde? Nunca vista. ¿Lo pone de vez en cuando al abrigo metiéndolo en el salado asunto? A uno que se pavonea como macho, con su barba roja y su quepis, podrían lloverle las zorras, pero la pequeña mula blanca que se trajo duerme arrollada fuera de su puerta. No puedo dejar de pensar, viéndolo tan recio, con su dura cara de zapallo, que se comporta en buchipluma. ¡Oh! El capitán Buchipluma Popper. Las putillas que lo visitan siempre duermen solas. Él duerme solo. En alguna trifulca habrá perdido las cerezas. Una vez un italiano que ahora está completamente muerto me dijo: “—A este le dan por el botaguiso”. ¡Hi! ¡Hi! Tremendo cuerpo para que alguien le humedezca la retaguardia con algunas gotas de cuáquer. Aunque los europeos no se andan con miramientos cuando se trata de empaparle el agujero a un cristiano. Comarcano Ambrosio se encontró frente al pozo. Allí, el ingeniero Popper había hecho colocar una bomba centrífuga y un pulsómetro que comunicaba con las mareas bajas por un túnel, perforado a siete metros bajo el nivel de las crecientes. “— Por este conducto alquímico llega el oro. El rumano es un capo. ¿De dónde sacó este dorado invento? A ver: por si las moscas, busquemos alguna lenteja rezagada. I need money: tengo que ver a la Rosa Cruz. Últimamente no le he llevado el mástil. Aunque no me necesita con urgencia, claro está: se traga los arpones marineros como si fueran hostias. ¿Quién le puso El Capón a ese lupanar? Parece referencia a Buchipluma. Cuando tengo frío –¡brrrrrr!– me pongo melancólico pensando en la cama de Rosa Cruz. Apenas llego: “—Déjame ser tu «puta»—”, cuchichea en mi oreja. Como si no lo fuera. Pero no puedo quedarme a vivir allá. Se busca. Mi cara en las Comisarías. Seguirán heladas tus noches, Ambrosio Comarcano.
Parándose con las piernas entreabiertas miró allá abajo de las barrancas que protegían El Páramo por el oeste, y divisó al capitán general Buchipluma Popper galopando sobre Moloch a lo largo de la línea de la playa. Un caballo rápido como rayo negro. Por un súbito reflejo asociativo, levantó los ojos hasta la ventana del cuarto del rumano y percibió el rostro y los hombros desnudos de Drimys Winteri. Ella también controlaba el galope matinal del jefe. “-No lo deja ni a sol ni a sombra. Duerme arrollada delante de su puerta, se comporta como si lo amara, y sabe que él es el principal exterminador de su raza. Dicen que Popper le mató a su propio hermano. ¿Cómo se llama el amor de la víctima por su verdugo?” Un sol lleno de ceniza ceniceaba sobre la calma superficie del mar. Pájaros veloces almorzaban chillando. Sobre las torretas, los de imaginaria vigilaban perezosamente. Popper era ya un punto negro al fondo de la extensa superficie arenosa. “—¿Cómo que no está encerrado hoy con su cachimba? A veces pasa días invisible. Y cuando baja al patio su palidez nos pone los pelos de punta. Más de alguien sugiere que le da al opio, soñolienta costumbre que le pegaron los chinos cuando hizo una excursión comercial al Yang-Tsé-Kiang. Es curiosa la cantidad de contradicciones que puede caber en un cuerpo humano. Fanfarrón misterioso.” Se dio cuenta ahora, cuando bajaba a los galpones del sur, que Drimys Winteri estaba mirando a Sam Hyslop, pero que este parecía ignorar que ella lo observaba con la nariz pegada a los vidrios. “—Fue Hyslop el que la agarró y se la entregó a Stübenrauch. ¿Se lo introdujo? Difícil asegurarlo tratándose de un inglés. Él estaba más interesado en la caza. Se hace llamar “el mejor cazador de orejas de Tierra del Fuego”. ¿Por qué la dejó vivir? ¿Y por qué se la entregó a Stübenrauch cuando no trabajaba para él? En esta región la gente se comporta con cortés asimetría. Seguro que Stübenrauch la encargó para deshollinarla. Se la llevó a Europa. Es evidente que los Selk’nam ven muy lejos, pero no tenía por qué trasladarla al otro lado del mundo para ponerle el racimo en la canasta—.” Ambrosio Comarcano, sentimental asesino de su mujer, decano de la Facultad de Escatología Consuetudinaria, miró hacia el corral de los caballos, y más lejos, los bueyes del establecimiento, y más lejos aún, las mulas, los asnos, y a la derecha, debajo de redes de alambre, las aves de corral. “—Hay días en que el mundo está completamente en orden. El gallo se despacha en diez segundos. No tiene dónde perderse, porque por el de la gallina cabe un huevo. El suyo tiene el tamaño de un huevo, pero de picaflor. ¿Dónde habrá perdido Buchipluma las cerezas? Moriré con el misterio no resuelto. Hay hombres que vienen al mundo con muy pocos dedos de frente, otros con muy escasos pies de altura, y otros con solo algunos tacaños centímetros en la antropometría viril. Yo creo que Buchipluma Popper está muy desheredado en este punto capital. La naturaleza es injusta. ¿Fue feliz la vulpeja con tamaña masa adentro?”. Pateó una piedra y sintió ganas de beber un sorbo de grapa. Pronto llegaba el mediodía. Marchando hacia su buhardilla, Ambrosio Comarcano, futuro abuelo de la intelectual regente del futuro lenocinio La Heimskringla, de Puerto Natales –Olegaria Comarcano–, Doctor ès Letras de la U., asesino de su mujer, oculto en El Páramo de la policía chilena, recordó la noche en que Buchipluma llegó con la india arropada contra su pecho. Tal como el imaginaria de guardia que custodiaba el portalón central, en cuyo frontis podía leerse en grandes caracteres: “LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE”, él también preguntó, con alguna jovialidad no exenta de respeto, si la caza había sido buena esa tarde. Y recordaba la respuesta de Popper, aunque no sabía que esa misma respuesta había sido ya asestada al imaginaria en la puerta principal: