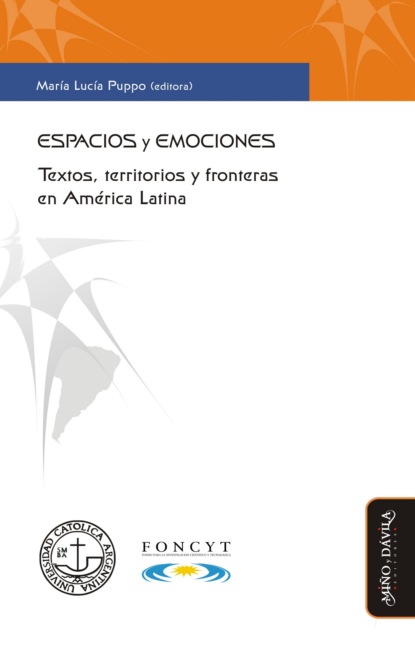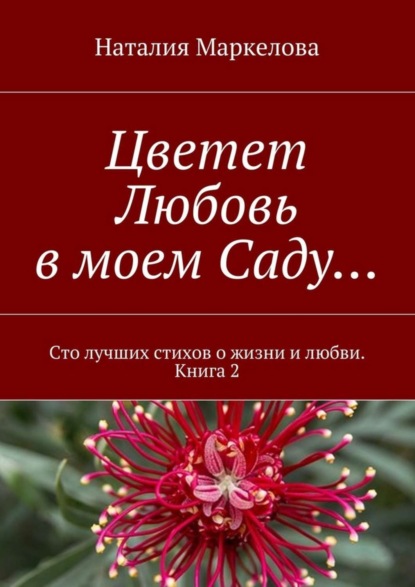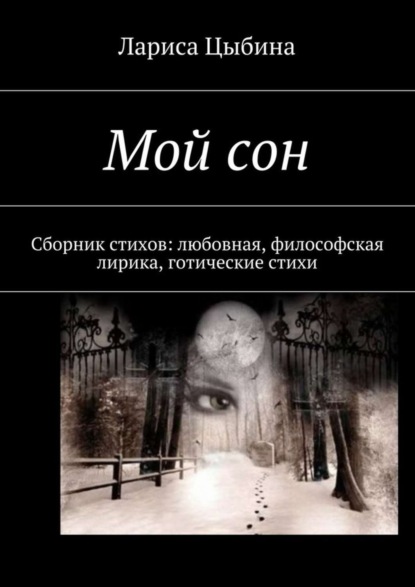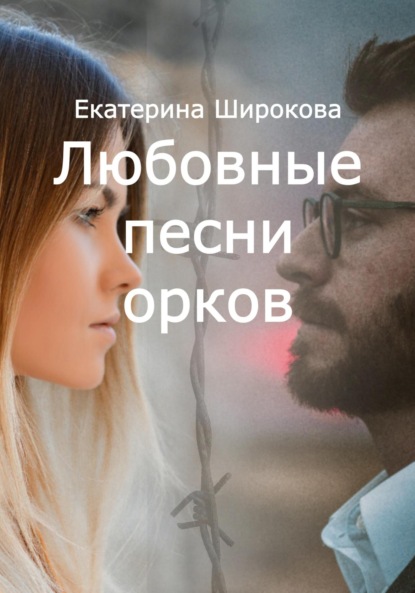- -
- 100%
- +
Desafortunadamente, este no es el único caso en el que una frontera de discriminación interna a una comunidad se produce por medio de una animalización de las caras de los excluidos. Como lo indica una vasta bibliografía, y como lo explican los estudios semióticos de Ugo Volli,39 la designación de los judíos como enemigos interiores de la sociedad alemana bajo el nazismo también pasó por la representación de sus caras como hocicos de animales usualmente considerados traicioneros, como las serpientes, o inmundos, como los ratones. En su famoso libro de historietas sobre la Shoah, Maus, Art Spiegelman invierte la discriminación racista de los nazis y su designación de los judíos como raza no humana a través de una representación paradojal (Spiegelman, 1986): como se recordará, en Maus todos los judíos son ratones, todos los nazis gatos, y todos los poloneses cerdos; sin embargo, la transformación es problematizada por el hecho de que tiene lugar gracias a las máscaras que cubren y determinan al mismo tiempo las caras de los protagonistas, transformándolas en hocicos. En el racismo nazista, en efecto, los judíos no eran discriminados por poseer rostros diferentes, caras no arias, sino que sus caras se representaban como no arias, anormales, monstruosas, e incluso como no-caras, o sea, como hocicos de animales, como resultado de la discriminación nazi. En esta circunstancia, así como en la de los niños de las ex cautivas de Boko Haram, no se trata de la frontera interior y discriminatoria que se construye a partir de la diversidad y clasificación racista de las caras; en este caso, es la frontera misma que proyecta sobre las caras de los individuos discriminados unos rasgos de diversidad ajena. La frontera, entonces, funciona como un operador simbólico que contribuye a esa “construcción del enemigo” de la que habló Umberto Eco en uno de sus últimos libros (Eco, 2011).
La capacidad de las fronteras para modificar potentemente su entorno cultural, a costa de incluir las caras de los individuos, es evidente sobre todo en el imaginario de la frontera, que se compone de los múltiples textos ficcionales y no ficcionales que representan las zonas de fronteras y los signos que circulan a su alrededor. En el ensayo “Borderland in Films”, perteneciente al libro Border Politics in a Global Era: Comparative Perspectives, la especialista de sociología de las fronteras Kathleen Staudt analiza decenas de películas, producidas en varios países, en las que la representación de la frontera juega un papel central (Kathleen, 2018: 198-212). La conclusión del estudio es que en la mayoría de estas representaciones la frontera funciona como un operador distópico, en el entorno del cual todo se afea, se deteriora, se corrompe. Habría que añadir que la frontera también funciona como un operador dismórfico, en el sentido de que en su entorno las caras se vuelven estereotipos, los rasgos se hacen más marcados, exagerados, incluso monstruosos, y con ellos también las expresiones faciales, las emociones que se manifiestan en la cara, en una especie de concepción neo-lombrosiana del espacio y de la semiosfera en relación a la cual Lotman pensaba la construcción sociocultural del sentido: en el centro topológico e imaginario del espacio cultural se colocan caras normales, de rasgos medianos, de expresiones equilibradas, mientras que, a medida que se procede hacia la frontera física y cultural de la semiosfera, se encuentra más y más la cara del otro, hasta que, en proximidad de la frontera, empieza a manifestarse también el otro de la cara, el rostro no humano, lo animal, lo monstruoso.
En este sentido, habría que complementar el pensamiento de Lotman sobre fronteras, magníficamente estudiado por Laura Gherlone (2014) y otros investigadores contemporáneos, con el pensamiento de Deleuze y Guattari sobre la cara en Mille plateaux (Deleuze y Guattari, 1980). Es verdad, como dicen los pensadores franceses, que la cara es un operador de “visageité”, o sea un dispositivo que genera patrones a la vez somáticos, visuales y sociales de normalización, pero se debería añadir, con Lotman, que este poder normalizador no se ejerce de manera uniforme, sino en relación a la topología concéntrica de la semiosfera. En series televisivas enormemente exitosas como Breaking Bad (2008-13) y Better Call Saul (2015-), ambas producidas por el genio creador de Vince Gilligan, cuanto más la narración se acerca de la ambigua zona de frontera entre Estados Unidos y México, más las caras adhieren a una fisiognómica criminal lombrosiana, según la cual los rostros de la frontera manifiestan su natural inclinación al crimen con frentes bajas y cejas hirsutas, ojos cercanos a la nariz y cuellos taurinos. Las emociones que se leen en estas caras también se vuelven grotescas, siempre exageradas, sin matices, y casi siempre negativas.
Pero las fronteras ficcionales, sobre todo en productos culturales más sofisticados, también funcionan como operadores de experimentos mentales, Gedankenexperimente o, mejor dicho, experimentos narrativos, Erzählexperimente: en estos casos, la ficción no adhiere a los estereotipos de la frontera, sino que investiga y al mismo tiempo desafía la topología de la semiosfera empujando algunos de sus elementos centrales hasta el borde para averiguar lo que acontece, en términos de sentido, como efecto de esta tensión centrifuga. En el ensayo “Living and Dying in Sokurov’s Border Zones: Days of Eclipse”, incluido en el volumen colectivo The Cinema of Alexander Sokurov, dirigido por Birgit Beumers y Nancy Condee, el investigador Julian Graffy comenta que el uso de las fronteras como operadores de experimentos narrativos es típico de la estética del gran cineasta ruso (Graffy, 2011): ¿Qué acontece, por ejemplo, si, como en la película Спаси и сохрани (Spasi i sokhrani, “Salva y custodia”, 1989), una adaptación de Madame Bovary, el personaje creado por Flaubert es empujado hacia la frontera del Cáucaso? ¿Y qué si, como en Молох (1999), otra película del mismo director, el espectador encuentra a Hitler no en Berlín sino en la montaña de Obersalzberg?
En otra película de Sokurov, quizás la que más profundamente problematiza el tema de la frontera, El arca rusa (Русский ковчег, Russkij Kovcheg, 2002), un narrador anónimo e invisible para el público, con la voz del director, va caminando por el Palacio de Invierno, acompañado por “el Europeo”, un personaje que encarna a otro explorador de la frontera rusa, el Marqués de Custine. En su obra monumental La Russie en 1839, en cuatro volúmenes, Custine ya subrayaba otro efecto que las fronteras producen en las caras. Llegando a la frontera de San Petersburgo, el viajero francés tuvo que constatar a propósito de los funcionarios de aduanas que “La vue de ces automates volontaires me fait peur; il y a quelque chose de surnaturel dans un individu réduit à l’état de pure machine” (Custine, 1943, 1: 158). Esta frase, muy célebre, se encuentra citada también en una obra más reciente, el relato de viajes The Humourless Ladies of Border Control, del músico y viajero estadounidense Franz Nikolay. En particular interesa el capítulo que da el título al libro, el primero, donde el autor relata, citando a Custine, su experiencia del control de la frontera con Ucrania (Nikolay 2016: 11-33). En efecto, todo viajero ha tenido por lo menos una vez la experiencia de esta otra relación entre la frontera y la cara: las fronteras se componen de caras, se escriben en las caras, transforman las caras que se acercan a ellas, pero también las fronteras tienen una cara que, para decirlo con las palabras de Lévinas, no es una “face” –“cara” en francés–, sino una “façade” –“fachada”–. La gestión asimétrica y hegemónica de la frontera necesita que el rostro del otro, el rostro ajeno, el rostro potencialmente enemigo, permanezca al otro lado de la frontera. Por lo tanto, a este rostro del cual todavía no se sabe si puede merecer o no la dignidad de rostro, no se le puede enseñar una cara sino una fachada imperturbable, inescrutable, impenetrable. A pesar de todos los tentativos hipócritas que intentan humanizar el rostro de la frontera –con toda una propaganda visual de aduaneros sonrientes– la cara de la frontera, sobre todo ahí donde se manifiesta el contraste más agudo entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre el lado hegemónico y el lado subalterno, es una cara de esfinge.
El primer efecto de la esfinge de la frontera es imponer, a través de su simple presencia, una normalización del rostro ajeno. No se sonríe a la frontera, ni se le llora; no se mueve demasiado la cabeza y no se enseña su perfil; no se llevan sombreros, velos, anteojos de sol, ya que lo más importante es presentar a la burocracia de los límites estatales una imagen purificada e inalterada del propio rostro, una especie de grado cero de la cara, una cara que renuncia a sus múltiples semióticas prometiendo no mentir, anunciando como su única proposición la identidad del individuo. De hecho, ante la frontera la cara no significa por sí sola, como en las interacciones sociales cotidianas, sino como contraparte de un documento cuya foto certifica la identidad de la cara. En la frontera no es la foto, o sea la representación icónica, la que tiene que parecerse al objeto –la cara–, sino todo lo contrario, pues la cara tiene que parecerse a la foto. La cualidad indicial de la cara, su conexión con el cuerpo y con el interior de la persona, se difumina entonces en una cualidad simbólica, en el sentido etimológico del término: la cara es uno de los dos fragmentos de un sello quebrado, donde la segunda parte es representada por la foto documentaria. Por supuesto, para facilitar la reunificación del sello de la identidad, la foto tiene que ser preparada según el formato normalizador de la burocracia estatal, con fondo blanco, tamaño regular, sin sonrisa o inclinaciones de la cara, sin objetos que oculten el rostro.
Si en 1839 el Marqués de Custine se quejaba de haber encontrado, en la frontera con Rusia, “unos autómatas voluntarios”, hoy en día encontraría unos verdaderos autómatas, que no tienen cara pero leen automáticamente las caras para averiguar su identidad y, por consiguiente, su legitimidad al cruzar la frontera. En el libro Security at the Borders: Transnational Practices and Technologies in West Africa, y precisamente en el capítulo “Borderwork Assemblages in West Africa”, Philippe M. Frowd declara que “at the most general level of abstraction, a border is the space in and through which an inside relates to an outside” (2018: 23). La cara misma, entonces, funciona como un borde; sin embargo, su estatuto de borde entre exterioridad e interioridad es negado justamente en el momento en que se enfrenta a otro borde, la frontera. Encarar la frontera para un individuo significa, paradójicamente, desproveerse de su propia cara como interfaz social para reducirla a una superficie unidimensional de identificación. Hay que subrayar, por otra parte, que la dinámica de este encaramiento se modifica como consecuencia de la introducción en gran escala de dispositivos automáticos para el control de documentos personales y, aún más, con la difusión de dispositivos para la identificación automática de las caras.
3. Caras sin fronteras
El cambio no reside solamente en el pasaje del funcionario autómata al autómata funcionario, sino en la transición de una idea geopolítica de frontera a la implementación de prácticas generalizadas de producción de la frontera, que la literatura anglosajona sobre este tema denomina “bordering” y “borderwork”. Introducido por Chris Rumford en su artículo seminal de 2008 “Introduction: Citizens and Borderwork in Europe”, y reformulado por Madeleine Reeves en su libro de 2014 Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia, el concepto de borderwork abandona la idea de que las fronteras sean proyecciones del estado en su geografía periférica e invita a pensar, al revés, que las fronteras se producen por todo el territorio de un país, a través de un trabajo que implica actores múltiples con sus pensamientos, acciones y emociones. La introducción de dispositivos automáticos de borderwork, dotados de reconocimiento facial y conectados en red, cambia radicalmente la geografía de la producción de fronteras en relación a las caras, ya que el control estatal de las identidades con consiguiente normalización de los rostros no tiene lugar únicamente en la frontera, sino en todas las circunstancias en las que datos biométricos concernientes a las caras de los ciudadanos son recolectados en las calles, las plazas, las tiendas, las redes sociales. Las informaciones que los dispositivos automáticos pueden extraer a partir de imágenes y videos de rostros son más y más numerosas, ya que no conciernen solamente al reconocimiento de la identidad sino también a la clasificación cada vez más precisa de datos sobre la interioridad de los individuos, como sus probables estados emotivos e intenciones para actuar (Morrison, 2019).
Como lo subraya Saskia Sassen en su ensayo “From National Borders to Embedded Borderings”, incluido en el volumen colectivo dirigido por Leanne Weber, Rethinking Border Control for a Globalizing World, “what marks the current epoch is not so much the opening of borders as the fact that the global is also constituted inside the national and thereby makes new types of bordering inside national territory” (Sassen, 2016: 179).
La difusión de dispositivos más y más sofisticados para el reconocimiento facial, que no solamente identifican al individuo sino también desarrollan una fisiognómica digital de sus probables intenciones de acción y estados emocionales, implica que las fronteras se reproducen de forma automática y abstracta cada vez que el individuo se enfrenta con estas máquinas y sus algoritmos, los cuales captan datos biométricos y comportamentales sin que sea siempre clara la finalidad para la que estos datos serán utilizados, para quién, o dentro de qué período. Mientras que el individuo viaja, se mueve por su ciudad y su barrio, hace compras, e incluso cuando utiliza dispositivos privados como teléfonos celulares de última generación, se va configurando contemporáneamente una huella digital que sin embargo no es más una simple huella, o sea un simulacro puramente indexical del pasaje del individuo por el mundo, sino la huella de una cara, una especie de máscara digital que construye una imagen siempre más fiel del rostro y de sus predisposiciones cognitivas, emocionales y pragmáticas. La relación entre interior y exterior en una frontera casi nunca es neutra, ya que muchas veces implica la presencia de un poder que ejerce su agencia determinando quién puede cruzar el borde y quién, por el contrario, tiene que mantenerse de este lado de la frontera. La proliferación de dispositivos de control dotados de inteligencia artificial multiplica las instancias de este poder, el cual no recoge más sus informaciones en momentos y en espacios específicos y relacionados con la intención de cruzar un límite, sino de manera generalizada y abstracta, con una acumulación de datos que en todo momento podrá ser utilizada para decidir quién puede pasar, quién tiene que quedarse, pero también quién puede acceder a un servicio y quién no, quién puede disfrutar de unos datos y quién tendrá que detenerse detrás de un alambre de púas digital.
Como lo recuerda Francis Musoni en su libro Border Jumping and Migration Control in Southern Africa, los términos con los cuales se definen a los que cruzan bordes contraviniendo un poder que se ejerce para que este cruce no tenga lugar son controvertidos, ya que a menudo conllevan una carga ideológica (Musoni, 2020: 4-5). “Migración ilegal”, como lo indican Russell King y Daniela DeBono en su ensayo “Irregular Migration and the ‘Southern European Model’ of Migration”, “carries a pejorative connotation and reveals an explicit criminalisation of the migrant’s situation of either entry or residence, or both” (King y DeBono, 2013: 3); otros términos, como “migración informal” o “irregular”, “migración no documentada”, o “migración no permitida” o “no autorizada”, atenúan esta carga ideológica pero no la eliminan, porque de alguna manera siempre tienden a legitimar la instancia de control que determina la informalidad, la irregularidad, la falta de documentación, de permiso o de autorización. Por eso, Francis Musoni propone utilizar el término “border jumping”, o sea, “salto de fronteras”: “unlike other terms, which give the impression that something is abnormal about border crossings that avoid oficial channels, border jumping makes it possible to simultaneously capture both the state’s concern and the sentiments of nonstate actors who often challenge the legitimacy of borders and state-centered efforts of controlling movements between countries” (Musoni, 2020: 5). Ningún término puede designar el poder y sus acciones sin conllevar una carga ideológica. Sin embargo, la expresión “border jumping” tiene la ventaja de evocar el conjunto de emociones que caracterizan la acción de aquellos/as para quienes la frontera no puede ser un punto final sino el motor de una historia, exactamente como en las concepciones estructuralistas del relato: el borde no solamente no detiene el deseo, sino que lo alimenta, y el salto de frontera es el momento de la narración en el que se concretiza el valor del espacio en la reapropiación por parte del sujeto.
No se pueden entender en profundidad las fronteras sin considerar su papel como motor narrativo y las emociones ambiguas, entre miedo y desafío, que su acción genera en la existencia de individuos y comunidades. Sin embargo, como se ha subrayado antes, los dispositivos que crean bordes y fronteras en un mundo más y más digitalizado son a menudo inmateriales, y ejercen su función de gestión asimétrica del espacio de manera subrepticia, determinando, por ejemplo, quién podrá acceder a derechos sociales esenciales como la educación o los servicios de asistencia sanitaria. Frente a un mundo que cosecha constantemente datos para determinar las potencialidades existenciales de un individuo, no solamente en términos de movimientos en el espacio real sino también en términos de acceso a servicios digitalizados, las fronteras se hacen menos visibles pero de hecho incrementan su capacidad de crear discriminaciones a través de “shibboleth” virtuales, como lo subrayan Cindy Ehlert y Thomas-Gabriel Rüdiger en su ensayo “Defensible Digital Space: Die Übertragbarkeit der Defensible Space Theory auf den digitalen Raum” (2020).
Algunos resisten: en Hong Kong, como en otras ciudades donde proliferan las cámaras de seguridad conectadas a algoritmos de inteligencia artificial para el reconocimiento de los individuos y el seguimiento automático de sus expresiones faciales, jóvenes activistas conciben máscaras que puedan hacer frente a las fronteras y oponerse a las máscaras digitales que éstas imponen a los individuos (Biggio y Dos Santos, 2020; Thibault y Buruk, 2020). Pero también están los que practican un border jumping digital; por ejemplo, los estudiantes e investigadores que se procuran así artículos y libros carísimos, que solamente las grandes bibliotecas de universidades privadas del mundo económicamente avanzado pueden procurarse, y que a menudo están vigilados detrás de alambres de púas digitales, impenetrables como monasterios medievales. Habrá que reflexionar, sin embargo, sobre la posibilidad de que se creen emociones específicas a partir de saltos de fronteras que ya no tienen lugar en el espacio físico, y que no involucran más a un individuo a través del cuerpo; así como habrá que reflexionar sobre el hecho de que el anonimato digital sea la única medida con la que se pueda huir del control generalizado de estas nuevas fronteras digitales (Kugelmann, 2016), renunciando a la propia cara e identidad para lograr servicios o detener derechos que están controlados por máquinas biométricas (Maani, 2018).
4. Fronteras sin caras
En fin, no se puede terminar este ensayo sobre las nuevas fronteras digitales –que no substituyen ciertamente las antiguas sino que se superponen e imbrican con ellas– y su impacto en el destino, las emociones y la posible discriminación de las caras que las enfrentan, sin una referencia a lo que está aconteciendo hoy en día, concretamente, a las nuevas fronteras físicas y digitales que se están creando con una rapidez extraordinaria durante la pandemia de 2020. En el día de ayer, mientras finalizaba la escritura de este texto, recibí un mensaje automático de Corona-Warm, el software oficial alemán para el seguimiento de contactos con individuos contagiados.40 El mensaje me decía que, a pesar de mi retirada y muy solitaria vida de estudioso encerrado en su casa, había cruzado en mi camino a una persona a la que se había subsecuentemente diagnosticado el contagio de COVID-19. El mensaje sin embargo me tranquilizaba diciéndome que, sobre la base de los datos de “logging”, o sea de conexión al sistema, mi riesgo de infección era bajo, ya que el cruce se había producido por un tiempo breve o a una distancia considerable. Por lo tanto, me decía el mensaje, yo no tenía que alarmarme y no se necesitaba una acción específica de mi parte.
Las emociones que me suscitó la lectura de este mensaje eran ambiguas: una cierta aprensión al recibir por primera vez un mensaje de un software hasta entonces silencioso, y del cual hasta dudaba que estuviera funcionando; el alivio, por supuesto, al saber que no había pasado nada preocupante; pero también una melancólica sensación de empatía hacia este individuo cuyo camino yo había cruzado en las veinticuatro horas precedentes, o por lo menos cuya área de Bluetooth había cruzado la mía, quizás en un supermercado, o en un cruce en la calle de camino a mi oficina, y que ahora una frontera digital separaba y colocaba en un mundo distinto, el mundo de los contagiados, aislado del mío, presente en mi experiencia y en mis emociones solamente bajo la forma de una huella digital, de un contacto sin cara, de un cuerpo binario. Por un momento, he pensado en esta persona más desafortunada y me dolió que, más allá de esta frontera de datos y números, yo no pudiera ni siquiera imaginar la forma de su cara. Tendremos, quizás, que acostumbrarnos a una empatía hacia lo anónimo que sufre, hacia el sufrimiento de fronteras sin cara.
Referencias bibliográficas
Biggio, Federico y Dos Santos Bustamante, Victoria, 2020, “Elusive Masks: A Semiotic Approach of Contemporary Acts of Masking”, de próxima publicación. En Massimo Leone, ed. 2021, Volti artificiali / Artificial Faces, número monográfico de Lexia, 37-38. Roma, Aracne.
Caruana, Fausto y Viola, Marco, 2018, Come funzionano le emozioni, Bologna, Il Mulino.
Custine, Astolphe, Marquis de, 1843, La Russie en 1839, 4 vol., París, Amyot.
Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, 1980, Mille plateaux: Capitalisme et schizophrénie 2, París, Éditions de Minuit.
Desnoes, Edmundo, 1985, “Will You Ever Shave Your Beard?”. En Blonsky, Marshall, 1985, On Signs, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 12-15.
Eco, Umberto, 2011, Costruire il nemico e altri scritti occasionali, Milán, Bompiani.
Ehlert, Cindy y Rüdiger, Thomas-Gabriel, 2020, “Defensible Digital Space: Die Übertragbarkeit der Defensible Space Theory auf den digitalen Raum”. En Rüdiger, Thomas-Gabriel y Bayerl, Petra Saskia, eds., 2020, Cyberkriminologie: Kriminologie für das digitale Zeitalter, Wiesbaden, Springer, 151-74.
Frowd, Philippe M., 2018, Security at the Borders: Transnational Practices and Technologies in West Africa, Cambridge University Press.
Gherlone, Laura, 2014, Dopo la semiosfera: Con saggi inediti di Jurij M. Lotman, Milán, Mimesis.
Glidden, Hope H., 1993, “The Face in the Text: Montaigne’s Emblematic Self-Portrait (Essais III: 12)”, Renaissance Quarterly, 46-1, 71-97.
Goffman, Erving, 1955, “On Face-Work”, Psychiatry, 18-3, 213-31.
Graffy, Julian, 2011, “Living and Dying in Sokurov’s Border Zones: Days of Eclipse”. En Beumers, Birgit y Condee, Nancy, eds., 2011, The Cinema of Alexander Sokurov, Londres y Nueva York, Tauris, 74-89.
Gramigna, Remo y Leone, Massimo, eds. 2021. Cultures of the Face. Número monográfico de Signs Systems Studies, de próxima publicación, Tartu University Press.
Hu, Hsien Chin, 1944, “The Chinese Concepts of ‘Face’”, American Anthropologist, 46, 45-64.
International Alert / UNICEF Nigeria, 2016, ‘Bad Blood’: Perceptions of Children Born of Conflict-Related Sexual Violence and Women and Girls Associated with Boko Haram in Northeast Nigeria – Research Summary, Garki, Abuja, Nigeria, UNICEF Nigeria.
King, Russell y DeBono, Daniela, 2013, “Irregular Migration and the ‘Southern European Model’ of Migration”, Journal of Mediterranean Studies, 22-1, 1-31.