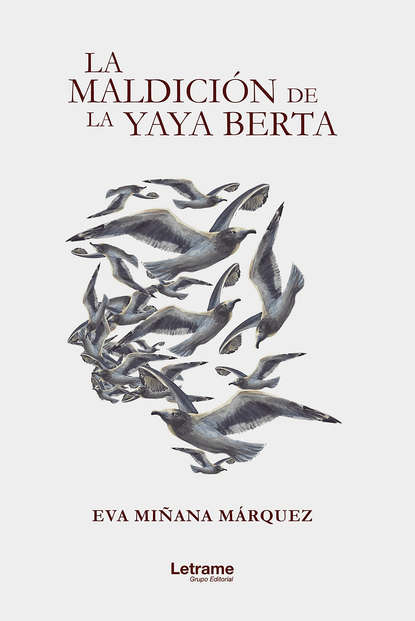- -
- 100%
- +
—Si dejas a Fernando, morirá —sentenció la yaya Berta ocupada en recolocar dentro del armario todo lo que había sacado.
—Nada, yaya. Tú no te preocupes. Guarda tus cositas —le dijo Malena.
—¿Piensas que lo digo en broma? Si lo dejas, morirá —repitió la yaya.
—Todavía no lo ha dejado —contestó Ágata— y, en el caso de que lo haga, te aseguro que no morirá. Tal vez se deprima y trate de convencerla para que vuelva con él y… no sé… llorará y lo superará. El tiempo lo cura todo —dijo intentado alejar esa amenaza de muerte.
—Morirá como murió tu abuelo y como murieron todos los demás. Todos los hombres que hemos abandonado en esta familia acaban muertos. Es la maldición.
—¿Qué maldición? —preguntó Malena asustada.
—No hay ninguna maldición —aseguró Ágata—. Yaya, al yayo no lo dejaste. Se marchó él. Se suicidó.
Lo dijo sin pensar. Se le escapó. No era momento de evocar fantasmas. ¿Cómo empezar un nuevo capítulo en la vida si retrocedían de golpe tantas páginas?
Apretó los dientes esperando que aquello no se convirtiera en la apertura de la gran caja de los recuerdos tristes, de los recuerdos mal curados, porque ninguno de ellos había sido capaz de entender ni de asimilar por qué el abuelo Julio se suicidó.
—Tu abuelo no se suicidó. Lo maté yo —confesó la yaya Berta.
—¡Berta!
Se giraron las tres sobresaltadas hacia la puerta.
Allí de pie vieron a una señora mayor que con suerte alcanzaría el metro cuarenta. Llevaba el pelo muy cortito y lo tenía completamente blanco. Unas gafas con cristales muy gruesos le agrandaban exageradamente los ojos; vestía una bata azul celeste con cuadritos blancos y dos bolsillos delanteros en los que escondía sus manos, que empujaban contra la tela como si lucharan por ser liberadas. Calzaba unas zapatillas de toalla color azul marino muy abiertas por la punta para aliviar los deditos curvos por la artrosis y, ante el conjunto de semejante imagen, se les llenó el corazón de ternura, lo que apaciguó el sobresalto anterior.
—Soy Rosita, tu compañera de cuarto —dijo a modo de presentación y les regaló una sonrisa repleta de dientes postizos. Era la simpática caricatura de lo que algún día había sido.
Se acercó a la yaya y se puso de puntillas para estamparle dos besos en las mejillas. Si Berta era bajita, Rosita le llegaba por el hombro.
—¿Usted ocupa la otra cama? —preguntó la yaya Berta.
—¿Qué es eso de usted? —se quejó Rosita—. Seguro que soy más joven que tú. ¿Qué edad tienes, Berta? Yo ochenta y cinco. Hace tres que vivo en La Gaviota. Tenía otra compañera, pero se fue —sacó por fin las manos de los bolsillos y las alzó acompañadas por su mirada como si invocara al Espíritu Santo.
—Hola, yo soy su nieta. Me llamo Ágata —dijo rápidamente intentando evitar que les contara el motivo de la marcha de su antigua compañera.
—Qué guapa. ¿Y tú quién eres? —le preguntó a Malena.
—Yo soy una amiga de la familia. Mi nombre es Malena.
—Eres mucho más que amiga —aseguró Berta—. Eres de la tribu, cariño. Por eso te digo que la maldición te perseguirá a ti también.
—¿Qué maldición? —preguntó Rosita.
—Nada. No es nada —se apresuró a responder Ágata.
—¿Por qué huyes de lo evidente? —continuó la yaya Berta—. Ninguna podrá escapar. Me pasó a mí, le pasó a mi hija y ahora le ocurrirá también a Mali. Y te pasará a ti, si también tomas en el futuro esta decisión.
—Cuenta, Berta, cuenta —la animó Rosita—. Por fin algo interesante en este cementerio de elefantes. Parece mentira. Tanto viejo aquí metido, con tantas cosas que deben de tener para explicar y se lo guardan todo para llevárselo a la tumba. Aquí nadie se moja a no ser que se mee encima. Claro que muchos ya no se acuerdan de sus vidas. Qué triste es envejecer mal. Hay que hacerlo bien. Si tuviese cuarenta años menos, si pudiese regresar al pasado… anda que no cambiaría mi cuento.
Rosita se sentó en su cama, balanceando los pies sin descanso al no tocar el suelo y se quedó mirando fijamente a Berta esperando a que esta iniciara su relato.
—Yo no me casé virgen —dijo Berta como introducción a su historia.
Rosita sonrió complacida y Ágata miró a Malena, quien le sugirió silencio colocando el dedo índice sobre los labios.
—En mi época eso estaba muy mal visto —continuó la yaya—, pero yo era guapa, qué narices. Sí, tenía muchos pretendientes y me gustaba divertirme. En la juventud hay que tontear y yo tonteaba, y dejaba que me adularan. Siempre fui prudente, no quería avergonzar a mis padres ni a mis hermanos. Era la única chica de cuatro hijos y encima la pequeña. Me las tenía que arreglar bien para que no me pillaran. Quedaba con uno y con otro en las caballerizas o en el huerto o donde pudiésemos encontrarnos. No lo hacía con todos, no os vayáis a creer que era una fresca. Lo que de verdad me gustaba era escuchar los poemas y las cartas de amor que los muchachos que me rondaban me escribían y alguno de ellos se llevaba premio. Solo los que llegaron a ser mis novios.
—Yaya, ¿estás segura de lo que dices? —le preguntó Ágata antes de que avanzara en sus memorias.
—Tuve cinco novios antes de tu abuelo Julio. Él fue el sexto y el último.
—¡No veas…! —exclamó Malena dando a entender que no había perdido el tiempo—. Y eso que te casaste joven.
—A los veinticinco me casé. Embarazada de tu madre —confirmó la abuela mirando a su nieta, que abrió los ojos y la boca como un pez agonizando fuera del agua.
—Se liaría la de Dios en tu casa —dijo Rosita entusiasmada.
—Nadie lo supo. Si lo sabían, callaron y todo sucedió como algo natural. Por suerte, Valentina se retrasó y nació casi un mes después de lo previsto, y nosotros aseguramos, en cambio, que el parto se había adelantado. Antes no había tantos aparatos ni tantos estudios como ahora. La gente rezaba para que todo saliera bien; un bebé sano, sin saber si sería niño o niña. La incertidumbre hacía que el momento del alumbramiento fuese lo más esperado tras esos largos meses de gestación. ¿Cómo iban a saber con certeza el día que una salía de cuentas? Esto son inventos modernos de hoy en día que no hacen más que pretender controlarlo todo. Qué obsesión con saber.
Berta sacudió la mano en el aire como intentando alejar una espesa niebla inexistente y continuó:
—Como iba diciendo, tu abuelo y yo dijimos que Valentina nació prematura a los ocho meses. La familia se sorprendió de lo grande que fue, pero mi madre lo justificó con mi buena salud y alardeaba después de la excelente calidad de la leche de nuestra tribu. Todos quedaron convencidísimos. —Sonrió mientras asentía—. Éramos jóvenes y nos queríamos mucho, así que nadie se extrañó de que, tras nueve meses del sí quiero, naciera nuestra Valentina en un parto natural supuestamente prematuro. —Ladeó la cabeza con gesto pensativo y añadió—: Lo que no llegué a entender nunca es que no se opusieran a nuestras prisas por celebrar la boda. En cuanto le confesé a tu abuelo Julio mi primera falta, organizó el festejo a toda prisa y a las dos semanas ya estaba yo vestida de blanco entrando por la iglesia agarrada al brazo de mi padre.
—¿Y el yayo Julio sabía de tus anteriores novios? —le preguntó Ágata por curiosidad.
—Bueno... quizá sí sabía de alguno que continuó rondándome una temporada. Pero pronto desaparecieron todos y nuestra vida fue solo nuestra. Poco a poco me fui enterando de que todos mis amores anteriores habían muerto. No se salvó ni uno. Y lo curioso es que fueron muriendo por orden.
—¿Cómo por orden? —preguntó Rosita.
—Fallecían respetando el orden establecido por mi abandono. El primero que murió fue el primero al que dejé, mi primer novio, y así sucesivamente —aclaró Berta.
—Eso son casualidades y más en tu época, que la gente moría joven por causas que ahora serían impensables —dijo Ágata intentando derrumbar su absurda teoría.
—Fue la maldición —insistió su abuela.
—Interesante. Muy interesante —asintió Rosita mientras se acariciaba la barbilla.
Aparecieron entonces Dania y Eduardo. El tiempo había volado y ya tenían hambre.
—¿Cuándo iremos a comer? —preguntó la niña sin ocultar las ganas de largarse de allí.
Ágata miró la hora en el despertador de Rosita, que parecía tener un altavoz instalado en su interior amplificando el tictac sin demora. Eran las dos menos cuarto.
—Ya. Vamos ya, si queréis —propuso deseosa también de escapar.
—Pues sí, vamos ya —dijo Rosita—. ¿Adónde vamos?
Se miraron todos con cara de póquer sin saber cómo esquivar a Rosita.
—¿Usted no come aquí en la residencia? —le preguntó Eduardo.
—Cada día, hijo mío. Cada santo día. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy sería un día especial? Me alegro mucho de que estés aquí, Berta. Vamos a celebrarlo. Justo en la calle de atrás hay un restaurante donde ponen buena carne. Me lo dijo Alfonso, uno de los enfermeros, el más guapo. Ese sabe de todo.
—Bueno —dijo el marido de Ágata—, pues vamos todos. Así la yaya podrá conocer mejor a su nueva compañera y, de paso, nos cuenta qué tal se está en la residencia. No me parece una mala idea.
Dicho eso, la yaya Berta y Rosita cerraron sus armarios con llave siguiendo los consejos de la entendida veterana, quien aseguraba que ocurrían cosas misteriosas y desaparecía ropa, sobre todo camisones y bragas.
Bajaron al jardín y avisaron a Valentina y a Juan, que estaban sentados en un banco de piedra lanzando miguitas de pan al lago.
Notificaron su salida y aplazaron la charla con la directora y el papeleo pendiente para la vuelta. Matilde del Valle les dio permiso para llevarse a Rosita a comer, asegurando que estaría feliz de poder salir un día sin compañía del personal de la residencia. Sin los blancos, como ella los llamaba por sus batas y sus zuecos níveos.
El restaurante recomendado resultó ser muy acogedor y Rosita tenía razón, la carne era excelente. Casi se pelearon con ella a la hora de pagar porque no aceptaba de ningún modo que la invitaran, pero Berta la convenció y Rosita lo agradeció infinitamente.
La verdad es que todos se alegraban de que la yaya Berta tuviese una compañera como ella y que no le hubiese tocado una mujer aburrida o de esas que no dejan de lamentarse. Lo único que sí pedía Ágata era que no la incitara demasiado a dar rienda suelta a su imaginación, que no la alentara a inventar para acabar ambas confundiendo realidad con ficción, mezclando recuerdos con fantasía.
La historia de Rosita les pareció muy triste. No tenía a nadie. Había sido hija única, al igual que su difunto esposo, así que no existieron para ella cuñados ni sobrinos y su marido falleció muy joven por culpa de un malintencionado cáncer de pulmón, sin haber llegado siquiera a los cuarenta.
Tal vez le quedaría algún primo lejano, desconocido hasta el momento, que podría restablecer un vínculo de parentesco, un lazo consanguíneo que habría aportado luz a sus sombras, pero Rosita no supo nunca cómo indagar en esas ramas tan rotas de su familia; quizá por eso se quedó tan chiquitina, recogida en sí misma.
Fue madre a los treinta años y ese hijo lo llenó todo de ilusiones y alegría, sentimientos quebrados al morir su marido y del todo arrebatados cuando, años más tarde, su retoño acabó casándose con una pedorra, como ella la llamaba, que le quitó todo lo que tenía, incluido el cariño que madre e hijo se profesaban antes de que apareciera en sus vidas.
No consiguió enfrentarlos, no le interesaba, pero sí los distanció. Lo suficiente para que Rosita se soltara del pilar que la sostenía, quedando indefensa y vulnerable. Pero resultó ser mucho más fuerte de lo imaginado y Rosita resistió conformándose con ver feliz a su hijo. Por desgracia, su amado hijo murió en un trágico accidente de moto a los treinta y cinco años y, a partir de ese momento, su nuera no solo no se quitó la máscara de pedorra, sino que le añadió un roñoso velo para mostrarse mejor con la verdadera maldad que tenía.
Rosita se quedó totalmente sola: sin marido, sin hijo y sin la posibilidad de llegar a ser abuela. La pedorra se las ingenió para vaciarle la cuenta bancaria. No dejaba de inventarse cosas para convencerla, poco a poco, para que le prestara dinero; un dinero que prometía ser devuelto, pero que nunca regresó al lugar del que procedía.
Primero fueron los ahorros que guardaba en casa y, después, todo lo que tenía en el banco. Se aprovechaba de la extraordinaria bondad de su suegra, que luchaba incansablemente para resurgir de esa profunda tristeza que trataba de atraparla y hurgaba allí donde más la pudiese lastimar para arrebatarle de ese modo toda su fuerza junto con las ganas de vivir y lidiar por lo que era suyo.
Un día le llevó un sobre con unos documentos que aseguraba que debía firmar urgentemente si quería salvar lo poco que le quedaba. Rosita tuvo la gran suerte de estar enferma y le pidió que se lo dejara sobre la mesa, que en cuanto pudiera levantarse lo firmaría todo, igual que había hecho otras muchas veces. La pedorra le explicó que se trataba de papeleo farragoso que no hacía falta que leyera, simplemente tenía que firmarlo en cada uno de los apartados que habían sido marcados con una cruz y, una vez estampada su rúbrica, lo podía volver a depositar en el mismo sobre que ella misma pasaría a recoger esa semana.
Cuando se encontró mejor, no lo leyó, pero antes de firmarlo se lo mostró a su vecino Armando: un hombre muy querido en su barrio que regentaba el kiosco de prensa de la esquina y que, según ella, fue su salvador. Siempre le ayudaba con las bolsas de la compra, le arreglaba los desarreglos de su casa y le regalaba revistas y pasatiempos.
En cuanto Armando leyó todos aquellos papeles, rápidamente le alertó de que aquello que iba a firmar eran unos poderes cediendo la propiedad de su piso a la pedorra, dejándola a ella en la calle con las manos vacías.
Así fue como Rosita no solo no firmó esos documentos, sino que vendió su piso con la ayuda de Armando y lo depositó todo como pago de su indefinida, aunque no infinita, estancia en La Gaviota. Ya no tendría que preocuparse nunca más por nada. Cambió de banco y domicilió su pequeña pensión en la nueva entidad, suficiente para sus gastos particulares: chocolatinas, novelas policíacas, sopas de letras y otros caprichos que de vez en cuando se concedía e incluso le sobraba para ir generando unos nuevos ahorrillos que, llegado el momento, alcanzarían para un funeral bien digno.
La pedorra desapareció y ya no volvió a saber de ella, de sus maldades ni de sus patrañas, y Rosita se instaló entonces en un nuevo mundo sin mayor amenaza que el resto de su vida. Con esa incertidumbre que empuja a tenerlo todo listo a pesar de ignorar para cuándo.
Vivía protegida, rodeada de viejitos y cuidada por el personal de la residencia, pero sin raíces capaces de procurarle el alimento esencial, ese verdadero amor que tuvo y perdió. Se mantenía en pie gracias a los buenos recuerdos y, sobre todo, gracias a su carácter positivo, a su gran habilidad para convertir en algo grande y maravilloso todo aquello en lo que se embarcaba y, cuando conoció a la yaya Berta, supo que se cumpliría su mayor deseo: volver a formar parte de una familia.
Después de comer, pasearon por los tranquilos alrededores de La Gaviota guiados por Rosita: un lugar con muchos árboles y casas unifamiliares, varios restaurantes y un supermercado donde se podía comprar casi de todo.
Descansaron en un parque frente a una pequeña iglesia. Muy cerca de allí se encontraba el puente que cruzaba en alto la autovía hasta el paseo marítimo. Rosita les comentó que, bajo petición y siempre acompañada, se podía bajar a la playa, respirar un poquito de brisa marina y volver justo para comer. Eso le gustó mucho a la yaya Berta.
Al regresar, Matilde del Valle los atendió en su despacho. Rellenaron todos los formularios necesarios y acordaron ciertas licencias con ella en cuanto a las obligaciones del comer. Berta había sido una excelente cocinera y jamás le dio pereza guisar, aunque fuese para ella sola y, por muy buenas críticas que hubiesen leído sobre los fogones de La Gaviota, se temían un suspenso garrafal ante el tan bien entrenado paladar de la yaya, así que solicitaron que al menos no le retirasen del todo la sal y, como no era diabética, que tampoco la dejaran sin dulces.
Subieron de nuevo todos juntos a la habitación y Rosita se sentó en su butaca 25-1, en primera fila, para presenciar ese abandono amargo. Ágata tal vez pensó que sería como el primer día que llevas a tu hijo a la guardería: te marchas y lo dejas allí, llorando desconsolado sin saber si volverás. Regresas a por él y observas feliz que no hay rencor ni enfado por su parte. La secuencia se repite durante un par de semanas y después, una vez entiende que siempre, siempre, siempre regresarás a por él, cesan las lágrimas y asciende un nivel en la empinada cuesta de la confianza.
Pero eso era muy diferente. Los fallos de memoria reciente no equivalían a ningún grado de ingenuidad ni de estupidez y Berta sabía perfectamente que se quedaría allí a vivir y que el tiempo de su estancia no dependería de ella ni de su familia, dependía únicamente de quién estuviese al mando de ese gran timón, el insigne capitán que gobernaba las vidas y decidía cuándo y quién debía cruzar al otro lado.
—Mañana vendré de nuevo —le dijo Ágata obligándose a no llorar.
—Aquí estaré —confirmó la yaya Berta con una sonrisa y los ojos llorosos.
—Mamá… —sollozó Valentina al abrazarla.
—Marchaos ya, venga. Estaré bien. Rosita me ha dicho que los sábados a las seis hay partida de bingo y no quiero llegar tarde.
Besos, achuchones y caricias. Los pañuelos de papel hicieron acto de presencia y cumplieron su ingrata función al recoger tanto derroche. Ágata casi logró vencer, aguantó hasta ver a Dania abatida y ya no pudo contenerse más.
—¿Os marcháis o qué? —se quejó Berta.
—Nos vemos, yaya. Adiós, Rosita. ¿La veré también mañana? —le preguntó Ágata.
—Si sigues hablándome de usted, me lo pensaré —contestó risueña—. No os preocupéis, aquí se está bien. Hay cosas que se podrían mejorar, pero yo ya me encargaré de que a Berta no le falte de nada. Haré que le toque con Alfonso, el guaperas. Ya verás, Berta. Está cachas y es muy salao.
—No ha ido mal, ¿no? —preguntó Juan justo antes de subirse al coche.
—Claro, como no es tu madre... —le espetó Valentina—. La tuya pudo acabar sus días en compañía de la familia, rodeada de sus hijos y nietos.
—Pero si lo habéis decidido vosotras, yo no me he metido para nada —se defendió indignado.
—Está bien así —dijo Malena—. Es lo mejor para todos. Lo hemos hablado cien veces y ahora, justo en este momento, es difícil, pero hay que ser fuerte y avanzar. Un paso atrás y nos arrepentiremos. Vámonos, Eduardo.
—Sí, vámonos —repitió Ágata.
Eduardo arrancó dejando a sus espaldas la nueva morada de la yaya Berta. Permanecieron en silencio durante el trayecto, incapaces todos de imaginar lo que ella y Rosita ya estaban tramando.
Sus miradas acusaban la ingrata invasión que produce la sensación de abandono. No la del que ha sido abandonado, sino la del que abandona. Probablemente compartieron, sin saberlo, esa extraña quemazón que se abre paso a través de la piel y se instala bajo el esternón.
Ese hueco alimentaba su cargo de conciencia aun sabiendo que aquella era la mejor solución. Ágata estaba convencida, pero no dejaba de preguntarse: «¿Mejor para quién?».
2
La adaptación
La capacidad del ser humano para adaptarse a un nuevo entorno es realmente sorprendente, al menos eso dicen, pero parte del éxito de esa ardua tarea va acompañada precisamente de eso, de compañía. No es lo mismo mudarse a otra ciudad y empezar de cero uno solo que hacerlo con algún ser querido. Tampoco es lo mismo hacer un cambio radical de residencia a los cincuenta años que a los veinte, a los ochenta o a los diez. Ni es lo mismo abandonar tu hogar por elección que por obligación. Ni hacerlo con dinero que tener que marcharse sin nada en busca de algo.
La vida no deja de ponernos a prueba constantemente, lo que Ágata deseaba era averiguar quién carajo puntuaría los resultados de cada demostración, de esa valía. ¿Quedarían anotados en algún lugar los éxitos y los fracasos al conseguir adaptarse o no a un nuevo reto? ¿Sería este el último de Berta?
Ágata era consciente de que sus vidas continuarían sin grandes cambios. En lugar de visitar a la yaya en su casa, lo harían en La Gaviota. Acordó con sus padres que ellos irían los jueves y los domingos y ella se quedó con los martes y los sábados. De hecho, la verían más a menudo que antes, pero coincidieron al pensar que al principio sería mejor así. Después, en función de su adaptación al lugar ya podrían reorganizar el régimen de visitas, dejarlo más libre, sin la obligación de acudir un día en concreto, aunque tal vez para ella podría resultar ser un buen ejercicio de memoria y un motivo de ilusión y esperanza ansiar la llegada del día que tocase ver a su familia.
Ese primer domingo fue diferente y, aunque teóricamente, según lo asignado, les correspondía a los padres de Ágata, se ofreció ella, tal y como le prometió a su abuela, a ir con Malena para asegurarse de que había pasado buena noche y de que estaba bien atendida.
Quedó con su amiga para comer y para que le explicara con más detalle esa decisión extrema de abandonar a Fernando sin siquiera hablarlo con él. Sin embargo, resultó que sí lo habían hablado en numerosas ocasiones y el resultado siempre había sido el mismo: «Ya te dije, cariño, que yo no quiero tener hijos. No sería un buen padre. Fíjate cuán cabrón fue el mío… y eso te marca. Seguro que dentro de mí se quedaron la rabia y el odio que le tenía y creo que la paternidad despertaría esos sentimientos que no quiero que afloren de nuevo».
Malena le contó lo que ese hombre les hizo a Fernando y a su hermana, y era para odiarlo y sobre ese odio volverlo a odiar, aunque lo correcto fuese perdonar. Ágata estaba convencida de que ese oscuro sentimiento debería manifestarse, en caso de hacerlo, únicamente hacia su padre, no cabía pensar que podría traspasarlo a sus hijos en caso de tenerlos.
—Si tuviese un hijo —le dijo Ágata—, en el momento de sostenerlo por primera vez en sus brazos, de mirarlo y olerlo, de ver cómo respira y cómo mueve sus deditos, no habría lugar para el odio. Él no maltrataría a sus hijos. Seguro. Fernando es un buen hombre.
—¿A qué maldición crees que se refería la yaya Berta? —le preguntó Malena.
—No me digas que te tragaste todo ese rollo. Anda ya, qué maldición ni qué leches en vinagre.
—¿Qué les pasó a sus novios?
—Y yo qué sé. No tenía ni idea de que hubiese tenido tantos ni de que se casara embarazada. Mira, no me acordé de preguntarle a mi madre si ella lo sabía.
—Menuda marcha tenía de joven —comentó Malena entre risas.
—Pues no sé por qué, me da que doña Rosita habrá hecho de detective esta noche. A ver qué han inventado esas dos.
La curiosidad es una virtud y mantenerla activa en la vejez pasa a ser un don.
Fueron a Castelldefels en el coche de Malena, un turismo pequeño de color mandarina por fuera y verde lima por dentro.
—Suerte que Fernando es daltónico, ¿no te molesta tanto colorido a diario?
—¡Qué va! Los colores alegran la vida. Los grises y negros para munición de calamares.
Se plantaron allí en veinte minutos, con la satisfacción añadida de no tener ningún problema para aparcar. Ambas venían de barrios en los que, si no tienes aparcamiento propio, te mueres de pena, malgastando paciencia y combustible, aguardando hasta que alguien se marche y libere un espacio ni verde ni azul, y pobre de ti si no eres rápido de reflejos y algo imprudente, porque como tardes un segundo ya te lo han quitado y regresa la condena a la desesperante espera.
Al entrar se asomaron al jardín y allí estaban las dos, Rosita y Berta, sentadas en un banco y riendo sin parar.
—Hola, ¿y esas risas? —preguntó Ágata contenta.
—Esto es un infierno —respondió la yaya Berta antes de estallar en carcajadas al unísono con su compañera.
Ágata y Malena se miraron sin saber qué decir, no entendían muy bien hacia dónde llevarían esas risotadas y esperaron a que la razón se desvelara.