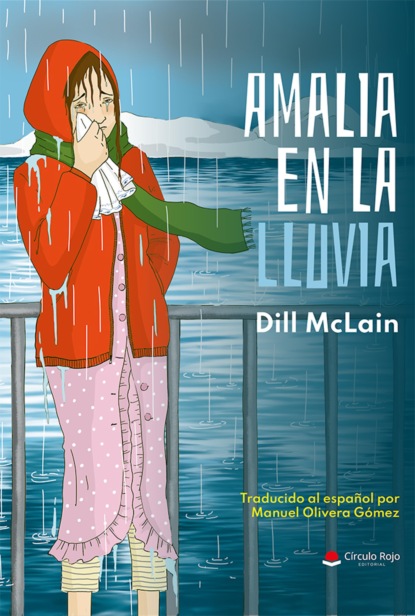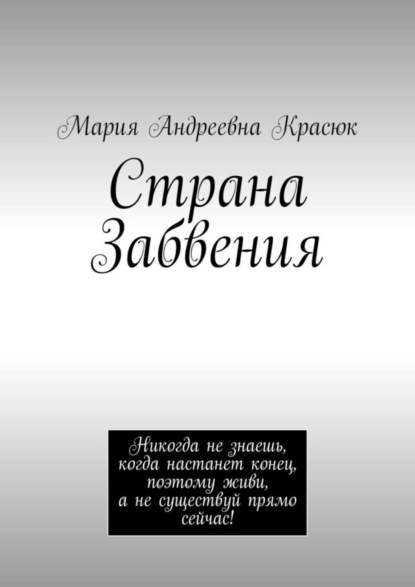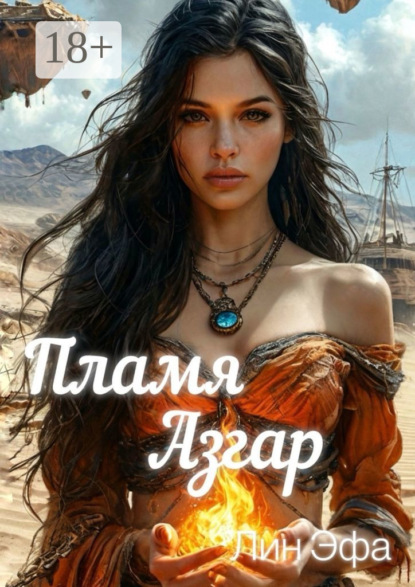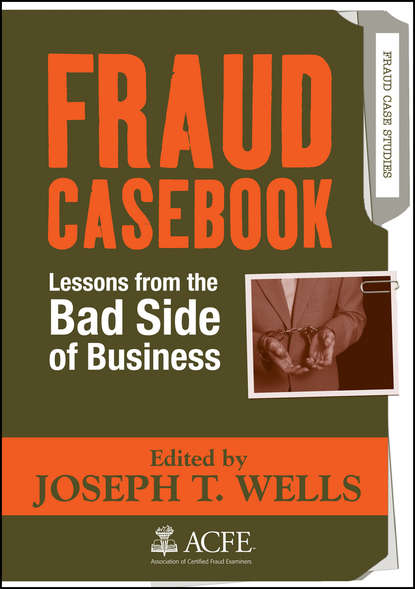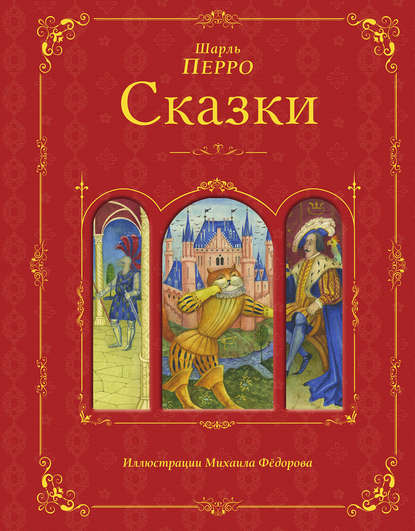- -
- 100%
- +
«Debe olvidarse de esa mujer; de lo contrario, terminará loco», escuchaba una y otra vez estos comentarios. Pero él no podía olvidar a Doris.
Exteriormente, se le veía bien. No reflejaba su pesar. Siempre había sido un hombre fuerte, que no se dejaba abatir por nada y jamás derramó ni una simple lágrima ante una situación de dolor. Ahora sufría quedamente su atroz ignominia. A menudo se sentaba en la cama y se quedaba mirando la seda del vestido de noche colgado en el armario. Lo miraba, lo volvía a mirar, se levantaba, lo tomaba para lanzarlo al piso y luego volvía a sentarse para dejar correr libremente su dolor. La gran melancolía por aquella mujer que lo había dejado así como así se tornaba infinita.
—¡Pero, por el amor de Dios, hay tantas otras mujeres en este mundo! —le había dicho un colega el otro día muy enervado.
Walter apartó a un lado su plato y puso ambos codos sobre la mesa. Por mucho tiempo clavó su mirada en algún punto en la pared. Doris había traído el perro a casa justo unos días antes de sus primeras escapadas con el maestro de qi gong. De hecho, el perro era de ella. Pero lo dejó atrás en aquella inesperada y frenética mudada, porque no había sitio para perros en el estudio del maestro de qi gong y porque a su amor no le gustaba encontrar pelos de perro dispersos entre las almohadas y cojines.
Walter se había acostumbrado al amigo de cuatro patas. Desde que lo dejó entrar a su oficina, los dos se llevaban espléndidamente.
«¿El perro también extrañará a Doris?», se preguntaba a menudo, incluso se ponía a filosofar sobre este tema: «¿Hasta cuándo podrá un perro seguir albergando sentimientos por una persona que se marchó abruptamente, sin importarle que lo dejaba atrás? ¿Puede un perro sencillamente dejar de querer a un dueño que sale y nunca regresa? ¿Es tal vez el perro mucho más cabal y razonable con respecto a estas cosas y puede olvidar a una mujer desleal? ¡Tal vez es más listo que los humanos y no se complica tanto la vida!».
Walter miró hacia Quiqui, que se balanceaba a sus espaldas estirando sus cuatro patas al aire.
—No, el perro de hecho no ve las cosas de igual manera y no siente este terrible anhelo por la dueña que se fue. ¡Se ve que ha podido echar fuera toda la tristeza y se ha adaptado a su ausencia mucho mejor que yo! —dijo Walter de una forma indigna, pero justa.
Miró por la ventana. Afuera la lluvia arreciaba y arreciaba, como si se tratara de un diluvio.
«¿Debería uno estar penando por una persona que realmente no conoce bien?», se preguntó a sí mismo. «Si fuera fácil asumir un no, la situación cambiaría, porque así él no tendría esa fijación con Doris», pensó.
«¿O es todo un acto de defensa porque nos han dañado el ego? ¿O porque uno no puede entender la causa de que esto pasara? ¿Por qué uno no lo puede comprender? ¿Por qué uno sigue aferrado a la persona que nos dejó para irse con otro amante? A alguien que claramente demostró no querernos, porque quiere a otra persona. ¿Por qué uno se encapricha con un ser tan despiadado, que echó por la borda años de matrimonio y nos aparta como si fuéramos un trapo sucio? ¿Me estaré volviendo loco? ¿Tendría que ir a ver un psiquiatra?», filosofó Walter mirando caer la lluvia. Volvió a observar a Quiqui, que, pacíficamente, movía sus patas delanteras. Tenía los ojos cerrados, como si dormitara.
Eran ya casi las once. Walter bebió el último sorbo de café, retuvo la taza en sus manos y fue con ella hasta la cocina. Abrió la portezuela del lavaplatos y metió la taza vacía dentro de la máquina. Con la mano aún sobre la puerta del lavaplatos, volteó la cabeza y reparó por algún tiempo en la taza aún llena de café que había servido para una ausente Doris. Miró de nuevo a Quiqui. Luego, lentamente liberó su mano de la puerta, alcanzó la otra taza y la vació con cuidado en el fregadero. La colocó también en el lavaplatos y cerró por fin la puerta. Abrió el grifo a tope y estuvo limpiando con agua cualquier vestigio de café que hubiera quedado en el fregadero. Limpió hasta que la última mancha hubo desaparecido. Seguidamente, fue hasta la licorera y se sirvió un whisky triple. Con el vaso en la mano avanzó hacia la puerta de la terraza. La abrió y tomó un largo trago. Permaneció allí en el umbral de la puerta. Afuera seguía lloviendo a cántaros. De repente descubrió a Quiqui a su lado. Ambos contemplaron como pensativos aquella pared de agua que se dibujaba afuera y escucharon atentos el sonido de la incesante lluvia.
Luego Walter dejó escapar su voz y dijo ruidosamente:
—¡Bueno, este es el final para ese fantasma que me persigue! ¡Dieciocho meses de sufrimiento interminable han sido más que suficientes!
Tomó el resto de whisky que aún quedaba en el vaso, se dio la vuelta y cerró la puerta de la terraza.
Con grandes pasos, se apresuró al cuarto de desahogo, tomó cinco enormes bolsas de basura de las usadas para tirar desperdicios industriales, las desenrolló, le abrió la boca a cada una de ellas y las alineó en el vestíbulo. Puso un CD de Philip Glass en su equipo de música. La melodía era casi interminable y sonaba de una forma tan electrizante y nerviosa que daba la impresión de que el CD se había quedado atorado en el mismo sitio, algo que parecía perfecto para su proyecto. Escogió la opción de «repetición infinita» y subió el volumen a todo dar.
Agarró la primera bolsa de basura y fue al cuarto de baño. En una acción completamente destructiva, echó fuera todas las botellas, las latas, las toallas y todos los utensilios de Doris, lanzándolos con gesto rencoroso a la basura. Quiqui estaba allí en el umbral, jadeando asombrado, y Walter quiso pensar que el perro le sonreía una y otra vez, como aprobando sus actos.
Finalmente, Walter reacomodó sus propias cosas, para que todos los espacios estuvieran ocupados y no quedase ningún vacío donde antes se acomodaban las cosas de Doris.
La primera bolsa de basura aún no estaba llena, así que Walter se deshizo también de numerosos artículos de la cocina y el comedor. Igual suerte corrieron algunos pequeños cuadros de las paredes. Los desgarró y los lanzó a la basura.
Tomó una nueva bolsa y se encaminó con pasos agigantados al dormitorio. Quiqui, que corría a su lado, saltó hasta el armario y atrapó el vestido de seda —como si quisiera ayudar con la limpieza— y nuevamente el traje de noche cayó sobre él, envolviéndolo por completo. El perro entró en pánico y se puso a corretear de un lado a otro de la habitación para intentar liberarse de la tela de seda que le cubría el cuerpo. Pero quedó atrapado por el cinturón del vestido y terminó arrastrando de un sitio a otro la prenda.
Walter ya había despejado casi la mitad del armario. Los sweaters, las blusas, las faldas y los pantalones de Doris resultantes de aquella limpieza los había enrollado en una especie de orgía salvaje de prendas de vestir, arrojándolas con ambas manos a la basura. Liberó al perro de su carga sedosa, echó diversos objetos de la mesa de noche dentro de la bolsa y dejó la habitación. Rápidamente, continuó con su proyecto de depuración hasta que ningún vestigio de Doris estuvo ya visible.
Cinco abultadas bolsas de echar desperdicios industriales quedaron dispuestas en fila en el vestíbulo. Walter entró a su estudio, escribió un mensaje electrónico al responsable de limpieza y mantenimiento de su compañía para que las bolsas fuesen recogidas a primera hora de la mañana del lunes.
En su andar por el vestíbulo, sacó de la pared aún tres cuadros más, los desgarró y los tiró a las bolsas.
Al frente, donde el vestíbulo se ampliaba desembocando en el área de la entrada, en una especie de hornacina en la pared, reposaba el arpa que él había comprado para Doris cuando ella tuvo la intención de tomar clases para aprender a tocar este instrumento. Jamás asistió a ellas.
A Walter le gustaba mucho la música del arpa. Estuvo parado un buen tiempo frente al bello instrumento, apretando los labios. El arpa no tenía la culpa y, además de ser hermoso, emitía un maravilloso sonido. Como objeto decorativo era quizás demasiado grande —cualquiera sabe—, pero tal vez él podría tomar lecciones para aprender a tocarlo o hasta podría muy bien venderlo luego. Puso sus manos sobre las cuerdas del instrumento y el sonido que emitió lo llenó de regocijo y terminó por convencerlo. Una y otra vez acarició las cuerdas del arpa y el fuego encantador de su sonido llenó todo el vestíbulo.
Se sobresaltó, apretó los labios, cerró los puños contra el instrumento y avanzó a la carrera hasta el reproductor de CD. Golpeó el botón para cortar el flujo de electricidad. La cascada de música electrónica se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral invadió todo el recinto.
Walter se hundió en una silla del comedor. Puso sus brazos encima de la mesa, se inclinó hacia delante y enterró la cabeza entre sus propias manos en medio de un ruidoso sollozo. Sintió cómo las lágrimas corrían, haciendo riachuelos en sus mejillas. Al caer le empapaban las mangas de su sweater de cachemira.
Fue como si el dique de una represa se hubiese quebrado. Las lágrimas fluían incesantemente en medio de aquellos sollozos de angustia. Una punzada le recorrió la espalda y sus hombros se estremecieron. Su corazón pareció haberse partido en pedazos y por las heridas abiertas se filtró el dolor. Infinito dolor.
Por mucho, mucho tiempo, quedó Walter allí, sollozando sobre la mesa. Una eternidad redentora. Después, el lloriqueo cesó, pero a intervalos aparecían nuevos llantos. Y volvía una y otra vez a sollozar.
Dieciocho meses de pena contenida, de impotencia, de horror, de vergüenza y de deseo por ella explotaban ahora en un torrente de lágrimas que quería escapar fuera de él.
Repentinamente, escuchó un ladrido y se incorporó. Arrastró su cuerpo maltrecho por el corredor y vio a Quiqui tras la puerta de entrada al departamento, ladrando con insistencia hacia afuera.
Abrió la puerta del departamento y escuchó que alguien lloraba. Se apresuró a bajar por las escaleras y encontró a una mujer extraña, de pelo oscuro medio largo, sentada en el rellano. Apoyaba los codos en el regazo y lloraba amargamente con el rostro hundido entre las manos.
—¿Qué le pasó? ¿Por qué llora usted de ese modo? ¿Quién es usted? —preguntó él en un balbuceo.
Ella levantó el rostro sollozante y, sin mirar a ningún sitio, movió su mano y apuntó hacia la puerta del departamento opuesto al de Walter al tiempo que decía:
—Soy Julia Sennhauser, vine a hacerle una visita a mi exnovio, pero ya él no vive aquí. Siempre pensé que regresaría a mí. He esperado por él todos estos meses. Ahora se ha ido. Se ha marchado llevándose con él algunas de mis cosas y sin decirme nada.
Ella emitió un suspiro y volvió a hundir el rostro entre sus manos. Walter sintió que un instinto masculino de protegerla despertaba en él. Se enderezó, tomó un profundo aliento y le habló con fuerza y de forma muy convincente:
—Su exnovio se mudó hace muy poco de aquí, después de servir de anfitrión cada dos semanas a una nueva compañera. ¡Ese gigolo miserable no merece que usted derrame por él ni una simple lágrima!
Ella lentamente volteó la cabeza y le miró. Se echó entonces hacia atrás y le dijo algo consternada:
—¿Pero a usted qué le ha pasado? Ha estado llorando también, se ve absolutamente terrible. ¡Es como si se hubiera visto envuelto en una gran batalla!
Le puso en las manos el espejo de su polvera. Walter se inclinó ligeramente y se miró en el pequeño objeto. Quedó anonadado. En efecto, se veía como un ánima emergida del mismísimo infierno. Se sentó al lado de ella en las escaleras y suspiró. Luego dijo:
—Sí, he estado como vagando por las tinieblas, también yo he sido abandonado abruptamente hace ya algunos meses. Precisamente hoy todos esos sentimientos que tenía atascados en mi alma han entrado en erupción. ¿Sabe qué?, ahora mismo usted y yo vamos a subir a mi departamento, nos vamos a enjuagar y a refrescar la cara y quitaremos ese color rojizo de nuestras narices. Después organizaremos para nosotros un banquete con mucho queso y abriremos una botella de vino rojo. ¡Nos contaremos el uno al otro nuestras tragedias y luego ya veremos!
Walter se levantó. También Julia. Pasó un tiempo frente a él, mirándolo profundamente. Entonces, le echó los brazos alrededor del cuello. Él puso con gentileza las manos en sus hombros. Permanecieron así un buen rato.
La música del arpa sonó. Las festivas cascadas musicales del arpa.
Asombrados, se dieron la vuelta y avanzaron por el vestíbulo del departamento. Frente al arpa estaba Quiqui revolviéndose de felicidad y con cada uno de sus movimientos rozaba las cuerdas del instrumento, sacándoles música. El sonido parecía divertirlo.
Los dos prorrumpieron en risas. Y, acompañados por la ejecución al arpa de Quiqui, se ciñeron en un tierno abrazo.
A bordo de un tranvía en Zúrich
El tranvía número siete iba totalmente lleno, como cada mañana, pasadas las siete y treinta. La mayoría de los pasajeros se ocupaba de sus teléfonos móviles. Algunos leían el periódico que cada día salía gratis en formato pequeño y otros se escondían tras el diario regular, sosteniéndolo bien en alto en el aire, delante de sus cabezas y con una expresión de seriedad en el rostro. Los había también que optaban por abrir su pequeña notebook sobre las rodillas y mirar fijamente la pantalla o teclear con desespero algún texto, dar un clic y luego quedarse quietos, con las espaldas encorvadas, verificando lo que antes habían escrito. Justo ahora hacían muecas de disgusto, como si el teclado los quemara de tan caliente, el texto redactado les pareciera una total tontería o tal vez algún mensaje recibido era tan terrible que los dejaba trastornados.
Muchos traían puestos audífonos en todas sus variantes, desde los pequeños y poco notorios hasta los gigantes tipo almejas, que cubrían mucho más que las orejas y hacían que las personas se vieran como acabadas de aterrizar del espacio exterior o como hormigas dirigidas por control remoto. Algunos escuchaban esa música de susto que pareciera venir del mismísimo infierno. Otros preferían los sonidos suaves de canciones melosas, que los hacían mover las cejas hacia arriba o fruncir el entrecejo.
Solo cinco pasajeros no leían, ni escuchaban música, ni escribían textos. Ellos miraban en derredor, sonriendo y observando a los otros, discretamente o de forma abierta y directa.
Afuera todavía estaba bastante oscuro. Era la mañana del primer miércoles de noviembre, un típico día de otoño, ventoso y frío. Todos se arropaban con gruesos abrigos o chaquetas de invierno, incluyendo sombreros y bufandas, y además portaban paraguas.
En el último momento, antes de que las puertas cerraran, una mujer joven, muy atractiva, entró a toda prisa. Su pelo, claramente estaba recogido con mucha premura y le caía hacia un lado, dándole un toque algo salvaje. Llevaba en bandolera una raqueta de tenis, así como una gran bolsa con la cremallera medio abierta. En una mano, otro enorme bolso de viaje donde, al parecer, las cosas habían sido empacadas casi a presión para que cupieran. En la otra mano cargaba una jaba de papel de una tienda muy exclusiva, llenada seguramente con urgencia, pues algunas piezas de ropa colgaban hacia afuera. Con ella, saltó al tranvía un pequeño perro, que también de alguna forma sostenía con una correa. El perro tenía manchas negras y carmelitas en su pelaje blanco y parecía estar feliz. La joven, en cambio, se veía triste y algo confundida. El tranvía se puso en marcha y el perro desapareció entre las rodillas y las piernas de las personas más próximas. De la estación principal, el tranvía tomó una curva que hizo bambolearse de un lado a otro a sus ocupantes y desembocó en la famosa avenida de las Estaciones Ferroviarias. Los raíles estaban húmedos y el tranvía emitió un chillido. Se detuvo algunos metros antes de llegar a la próxima estación. Era evidente que el que le antecedía viajaba con retraso.
A esta hora era muy común que el tranvía número siete estuviese lleno de personas vestidas con suma elegancia y exhibiendo peinados muy bien cuidados. Los trajes y las chaquetas oscuras eran un imperativo en los hombres y, bajo la costosa bufanda de cachemira, uno podía adivinar los impecables cuellos blancos de sus camisas. El cuello levantado de las chaquetas indicaba la conciencia que tenían sobre la moda, llevada con algo de irreverencia y osadía. Las mujeres, por su parte, bajo los abrigos y trajes oscuros, ocultaban toda una variedad de blusas de colores hechas con una seda muy ligera, o pulóveres de cachemira muy finos. Las bufandas eran de seda gruesa. Ellas llevaban grandes bolsos comprados en tiendas escandalosamente caras, cuyos nombres eran bien visibles, estampados en el cuero o grabados en enormes y brillantes chapillas de metal. Por lo general, las personas parecían vivir como engañadas en este mundo, pero lo manejaban con un toque de real distanciamiento. Todos exhibían caras muy serias y se veían como estresados, lo que en parte debía ser una estrategia para enmascarar algunas otras tendencias. ¿Por qué, si no, se mostraba uno así tan temprano en la mañana, antes incluso de llegar al trabajo y de haberse encontrado con el jefe?
Probablemente, la mayor parte de estos pasajeros trabajaba en renombrados bancos o centros de finanzas, compañías de seguros, oficinas de la ley u otras empresas serias y tenía allí una buena posición por la que era debidamente remunerada, con perspectivas incluso de alguna vez obtener cierta fama y riquezas. La mayoría de los otros empleados, los que componían el resto del mundo trabajador, habrían tomado los tranvías anteriores o tomarían luego los que pasaban más tarde.
En medio de esta importante carga de pasajeros que movía el tranvía, uno podía sentir y hasta podía oler la amplitud y la grandeza del mundo, la eficiencia y el conocimiento, y tomarle el pulso a ese cúmulo de posiciones bien remuneradas que daba cierta idea de cuánta riqueza existía en la tierra.
Un gemido sumamente fuerte y muy seductor emitido en varios tonos, rompió de repente el aura de tranquilidad que imperaba en el tranvía. La mayoría de las personas movió con asombro las cabezas o giró sus ojos, buscando y preguntándose de dónde procedía. Y fue obvio que era del teléfono móvil de la joven que había subido acompañada del amigable perro. Ella dejó caer una jaba al suelo para poder escarbar en su otro bolso en busca del teléfono y también dejó caer la correa con que sujetaba al perro, que, ni corto ni perezoso, aprovechó la ocasión para escabullirse entre las piernas de los pasajeros más alejados, buscando un mejor sitio para echarse.
La joven finalmente encontró su teléfono y gritó con voz ronca:
—¿Qué pasa? ¿Qué más quieres? ¡Déjame sola! ¡No eres una buena persona! ¡Encuentra a otra sirvienta que te lave tus calcetines, tus camisas y tu ropa interior! ¡Una que te aguante tus infidelidades! ¡Déjame sola, desgraciado!
Dejó caer el teléfono en la bolsa de papel y resopló muy enojada. Entre tanto, el tranvía llegó por fin a la próxima estación y casi todos los pasajeros que habían sido testigos de la llamada telefónica quedaron expectantes por ver qué pasaría luego. Retornaron a sus posiciones anteriores, pero dejando un ojo y un oído en alerta.
No hubo espacio para pasajeros nuevos, nadie descendía, por lo que el tranvía siguió adelante. A la derecha apareció el pequeño parque donde se erigía el monumento al famoso y benévolo Heinrich Pestalozzi. Con una cara muy amistosa, sujetaba cariñosamente por los hombros y con mucho cuidado a un muchacho, que desde abajo le devolvía una mirada de respeto y admiración. El gesto y la forma de mirar de Heinrich Pestalozzi emanaban gran bondad.
Justo cuando el tranvía pasó la estatua, se escuchó un terrible grito que dejó a todos los pasajeros atentos. El chillido volvió y volvió a repetirse. Venía de un hombre elegante, de aproximadamente unos treinta años, con un maravilloso cabello castaño oscuro, vestido al estilo de un noble inglés y con un hermoso corte de cara donde se dibujaba cierta arrogancia. El hombre parecía haber perdido por completo su compostura.
En sus rodillas, estaba echado el perro de manchas negras y carmelitas. Parecía sonreírle con su lengua colgando hacia afuera y mirándolo con unos ojillos repletos de alegría.
El hombre elegante sostenía en el aire su tableta, al tiempo que chillaba:
—¡No, no y no! ¡El perro simplemente ha comprado 1.000 acciones! ¡Pero yo apenas quería comprar 100! ¡Esto es más que imposible! ¡Este perro ha comprado 1.000 acciones a mi nombre! ¡Esto es inaudito y ahora mismo acaba de suceder! ¡Un perro comprador de acciones!
Luego de esto, todo quedó tan callado como si fuesen ratones los que viajaban en el tranvía. Los pasajeros de atrás miraban insistentemente hacia adelante y los delanteros volteaban sus cabezas. Todo el mundo intentaba procurarse la mejor vista posible para presenciar lo que estaba aconteciendo. Pero, eso sí, con mucho disimulo, porque no podían renunciar al típico patrón suizo de fingir no estar interesados en el suceso y permanecer inamovibles en apariencia. Hasta ahora nadie había oído hablar ni había visto un perro que fuese capaz de comprar acciones. Y no sabían exactamente qué había pasado. ¿Alardeaba aquel hombre o era que en realidad tenía en su tableta algún tipo de aplicación para perros?
El hombre elegante suspiró ruidosamente y agregó:
—Esto me costará una pequeña fortuna. Adiós a la estación de esquí en Canadá esta Navidad. Voy a necesitar de todos mis ahorros para cubrir esa compra de 1.000 acciones que ha hecho hoy este perro.
Miró acusadoramente al amistoso can, que de inmediato comenzó a lamerle el rostro, denotando alegría. Desde la parte trasera del tranvía se escuchó una voz profunda, preguntando con mucha seriedad:
—¿Qué acciones fueron las que compró el perro?
El hombre elegante giró su cabeza y respondió con cierto orgullo en la voz:
—Las de Resplandor Inagotable, las de las baterías solar 7 plus C.
La voz de la parte trasera dijo sin vacilar:
—¡Perfecto, joven! ¡Absolutamente perfecto! ¡Gran compra! Estas acciones son oro molido y en las próximas semanas se incrementará muy rápido su valor.
El joven parecía asombrado y dirigió su mirada en dirección al portavoz. El amistoso perro continuaba lamiéndole el rostro. Por momentos hacía una pausa, miraba en derredor, parecía sonreír y continuaba entonces lamiendo.
Mientras tanto, el tranvía ya había dejado atrás otra estación y rodaba ahora en dirección a Paradeplatz. Sin embargo, cincuenta metros más allá, un automóvil con una placa cuya licencia no pertenecía a la ciudad, había sido abandonado encima de los raíles con una rueda pinchada, por lo que el tranvía tuvo que detenerse.
Desde el fondo, llegó otra voz preguntando con jocosidad:
—¿No podría usted prestarme el perro por unos diez minutos?
Una risa estruendosa inundó todo el tranvía.
—¿Cómo hizo exactamente el perro para comprar esas acciones? ¿Consiguió él su propia contraseña? —quiso saber un joven pálido de audífonos tipo hormiga. Y lo hizo exactamente con esa actitud tan típica de la gente joven, que siempre está dispuesta a adaptarse a los nuevos cambios que impone la tecnología.
—Pues todo fue muy simple, pero al mismo tiempo, muy idiota —explicó el hombre elegante—. Justamente estaba yo por confirmar mi compra después de haber tecleado 100 en el escaque correspondiente, cuando el perro, inesperadamente, saltó sobre mis rodillas y, de una forma casual, una de sus patas tocó la pantalla. De algún modo dio doble clic, cambiando el 100 por el 1.000. ¡Entonces, emocionado, se dio la vuelta y con su pata trasera rozó el botón derecho donde se confirmaba la compra! Yo fui testigo de lo que pasó. Pero todo ocurrió en fracciones de segundo. Cuando pude reaccionar, ya estaba en la pantalla el mensaje de la confirmación y el agradecimiento por la compra.
—¿Cuál es el nombre del perro? —preguntó una aguda voz de mujer desde el frente.
—Pues no lo sé, el perro no es mío —aclaró el hombre elegante.
De nuevo una risa estruendosa llenó el tranvía. Y luego, todo quedó otra vez en silencio.
Volvió a escucharse aquel fuerte y seductor gemido que sonaba en tonos distintos. La linda joven de pelo enrevesado, una vez más, tanteó dentro de sus bolsas en busca del móvil. Ya con el teléfono pegado a su oído, gritó: