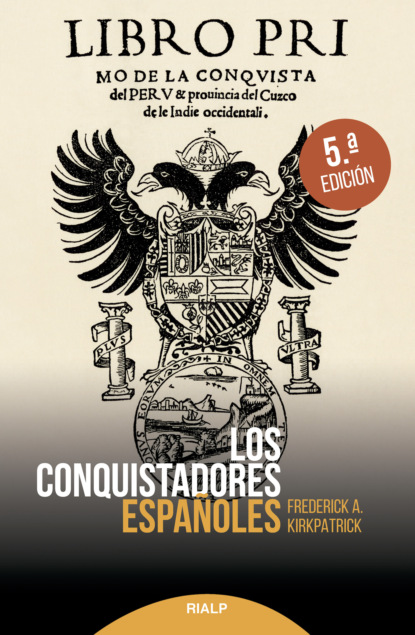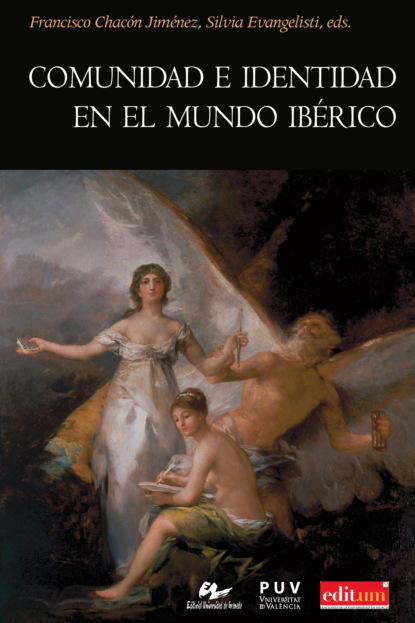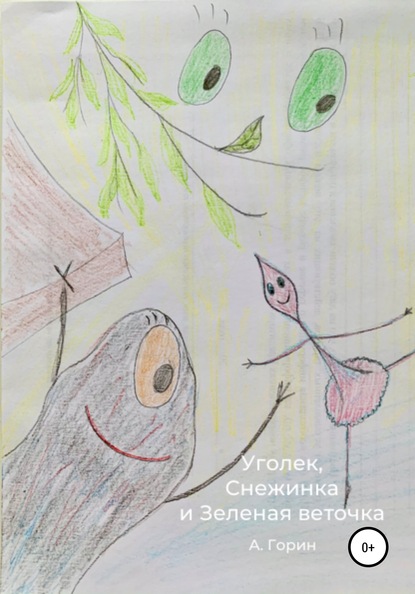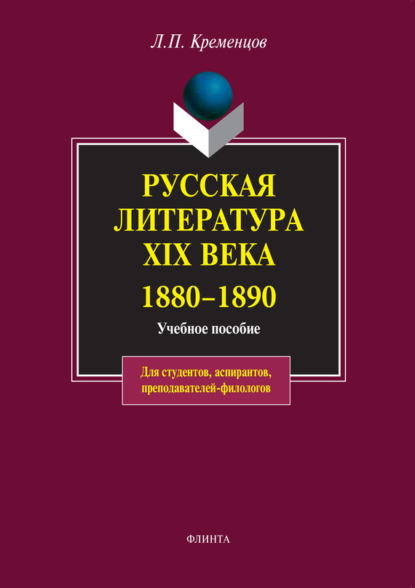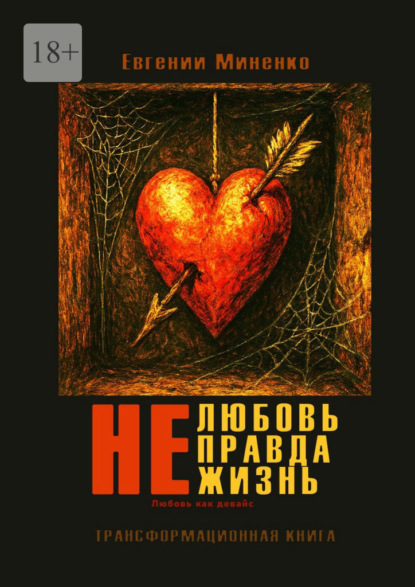El infierno está vacío

- -
- 100%
- +
En cuanto a lo organizacional, más allá del presente Prefacio, el texto está organizado en cuatro secciones: Introducción, Primera Parte, Segunda Parte y Epílogo. La Introducción plantea un análisis general de los tratados demonológicos ingleses publicados entre 1560 y 1649, con un especial hincapié en la evolución interna de sus postulados a lo largo del periodo. Durante ese siglo corto, los tratados abordaron problemas semejantes, aunque desde perspectivas que presentaban matices que merecen ser estudiados con detenimiento. El discurso demonológico inglés no permaneció inmutable, sino que estuvo marcado por un desarrollo de tipo acumulativo caracterizado por una tendencia a la progresiva radicalización de sus postulados. Esta evolución no se entiende a partir de transformaciones rupturistas o saltos cualitativos, sino por modificaciones graduales y pasibles de ser identificadas entre una publicación y otra. Para reflejar dichas transformaciones se tendrá en cuenta la influencia que en aquellas tuvieron los panfletos judiciales, documentos que contenían ideas de carácter popular o folclórico sobre la brujería que presentaban un desafío a la visión de los demonólogos.
La Primera Parte se ocupará de los aspectos más teóricos del discurso demonológico, con la intención de vincular las ideas de los autores ingleses con las tradiciones cristianas sobre el tema elaboradas entre los padres de la Iglesia y el Renacimiento. A partir de allí, podrán discutirse dos de las ideas acerca de los textos escogidos más arraigadas entre los historiadores. Por un lado, que los tratados publicados en Inglaterra hubiesen desarrollado una trayectoria teórico-conceptual independiente respecto de aquellos impresos en Europa continental; por el otro, que los primeros se hubiesen caracterizado por su moderación, entendiendo por ello que sus autores le otorgaron poca o nula importancia a conceptos casi siempre esenciales en los segundos: el pacto con los demonios, la manifestación física de esos seres en el mundo material, el aspecto sexual del delito de brujería y su carácter conspirativo. En este sentido, se propone que el rol, las facultades y la relación de los tres protagonistas excluyentes de todo tratado académico sobre brujería (la divinidad, los demonios y los brujos), tal como fueron descritos por los demonólogos ingleses, no presentan diferencias ontológicas o dramáticas con las sostenidas por los autores no británicos. Para ello, resulta necesario establecer una comparación minuciosa y sistemática con escritos demonológicos publicados fuera del espacio geográfico inglés y cuyos postulados o ideas sobre el tema hayan sido tradicionalmente considerados radicales o más desarrollados. Esta tarea impone a quien escribe un nuevo ejercicio de selección documental, proceso cuya complejidad y antipatía aumenta debido a la gran cantidad de textos que cumplen con las condiciones recién mencionadas. El ensayo comparativo, por caso, podría haber sido realizado en torno al celebérrimo Malleus Maleficarum (1486) del inquisidor alsaciano Henrich Krämer, considerado el primer best seller demonológico de la era de la caza de brujas, y que sin duda constituyó un auténtico parteaguas en la historia de aquel género teológico en los albores de la modernidad.4 También podría haberse optado por el Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum (1589), del obispo Peter Binsfeld, o la Panoplia armaturae dei (1625), del obispo Friedrich Förner, ambos muy leídos en tierras germanas. Otras opciones ponderadas fueron las del sacerdote Francesco María Guazzo, responsable del Compendium Maleficarum (1608), y las del exorcista Girolamo Menghi, autor del Compendio dell’arte essorcistica (1576). Todos los demonólogos y obras mencionadas, sin embargo, presentan motivos por los cuales no fueron escogidos como objeto de comparación. El texto de Krämer antecede en prácticamente un siglo a las primeras publicaciones inglesas y, a pesar de su importancia, pertenece a una etapa formativa del discurso demonológico temprano-moderno. Los de Binsfeld y Guazzo, aunque contemporáneos a los tratados escogidos, no fueron influyentes en Inglaterra. El compendio de Menghi, por su parte, se centra más en el problema de la posesión que en el de la brujería.
Otro tipo de inconvenientes presentan los textos redactados por autores españoles dedicados a estudiar a los brujos y demonios. Los trabajos de Pedro Ciruelo (Reprobación de las supersticiones y hechicerías, 1530), Francisco de Vitoria (De arte mágica, 1557) y Martín de Castañega (Tratado de supersticiones y hechicerías, 1529), así como el Malleus, son previos al inicio de la tratadística inglesa, por lo que la comparación puede resultar forzada. Más importante aún, sobre los autores españoles en general ha pesado la misma consideración historiográfica que sobre los ingleses, han sido asociados con la reproducción de una versión moderada del discurso demonológico.5 Incluso la obra monumental del teólogo antuerpiense Martín del Río, Disquisitionum magicarum (1608), ha sido catalogada así.6 Del mismo modo, el humanista Pedro de Valencia, autor del Discurso acerca de los cuentos de las brujas y cosas tocantes a la magia (1610) frecuentemente es nombrado, junto a autores como Reginald Scot y el médico brabanzón Johannes Wier, en las listas de exponentes de posiciones escépticas respecto a ideas esenciales del discurso demonológico de la modernidad temprana. A su vez, los escritos de los españoles no influyeron en el desarrollo de la tratadística inglesa; sus ideas raramente lograron atravesar las barreras idiomáticas y confesionales que los separaban.7
Lejos de poner en duda la viabilidad de la investigación, estas limitaciones y dificultades permitieron hallar un conjunto de textos y autores que cumplen con los requisitos aludidos más arriba, a los cuales puede agregarse el de un origen lingüístico y cultural común. Me refiero a los cuatro trabajos publicados por los autores franceses más célebres y reconocidos sobre la materia, no solo durante la modernidad temprana, sino también por los académicos de la actualidad: De la démonomanie des sorciers (Jean Bodin, 1580), Daemonolatreia (Nicolas Rémy, 1595), Discours exécrable des sorciers (Henry Boguet, 1602) y Tableau de l’inconstance des Mauvais Anges et Demons (Pierre de Lancre, 1612). Numerosos especialistas han ponderado a este cuarteto de demonólogos francoparlantes como los exponentes por antonomasia de la versión más exuberante, exagerada y extrema del discurso demonológico de la modernidad temprana.8 A su vez, como puede observarse por las fechas de publicación de los tratados, hay una notable sincronía con el recorte cronológico de los textos ingleses escogidos. De hecho, como se mencionará en páginas subsiguientes, los autores franceses fueron leídos y aludidos directa o indirectamente por sus pares británicos. Además de todo lo mencionado, Bodin, Rémy, Boguet y de Lancre ofrecen el beneficio de su homogeneidad confesional (todos eran católicos) y profesional (todos eran juristas o magistrados), algo que contrasta con la de sus pares insulares (magistrados, teólogos o médicos protestantes en su totalidad). Estas cuestiones no menores enriquecen la confrontación de los argumentos esgrimidos en ambas orillas del Canal de la Mancha y, especialmente, permitirán debatir si la Reforma produjo en Inglaterra un pensamiento demonológico protestante capaz de ser distinguido a nivel teórico y metodológico del formulado por autores que permanecieron dentro del campo romano.9 Para ello, la Primera Parte se divide en cuatro capítulos, cada uno de ellos orientado a comparar cómo los tratados ingleses y aquellos impresos en Francia durante el mismo periodo describen a los tres protagonistas centrales del discurso demonológico: Dios, los demonios y las brujas. El primero trata sobre el rol, las facultades y características que la divinidad tuvo en ambos corpus documentales. El segundo plantea lo mismo en relación con los espíritus infernales, mientras que el tercero y el cuarto se centran en los seres humanos que establecieron una alianza con los demonios.
Si bien a lo largo del libro se propone que no existió una fractura de tipo confesional en relación con los postulados esenciales del discurso demonológico inglés, lo cierto es que un proceso histórico tan complejo y trascendente como la Reforma no pudo haberse desarrollado sin influir en los tratadistas locales. Por ello, los tres capítulos que componen la Segunda Parte se centrarán exclusivamente en los textos ingleses. Esta sección estará dedicada a estudiar cómo aquel acontecimiento y sus consecuencias influyeron en la organización y temas planteados en las demonologías inglesas más allá de lo estrictamente doctrinal o teológico. El devenir de la implantación del protestantismo en aquel reino dio origen a una serie de problemas políticos, sociales y culturales que afectaron a las relaciones y los modos en que los reformados consideraban a los católicos, pero que también generaron disputas internas entre quienes habían abrazado la ruptura con Roma. Se propone que los demonólogos ingleses utilizaron sus tratados para llevar a cabo un diagnóstico del desarrollo del proceso de Reforma en su reino, interpelando críticamente a diversos grupos de la sociedad: los sectores populares, los sanadores carismáticos (cunning folk) y las autoridades de la Iglesia de Inglaterra. Así, se buscará demostrar que el proceso de Reforma protestante y su contexto de conflictos sociales, políticos y culturales fue crucial en el desarrollo del discurso demonológico vernáculo. En el capítulo quinto, ello se abordará a partir del problema de la superstición, el cual estaba vinculado con la modificación de creencias y prácticas que los tratadistas consideraban erróneas y se encontraban extendidas en la población. En el sexto, se analizará el ataque literario de los demonólogos hacia los sanadores carismáticos, a quienes demonizaron por considerarlos competidores debido al rol de intermediación con lo divino que aquellos ocuparon en el seno de la sociedad inglesa. Finalmente, el séptimo capítulo pretende enmarcar las diferencias existentes entre el modo en que los demonólogos y las leyes definían el crimen de brujería y el castigo necesario para quienes lo cometían en los conflictos en el interior del protestantismo que se iniciaron con el acuerdo religioso isabelino establecido entre finales de la década de 1550 y comienzos de la siguiente, los cuales permanecieron vigentes hasta el final del marco cronológico seleccionado. El Epílogo, por su parte, ofrecerá un balance y un cierre al libro.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Desde luego, el presente libro no es el primero en ocuparse de las temáticas mencionadas. La caza de brujas en general y los discursos que permitieron justificarla y sostenerla intelectualmente en particular constituyeron en los últimos treinta años dos de las temáticas más profusamente analizadas por los historiadores especializados en el universo cultural e intelectual europeo de los siglos XV al XVIII. El estudio de la demonología cristiana ha recibido también considerable atención de especialistas en historia antigua y medieval. Sobre la figura del demonio en el primer milenio occidental, destacan los eruditos estudios de Neil Forsyth y Elaine Pagels.10 En su The Old Enemy, el primero propone que los componentes culturales y simbólicos de la apocalíptica judía tardía y del cristianismo temprano que cristalizarían en la figura del Adversario hunden sus raíces en el atávico mito del combate de las sociedades más tempranas del cercano Oriente.11 Los diversos desarrollos de aquel complejo mítico hallarían un punto clave en el proceso mediante el cual la comunidad de seguidores de Cristo pasó de ser una secta en el interior del judaísmo a un culto en sí mismo y en creciente expansión. Por ello, Pagels dedicó The Origin of Satan a analizar la representación de Satán en los Evangelios sinópticos, lo que la llevó a concluir que desde el comienzo fue utilizada como referencia para demonizar a colectivos rivales (primero los judíos, luego los paganos y, al final, otros grupos de cristianos).12 Paulatinamente, con la expansión del cristianismo por Asia, África y Europa, la figura del demonio dejó de ser simplemente una herramienta de deslegitimación de otras culturas, religiones o modos de entender a la comunidad de seguidores de Cristo, lo que fue acompañado de una descripción cada vez más sutil de su origen, naturaleza, características y función cosmológica. Fue en este contexto en el que Agustín de Hipona sentó y sistematizó las bases de la ortodoxia demonológica cristiana. Gillian Evans y Jeffrey Burton Russell indicaron que la representación agustiniana del demonio, influida por el antimaniqueísmo, hizo hincapié en su carácter de criatura y, por lo tanto, en su infinita inferioridad respecto de Dios, único ser increado.13 Más aún, la existencia y función del Príncipe de las tinieblas estaba completamente determinada por el esquema cosmológico establecido al comienzo de los tiempos por el Creador. Así, acabó por configurarse una visión exageradamente providencialista y ministerial del mal; el demonio, en definitiva, era una herramienta de la divinidad, una entidad que desde la Caída arrastraba la marca tanto de la rebelión como de la derrota. En este sentido, tal como planteó Diana Lynn Walzel, la idea de que el Adversario no poseía autonomía de acción y que su intervención en el mundo material era minoritaria en comparación con su tendencia a inducir comportamientos desviados mediante la tentación interior, logró imponerse como canónica en el pensamiento cristiano durante más de ocho siglos.14
Hace ya más de siete décadas, Charles Edward Hopkin fue el primero en señalar la obra de Tomás de Aquino como la responsable de fundar un nuevo paradigma demonológico sustancialmente diferente del anterior.15 En coincidencia con su planteamiento, los franceses Alain Boureau y Christine Pigné indicaron décadas después que el De Malo inauguró la demonología como campo de estudio propiamente dicho, lo que implicó el surgimiento del principal fundamento ideológico de lo que siglos después sería la persecución de brujas.16 En los últimos años, esta idea de ruptura y reemplazo de paradigmas comenzó a ser cuestionada. Hans Peter Broedel y Fabián Campagne han sugerido que, pese a las novedades que introdujo, la visión escolástica no constituyó la negación sino la plena consumación del modelo patrístico.17 Esta idea de desarrollo gradual y procesual de la demonología cristiana será el marco que se utilizará en nuestra investigación para abordar las características propias de los tratados ingleses sobre brujería y su relación con la tradición cristiana. Respecto a los primeros tratados demonológicos publicados durante los dos tercios iniciales del siglo XV, aquellos que coincidieron con las persecuciones inaugurales del delito de brujería entendido como una secta de adoradores de Satanás en el contexto cultural alpino, han sido cruciales los aportes que en las últimas dos décadas ha realizado el grupo de investigación liderado por el académico italiano Agostino Paravicini Bagliani y del que forman parte destacados especialistas como Martine Ostorero, Georg Modestin y Kathrine Utz Tremp, entre otros. Su contribución puso a disposición de los historiadores ediciones modernas de aquellos documentos, los menos trabajados hasta el momento, así como análisis acerca del origen de la idea del Sabbat, lo que permitió comparar su evolución en las dos centurias siguientes.18
La mayor parte de los historiadores –siguiendo la senda marcada por el alemán Joseph Hansen a comienzos del siglo XX– coincidieron en señalar que una vez generalizadas las revisiones de Tomás del modelo teórico del primer milenio, surgió entre los siglos XIV y XV lo que suele denominarse el «concepto acumulativo de la brujería».19 Nuestro análisis tomará como referencia bibliográfica a aquellos historiadores que lo consideran una construcción intelectual surgida a partir de una acumulación paulatina de componentes provenientes tanto de la alta cultura teologal como de sustratos folclóricos de las comunidades europeas preindustriales. El estereotipo del Sabbat, su producto más acabado, nació como objeto de estudio paralelamente al descrédito de teorías previas, como las que señalaban la persistencia en plena modernidad de antiguos cultos paganos y atávicos ritos prehistóricos. Con sus diferencias, Jules Michelet, Charles Leland y –especialmente– Margaret Murray aseguraron entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX que los brujos que fueron perseguidos durante la modernidad temprana habían pertenecido a cultos cuya razón de ser era la adoración colectiva de demonios o deidades precristianas.20 Estos autores sostenían que aquellos contubernios eran reales, no una invención de los agentes del poder religioso o fruto de la imaginación de los acusados. Si bien solo podría considerarse realmente influyente entre la comunidad académica de su época al trabajo de Murray, lo cierto es que recién en la década de 1960 fue posible desbancar la validez de aquella forma de aproximarse al estudio de la caza de brujas. Correspondió a Carlo Ginzburg empezar la tarea. Para los objetos del presente libro, nos centraremos en uno de los argumentos del académico italiano que marcarían la senda de futuras pesquisas: la incidencia de la demonización de mitos arcaicos en la construcción del estereotipo del Sabbat. Primero lo propuso para el caso de los benandanti friulanos, pero en Storia notturna (1986) apuntó a demostrar que aquel caso resultaba extrapolable a escala continental.21 El aporte más significativo de Ginzburg fue el de poner bajo la lupa la hasta entonces ignorada cultura folclórica europea de la modernidad.22 El estadounidense Richard Kieckhefer colaboró con el cambio de paradigma de los años sesenta mediante un libro dedicado a los fundamentos doctos y populares de la caza de brujas. Tomando como referencia el periodo 1300-1500, establece una marcada distinción entre la hechicería (de origen folclórico) y el demonismo (de raigambre teológico-académica).23 Esta diferenciación tuvo gran aceptación en la comunidad de historiadores, entre los que destaca Norman Cohn, autor de Europe’s Inner Demons (1975), trabajo donde señala que la secta de los brujos fue una invención de las clases dominantes, una mera fabricación intelectual para la represión de individuos o colectivos que no pertenecían a los grupos social, política y económicamente privilegiados. De este modo, las persecuciones jamás podrían haber surgido «desde abajo», ya que los campesinos solo se preocupaban por la magia nociva (maleficium) mientras que la participación en una secta diabólica de brujos apóstatas, promiscuos e infanticidas era ajena a su universo cultural.24 Esta idea, a su vez, colocó los cimientos para la caracterización de la sociedad europea moderna como fuertemente intolerante y tendiente a la represión de las minorías.25 Ese aspecto era el que generaba grupos que, siendo incapaces de soportar la presión, se rebelaban contra las autoridades religiosas y seculares, dando origen a una especie de círculo vicioso.
Nuestra investigación no concuerda con establecer una división tajante en lo referente a los componentes doctos y folclóricos de los fundamentos intelectuales de la caza de brujas. Por el contrario, lo que existe en el concepto acumulativo de brujería es una comunicación y confluencia entre ambas esferas. Desde luego, esta idea carece de novedad: las críticas a Cohn y Kieckhefer se hicieron fuertes en el último decenio del siglo XX y dominantes para comienzos del nuevo milenio. Brian Levack señala que si la caza de brujas es un fenómeno tan complejo de analizar en parte es porque allí había una intersección entre las ideas de los miembros de la elite cultural y quienes no pertenecían a ella.26 Por su parte, Stuart Clark, responsable de la monografía académica más importante escrita hasta el momento sobre el discurso demonológico durante la Edad Moderna, se opone a una ruptura completa entre ambos estratos: la supuesta existencia de «dos lenguajes de la brujería» subestimaría los elementos demonológicos de las creencias populares.27 Continuando esta senda, Lyndal Roper y Gary Waite indican que los interrogatorios judiciales a supuestas hechiceras eran el momento culminante de asociación entre dos culturas (la de interrogados e interrogadores) que en realidad jamás estaban completamente divorciadas.28 Malcom Gaskill concluye que la tortura judicial no implantaba ex nihilo conceptos en la mente de los sufrientes sino que solo colocaba en primer plano determinadas ideas conocidas con anterioridad.29 Refiriéndose al caso inglés, Sharpe niega taxativamente que la teoría demonológica fuese una imposición «desde arriba». Por el contrario, nociones como la del espíritu familiar y la del pacto demoníaco no pueden pensarse sino de manera procesual, como una fusión de elementos provenientes de ambos mundos.30 La presente obra se apoyará en este modo de aproximarse al problema en cuestión.
Dentro de la historiografía de la caza de brujas, no puede dejar de mencionarse la larga y valiosa tradición desarrollada en España. Julio Caro Baroja, pionero en el campo dentro de la península ibérica, se apoyó tanto en la historia como en la antropología para colaborar en la tendencia propia de la década de 1960 de ponderar las creencias sobre la brujería atendiendo a su contexto histórico. En Las brujas y su mundo, el catedrático madrileño realiza un repaso de aquellas desde la Antigüedad hasta su presente y fue uno de los primeros en demostrar vinculaciones entre las acusaciones que las autoridades religiosas realizaron contra los herejes en el otoño del Medioevo y aquellas que poco después se realizarían contra los brujos.31 No fue hasta comienzos de la última década del siglo XX, de la mano de Carmelo Lisón Tolosana, que volvió a publicarse un trabajo que abordara el tema para la totalidad del reino español.32 Durante ese lapso de tiempo y hasta el presente, sin embargo, preponderaron las investigaciones de tipo regional, algo que el propio Caro Baroja ya había realizado en su mencionado libro, cuya segunda parte investiga lo ocurrido en el famoso episodio de Zugarramurdi (1610). Hablar de lo ocurrido allí inmediatamente obliga a la mención del historiador Gustav Henningsen y su sólido estudio sobre los acontecimientos fácticos, registros documentales y el rol de la inquisición en la Navarra española desde 1609 en adelante.33 Henningsen, originario de Dinamarca pero con profundos lazos personales y profesionales en España, es un referente a nivel continental también por sus colaboraciones en obras colectivas de alcance europeo, tanto en el rol de autor como en el de editor.34 Además de la brujería vasca, el académico escandinavo recientemente se ocupó de estudiar el rol del Santo Oficio en los países católicos del Mediterráneo (España, Portugal e Italia).35
La brujería en otras regiones hispánicas (Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía y Granada) también ha despertado el interés de los investigadores locales.36 Se destacan especialmente los voluminosos y excelentes trabajos de Maria Tausiet sobre Aragón y Zaragoza, que incorporaron los problemas de la superstición y la magia al análisis de la brujería.37 Tausiet, además, es coeditora junto a James Amelang de un reconocido libro dedicado a estudiar la figura del demonio en la Edad Moderna.38 Por su parte, el reconocido especialista Pau Castell Granados recientemente realizó considerables aportes en relación con la temprana difusión del estereotipo de la bruja satánica en Cataluña y regiones adyacentes a partir de la labor predicadora de Vicente Ferrer y sus discípulos.39 En los últimos quince años, especialistas vernáculas en historia o filología como María Jesús Zamora Calvo y Mina García Soormally incursionaron en el estudio de la brujería en el espacio ibérico a partir de su vínculo con la rica literatura de los siglos XVI y XVII. Más recientemente, la todavía inédita tesis doctoral de José Martínez Millán analiza la figura de la bruja a partir de su representación en la cinematografía actual y del siglo pasado.40
Otro aspecto que resulta de interés reseñar es el de la «racionalidad» de la demonología. El padre fundador del paradigma racionalista, aquel que interpreta a la caza de brujas como un error histórico o una suerte de desvío respecto de la supuesta evolución lineal y progresiva de la trayectoria moral, intelectual y política de Occidente, fue el alemán Wilhem Gottlieb Soldan merced a la publicación de su Geschichte der Hexenprozesse (1843).41 De hecho, fue el creador del término Hexenwahn (Witch-craze en su traducción al inglés; «brujo-manía»/«psicosis brujeril» como posibles alternativas en castellano) que identificaba las persecuciones como una especie de patología mental colectiva y sus fundamentos intelectuales como poco más que desvaríos oscurantistas de fanáticos religiosos. Con todo, Soldan también fue el primero en orientar el estudio del tema desde la intención de reconstruir los hechos históricos de manera rigurosa a partir de documentos escritos. En este sentido, sus herederos ideológicos y metodológicos directos –su compatriota Joseph Hansen y los estadounidenses Henry Charles Lea y George Lincoln Burr– colocaron piedras fundamentales para los estudios posteriores al realizar una titánica labor heurística basada en la recopilación y publicación de documentos sobre procesos judiciales, tratados demonológicos y leyes del periodo moderno que hasta el día de hoy continúan siendo fuente de consulta para los historiadores.42