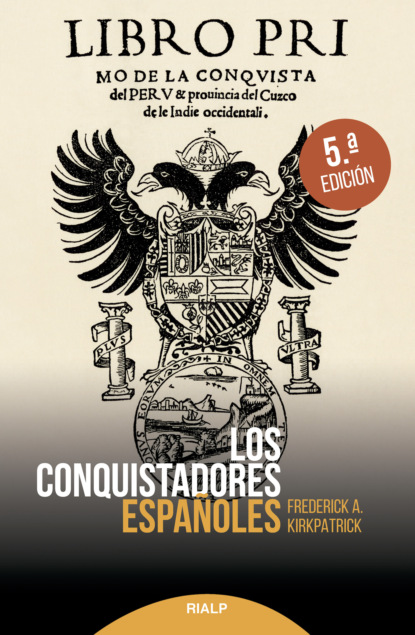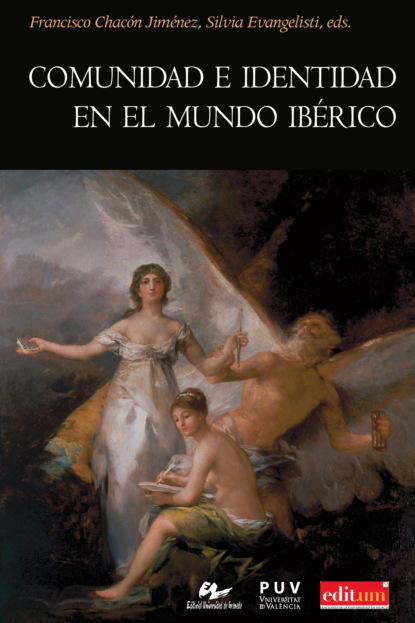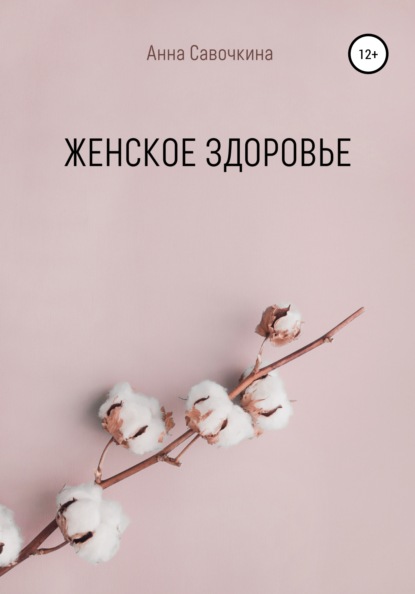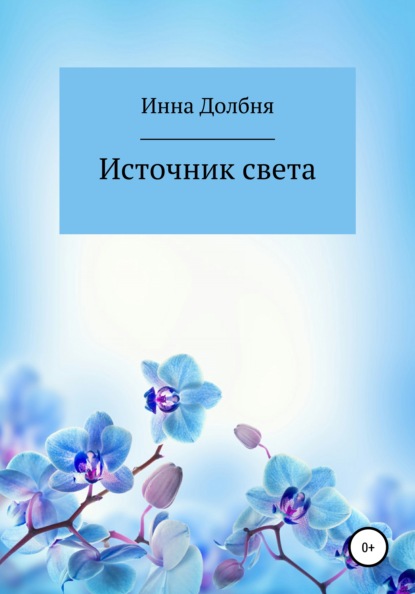El infierno está vacío

- -
- 100%
- +
La incorporación de las nociones folclóricas sobre la brujería, obtenidas a partir de la incorporación de los panfletos al corpus documental del libro, se relaciona con el carácter amplio inherente a la historia intelectual, que no descansa únicamente en las ideas de las elites culturales, sociales o económicas, sino también en las de aquellos sectores que constituían la contracara de ese dominio, sin perder de vista la relación existente entre ambos sustratos.88 La historia cultural también provee elementos válidos para el desarrollo de la propuesta. Roger Chartier explicó que aquella tiene por objeto principal identificar el modo en que en diferentes lugares y momentos una determinada realidad social es construida, pensada, dada a leer. Variable en función de la clase social o los medios intelectuales, la percepción es producida por los propios acuerdos estables de un grupo que no se encuentra aislado sino incluido en una relación de «circulación», noción trabajada por autores como Mijaíl Bajtin, Carlo Ginzburg y José Emilio Burucúa.89 Esta idea será complementada con las de hibridez y mestizaje, desarrolladas por Néstor García Canclini y Serge Gruzinski.90 Si bien es cierto que ambas fueron pensadas para el contexto cultural colonial americano entre los siglos XVI y XVIII, considero que estas pueden resultar útiles para el presente libro debido a que permiten abordar los encuentros y negociaciones entre ideas sobre la brujería y la demonología de raigambre folclórica y aquellas sostenidas en la teología cristiana sistemática y formal.
Por otra parte, se plantea que los esquemas intelectuales incorporados crean las figuras gracias a las cuales el presente puede adquirir sentido, el otro tornarse inteligible, y el espacio físico descifrarse.91 Es en la relación entre las representaciones mentales, los sistemas de percepción, la clasificación del mundo social y las prácticas donde hará hincapié la presente investigación. Este enfoque teórico se apoyará, a su vez, en el paradigma indiciario entendido a la manera de Carlo Ginzburg: «indicios mínimos han sido considerados, una y otra vez, como elementos reveladores de fenómenos más generales: la visión del mundo de una clase social, o bien de un escritor, o de una sociedad entera».92 Los hechos culturales –en nuestro caso, los tratados demonológicos, panfletos judiciales y leyes contra la brujería seleccionados– serán considerados e interpretados a partir de su integración en una tupida red de relaciones y significados desarrollada en una sociedad específica a partir de la relación que los diferentes grupos sociales desarrollan entre sí. Con esa idea en mente, se buscó realizar lo que Clifford Geertz denominó «descripción densa»: encarar una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, a las cuales hay que captar primero para después explicarlas.93 Ello resultará especialmente visible en la Introducción y en la Segunda Parte.
Diferentes conceptos y nociones de autores o escuelas diversas serán usufructuados dependiendo de las necesidades de cada capítulo. La ya mencionada cuestión de la circulación y la recepción será enriquecida, por ejemplo, por la acepción gramsciana del concepto folclore.94 Por otra parte, la noción weberiana de carisma fue contrapuesta a la de institución desarrollada por la sociología estadounidense para describir las tensiones que existían entre diferentes actores religiosos en la Inglaterra temprano-moderna.95 Finalmente, autores como Raymond Williams destacaron la esfera cultural como localización privilegiada de la dominación, el sitio donde los sectores privilegiados ejercen su poder por medio de la ideología, por lo que esa idea será tenida en cuenta para abordar nuestro objeto de estudio.96
La demonología es considerada como un discurso, entendido el término en el sentido planteado por Michel Foucault, es decir, como un repertorio lingüístico compuesto por terminologías específicas, reglas propias y una economía interna particular, utilizada por profesionales miembros de una institución o un colectivo determinado a través del cual se expresaban, manifestaban y constituían relaciones de poder.97 No obstante, no me propongo llevar a cabo lo que suele denominarse análisis del discurso, sino el estudio de una forma discursiva específica, históricamente determinada, coherente y sistemática. Con la intención de complementar el análisis de fuentes requerido por el método historiográfico clásico se recurrirá a parte del bagaje teórico brindado por la moderna crítica literaria, especialmente la perspectiva abierta por Stephen Greenblatt y su idea de self-fashioning, aplicada a la construcción y representación de identidades colectivas.98 Relacionado con esto, resulta necesario introducir los reparos del caso. Numerosos académicos e intelectuales han sido criticados por afirmar que nada existe más allá de la representación, por considerar que más que ser un reflejo de la realidad, los discursos son la realidad. Lejos de los excesos del giro lingüístico, proponemos como Peter Burke, José Carazo y Fabián Campagne que las representaciones influyen en la realidad pero sin confundirse con ella.99 En este sentido, la dimensión hermenéutica de la tarea del historiador se diferencia de la del teólogo, el jurista o el lingüista porque se sirve de los textos solo para acceder a una realidad que los trasciende. Por ello se considera aquí, siguiendo a Reinhart Koselleck, que los historiadores tematizamos más que los restantes exégetas de textos un estado de cosas que en última instancia poseen carácter extratextual, aun cuando constituyan su realidad solo a partir de medios lingüísticos.100 La naturaleza del presente libro demanda vincular el carácter discursivo de las sociedades con la dimensión histórico-social de los discursos. Por ello, las distintas representaciones ensayadas en los documentos escogidos serán consideradas fragmentos de realidad a través de los cuales es posible reconstruir el contexto social en las cuales fueron elaboradas.101
1 J. Sharpe: «The Demonologists», en O. Davies (ed.): The Oxford Illustrated History of Witchcraft and Magic, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 65.
2 La única excepción es el libro del especialista en historia del derecho y las instituciones Francisco Ramos Bossini: Brujería y exorcismo en Inglaterra (Siglos XVI y XVII), Granada, Universidad de Granada, 1976. Cabe destacar que este trabajo no se ocupa del discurso demonológico, así como tampoco desarrolla cuestiones asociadas con la historia intelectual o cultural, sino que se centra en las características generales de los procesos judiciales.
3 Durante de la Restauración de los Estuardo (1660-1688), la discusión sobre aquellos temas recibió mayor atención en el marco del origen de la ciencia moderna. Célebres pensadores del periodo como Margaret Cavendish, Thomas Hobbes, Joseph Glanvill, Henry More, John Webster y Robert Boyle, entre otros, dedicaron esfuerzos intelectuales a debatir sobre brujas y demonios. En efecto, tal como señaló Stuart Clark hace dos décadas, las discusiones sobre brujería y demonismo en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVII no obstaculizaron el progreso científico sino exactamente lo contrario. Los miembros de la Royal Society, pues, estaban interesados en esos tópicos porque eran entusiastas de la nueva filosofía y combinando ambas podrían explicar el funcionamiento de la naturaleza. Lo que tuvo lugar fue una reinterpretación y resignificación del discurso demonológico desarrollado durante los reinados de Isabel, Jacobo y Carlos, cada vez más alejada de las preocupaciones, intereses y marco teórico en el que se había originado y desarrollado. Véanse J. Sharpe: Instruments of Darkness. Witchcraft in England 1550-1750, Londres, Penguin Books, 1996, pp. 256-275; Clark (1997: 294-311); I. Bostridge: Witchcraft and its Transformations c. 1650-c.1750, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 53-84; J. Board: «Margaret Cavendish and Joseph Glanvill: science, religion, and witchcraft», Studies in history and philosophy of science, 38, 2007, pp. 493-505; P. Patterson: The Debate over the Corporeality of Demons in England, c.1670-1700, tesis de maestría inédita, University of North Texas, 2009, pp. 33-78; L. Sangha: «‘Incorporeal Substances’: Discerning Angels in Later Seventeenth-Century England», en C. Copeland y J. Machielsen (eds.): Angels of Light? Sanctity and the Discernment of Spirits in the Early Modern Period, Leiden / Boston, Brill, 2013, pp. 255-278; P. Elmer: Witchcraft, Witch-hunting and Politics in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 175-229.
4 El debate en torno a la autoría del Malleus ha enfrentado a los especialistas más prestigiosos. Por un lado, Stuart Clark y Christopher Mackay abogan por la coautoría de ambos dominicos. S. Clark: Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 471. C. Mackay: The Hammer of Witches. A Complete Translation of the Malleus Maleficarum, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 (2006), pp. 2-6. Por otra parte, Brian Levack, Walter Stephens y Hans Peter Broedel plantean que si Sprenger participó en la redacción su rol fue mínimo. B. Levack: The Witch Hunt in Early Modern Europe, Nueva York, Routledge, 2006 (1987), p. 55. W. Stephens: Demon Lovers. Witchcraft, Sex and the Crisis of Belief, Chicago, 2002, p. 377. H. P. Broedel: The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft, Manchester, 2003, pp. 18-19. Finalmente, Wolfgang Behringer asevera que Krämer falsificó la participación de Sprenger para valerse de su prestigio y aumentar la autoridad y legitimidad del tratado. W. Behringer: Witches and Witch-Hunts. A Global History, Cambridge, Polity Press, 2004, p. 77. El presente trabajo toma como referencia autoral al primero. Con relación al número de ediciones, copias e impresiones del Malleus en circulación durante la Edad Moderna, véanse Broedel (2003: 7-8) y Mackay (2009: 33).
5 Clark, 1997, pp. 161-179. R. Hutton: The Witch. A History of Fear, from Ancient Times to the Present, New Haven / Londres, Yale University Press, 2018, pp. 198-199. C. Cavallero: «Demonios ibéricos. Los rasgos idiosincráticos de la demonología hispana en la decimoquinta centuria», Studia Historica. Historia Medieval, 33, 2015, pp. 289-323. C. Rizzuto: «Pensar con demonios entre los comuneros de Castilla. El diablo y la revuelta de las Comunidades (1520-1521)», Sociedades Precapitalistas, 4(1), 2014, pp. 1-28. F. Macías: «El discurso demonológico en Teresa de Ávila: la construcción del endeble demonio frente a la contemplación», Tiempos Modernos, Revista de Historia Moderna, 8(29), 2014, pp. 1-29.
6 Véase Campagne, 2002, pp. 461-558. Campagne advierte de que, en ediciones posteriores de su tratado, del Río se acercó paulatinamente a las versiones radicalizadas de la demonología moderna.
7 Otra cuestión no menor es la gran cantidad de trabajos de excelente calidad que ya existen sobre la demonología española tardomedieval y moderna. Véanse J. Caro Baroja: «De nuevo sobre la historia de la brujería (1609-1619)», Príncipe de Viana, XXX, 1969, pp. 265-328; F. Campagne: Strix hispánica. Demonología cristiana y cultura folklórica en la España moderna, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 151-224; M. Zamora Calvo: Ensueños de razón. El cuento inserto en tratados de magia (siglos XVI y XVII), Madrid / Fráncfort, Iberoamericana Vervuert, 2005; M. Zamora Calvo: Artes maleficorum. Brujas, magos y demonios en el Siglo de Oro, Barcelona, Camabour, 2016; P. Castell Granados: «Wine vat witches suffocate children. The Mythical Components of the Iberian Witch», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 26, 2014, pp. 170-195; C. Lisón Tolosana: Demonios y exorcismos en los siglos de oro. La España mental, I, Madrid, Akal, 1990; C. Cavallero: Los enemigos del fin del mundo. Judíos, herejes y demonios en el Fortalitium Fidei de Alonso de Espina (Castilla, siglo XV), Buenos Aires, Miño y Dávila, 2016; I. del Olmo: «Providencialismo y sacralidad real. Francisco de Blasco Lanuza y la construcción del monarca exorcista», Sociedades Precapitalistas, 2(1), 2012, pp. 1-21. Incluso el hasta ahora poco trabajado Traicté des anges et de démons (1605) del jesuita extremeño Juan de Maldonado ha sido recientemente objeto de estudio en F. A. Campagne: Bodin y Maldonado. La demonología como fenómeno de masas en la Francia de las guerras de religión, Buenos Aires, Biblos, 2018.
8 Clark, 1997, p. 14. S. Houdard: Les sciences du diable. Quatre discours sur la sorcellerie (XV-XVIIe siècle), París, Les éditions du Cerf, 1992; R. Briggs: Witches and Neighbors: The Social and Cultural Context of European Witchcraft, Londres, Penguin Books, p. 145; J. Dillinger: «‘Species’, ‘Phantasia’, ‘Raison’: Werewolves and Shape-Shifters in Demonological Literature», en W. de Blécourt (ed.): Werewolf Histories, Basingstoke / Nueva York, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 142. Más adelante se referirá a la reciente revisión de las ideas demonológicas de Bodin y su relación con el resto de los autores francoparlantes.
9 Por ese motivo, tampoco resultaba ideal contrastar los textos ingleses con los de autores protestantes de Europa continental, como el calvinista francés Lambert Daneau (Dialogus de veneficiis, 1564) o el luterano danés Niels Hemmingsen (Admonito de superstitionibus magicus vitandis, 1575).
10 N. Forsyth: The Old Enemy. Satan and the Combat Myth, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1987. E. Pagels: The Origin of Satan, Nueva York, Random House, 1995.
11 Forsyth, 1987, pp. 19-89
12 Pagels, 1995, pp. 3-111.
13 G. R. Evans: Augustine on Evil, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; J. B. Russel: Satan. The Early Christian Tradition, Ithaca, Cornell University Press, 1981.
14 D. L. Walzel: The sources of Medieval Demonology, tesis doctoral inédita, Michigan, Rice University, 1974.
15 C. E. Hopkin: The Share of Thomas Aquinas in the Growth of the Witchcraft Delusion, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1940.
16 A. Boureau: Satan the Heretic. The Birth of Demonology in the Medieval West, University of Chicago Press, 2006, p. 128; C. Pigné: «Du De Malo au Malleus Maleficarum: les consequences de la démonologie thomiste sur le corps de la sorcière», Cahiers de recherches médiévales, 13, 2006, pp. 209-219.
17 Broedel, 2003, p. 43. F. A. Campagne: «Demonology at a Crossroads: The Visions of Ermine de Reims and the Image of the Devil on the Eve of the Great European Witch-Hunt», Church History, 80(3), 2011, p. 29.
18 A. Paravicini Bagliani, M. Ostorero y K. Utz Tremp (eds.): L’imaginaire du sabbat. Éditions critique des textes les plus anciens (1430c.-1440c.), Lausana, Université de Lausanne, 1999; M. Ostorero, G. Modestin y K. Utz Tremp (eds.): Chasses aux sorcières et démonologie. Entre discours et pratiques (XIVe-XVIIe siècles), Florencia, Sismel, 2010; M. Ostorero y J. Véronèse (eds.): Penser avec les démons: démonologues et démonologies (XIIIe-XVIIe siècles), Florencia, Sismel, 2015.
19 J. Hansen: Zauberwahn, Inquisition, und Hexenprozessen im Mittelalter und die Entstehung der Grossen Hexenverfolgung, Múnich, R. Oldenbourg, 1900; B. Levack. The Witch Hunt in Early Modern Europe, Nueva York, Routledge, 2006 (1987); Clark, 1997; Behringer, 2004; Mackay, 2009.
20 J. Michelet: La bruja, Madrid, Akal, 1987 (1862); C. Leland: Arcadia: Gospel of the Witches, Nueva York, Cosimo, 2007 (1899); M. Murray: The Witch-cult in Western Europe, Nueva York, Nu Vision publications, 2005 (1933).
21 C. Ginzburg: I Benandanti: Stregoneria e culti agrari tra cinquecento e seicento, Turín, Einaudi, 1966; C. Ginzburg: Storia notturna: Una decifrazione del Sabba, Turín, Einaudi, 1986.
22 Campagne, 2009, p. 126.
23 R. Kieckhefer: European Witch Trials Their Foundations in Popular and Learned Culture, 1300-1500, Routledge, 2011 (1976), pp. 27-47.
24 N. Cohn: Europe’s Inner Demons: The Demonization of Christians in Medieval Christendom, Chicago, The University of Chicago Press, 2000 (1973), pp. 202-235.
25 Idea sostenida también por R. I. Moore: The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford, Blackwell Publishing, 1987.
26 Levack, 2006, p. 5.
27 Clark, 1997, pp. 442-443.
28 L. Roper: Terror and Fantasy in Barroque Germany, New Haven / Londres, Yale University Press, 2004, p. 107. G. Waite: Eradicating the Devil’s Minions: Anabaptists and Witches in Reformation Europe, 1526-1600, Toronto, University of Toronto Press, 2007, p. 5.
29 M. Gaskill: Crime and Mentalities in Early Modern England, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 27.
30 Sharpe, 1996, pp. 78-79.
31 J. Caro Baroja: Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, 1982 (1969), pp. 17-63.
32 C. Lisón Tolosana, 1990.
33 G. Henningsen: El abogado de las brujas. Brujería vasca e Inquisición española, Madrid, Alianza, 1983 (1980). Tampoco pueden soslayarse los aportes de Florencio Idoate y James Amelang respecto de lo ocurrido a comienzos del siglo XVII en aquella región. F. Idoate: La brujería en Navarra y sus documentos, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1978; J. Amelang: «Between Doubt and Discretion. Revising the Rules for Prosecuting Spanish Witches», en G. Lottes, E. Medijainen y J. Viðar Sigurðsson (eds.): Making, Using and Resisting the Law in European History, Pisa, Pisa University Press, 2008, pp. 77-92.
34 G. Henningsen y B. Ankarloo (eds.): Early Modern European Witchcraft: Centres and Peripheries, Oxford, Clarendon Press, 1993.
35 G. Henningsen: «La Inquisición y las brujas», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 26, 2014, pp. 133-152.
36 J. Blázquez Miguel: Hechicería y superstición en Castilla-La Mancha, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1985; A. Gari Lacruz: Brujería e Inquisición en el alto Aragón en la primera mitad del siglo XVII, DGA, Zaragoza, 1991; C. Lisón Tolosana: Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia, Madrid, Akal, 1979; R. Martín Soto: Magia e Inquisición en el antiguo reino de Granada (siglos XVI-XVII), Málaga, Arguval, 2000; R. Gracia Boix: Brujas y hechiceras de Andalucía, Córdoba, Real Academia de Ciencias, 1991; A. Alcoberro: «The Catalan Church and the Witch Hunt: the Royal Survey of 1621», eHumanista, 26, 2014, pp. 153-169.
37 M. Tausiet: Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000. De la misma autora: Abracadabra omnipotens. Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, Madrid, Siglo XXI, 2007.
38 M. Tausiet y J. Amelang (eds.): El diablo en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2001.
39 Castells Granados, 2014, pp. 170-195. Y del mismo autor: «Sortilegas, divinatrices et fetilleres. Les origines de la sorcellerie en Catalogne», Cahier de Recherches Médiévales et Humanistes, 22, 2011, pp. 217-241.
40 J. Martínez Millán: La bruja fílmica. Conversaciones entre cine e historia, tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 2017.
41 W. G. Soldan: Geschichte der Hexenprocesse. Aus den Quellen dargestellt, Cotta, Stuttgart, 1843.
42 H. C. Lea: Materials Toward a History of Witchcraft, vol. 3, en A. C. Howland (ed.): Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1939; G. L. Burr: Narratives of Witchcraft cases, 1648-1706, Nueva York, Scribner’s, 1914; J. Hansen, 1900.
43 H. T. Roper: La crisis del siglo XVII. Religión, Reforma y cambio social, Montevideo, Katz, 2009, p. 101. J. Davidson: Early Modern Supernatural: the Dark Side of European Culture, 1400-1700, California, Praeger, 2012, pp. 1-3.
44 Clark, 1997, p. 552; B. McGin: Antichrist. Two Thousand Years of Human fascination with Evil, Columbia, Columbia University Press, 1999, pp. 200-230; N. Cohn: The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, Oxford, Oxford University Press, 1970; M. Bull (comp.): Apocalypse Theory and the Ends of the World, Oxford, Blackwell, 1995.
45 Waite, 2007, p. 5.
46 Sharpe, 1996, pp. 37-39.
47 F. Campagne: «Witchcraft and the Sense-of-the-impossible in Early Modern Spain: Some Reflections Based on the literature of Superstition (c. 1500-1800)», Harvard theological Review, 96:1, 2003, pp. 25-62; L. Febvre: Le probléme de l’incroyance au 16e siécle, París, Albin, 1958.
48 Clark, 1997. Algunas excepciones previas al texto de Clark, en S. Anglo (ed.): The Damned Art: Essays in the Literature of Witchcraft, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1977; G. Scholz Williams: Defining Dominion: The Discourses of Magic and Witchcraft in Early Modern France and Germany, The University of Michigan Press, 1995.
49 W. Notestein: A History of Witchcraft in England from 1558 to 1718, Washington, The American Historical Association, 1911, p. 99.
50 C. L’Estrange Ewen: Witchcraft and Demonianism: A concise Account Derived from Sworn Depositions and Confession Obtained in the Courts of England and Wales, Londres, Heath Cranton Limited, 1933, pp. 50 y 62.
51 G. L. Kittredge: Witchcraft in Old and New England, Nueva York, Athenum, 1972 (1929), p. 6.
52 K. Thomas: Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth Century England, Londres, Penguin Books, 1971; A. Macfarlane: Witchcraft in Tudor and Stuart England. A Regional and Comparative Study, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1970.
53 B. Rosen: Witchcraft in England 1558-1616, Amherst, University of Massachusetts Press, 1991.
54 J. Sharpe: «In Search of the English Sabbat: Popular Conceptions of Witches’s Meetings in Early Modern England», Journal of Early Modern Studies, 2, 2013, pp. 161-183; D. Purkiss: «Women’s Stories of Witchcraft in Early Modern England: the House, the Body, and the Child», Gender and History, 7, 1995, pp. 408-432; D. Willis: Malevolent Nurture: Witch-Hunting and Maternal Power in Early Modern England, Ithaca, Cornell University Press, 1995; C. R. Millar: Witchcraft, the Devil, and Emotions in Early Modern England, Londres / Nueva York, Routledge, 2017.
55 P. Almond: The Witches of Warboys: An Extraordinary History of Sorcery, Saddism, and Satanic Possession, Londres / Nueva York, I.B Tauris & Co. Ltd, 2007; P. Almond: The Lancashire Witches. A chronicle of sorcery and death on Pendle Hill, Londres / Nueva York, I.B Tauris & Co. Ltd, 2012.
56 Sharpe, 1996, p. 32; Waite, 2007, p. 5; M. Gibson: Reading Witchcraft. Stories of Early English Witches, Londres, Routledge, 1999, p. 83.
57 Vacío historiográfico advertido recientemente por Malcolm Gaskill: «Witchcraft Trials in England», en B. Levack (ed.): The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 289.
58 Behringer, 2004, pp. 101-104; Levack, 2006, pp. 225; Notestein, 1911; L’Estrange Ewen, 1933; Kittredge, 1972.
59 Sharpe, 1996, p. 88; Levack, 2006, p. 224.
60 L’ Estrange Ewen, 1933, p. 57; G. R. Quaife. Godly Zeal and Furious Rage: The Witch in Early Modern Europe, Londres, St. Martin Press, 1987, p. 59.
61 Clark, 1997, p. 527.
62 Sharpe, 1996, p. 32.