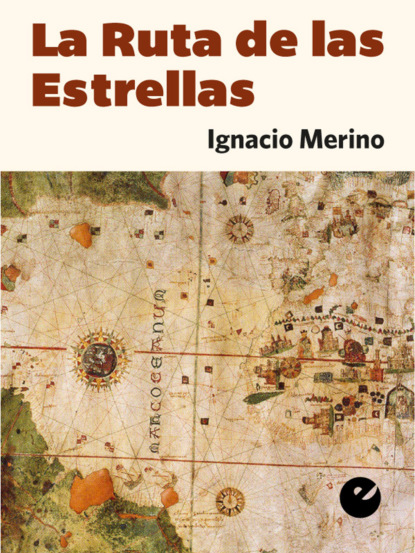- -
- 100%
- +
La Atlántida legendaria.
Esa palabra, que Juan oyó por primera vez de labios de Vicente Yáñez Pinzón, le venía a la cabeza una y otra vez. El continente perdido. Vicente le había contado que el mismo Platón describía una isla grande, al oeste del Océano Exterior, aunque al parecer se había hundido durante el Diluvio. Pero si había una isla, podía existir también una masa continental, incluso tan grande como África, que tuviera mar al otro lado.
El genovés, hombre de talento, pero autodidacta y de menos estudios que el de Santoña, interpretó a su manera la geografía de Toscanelli y elaboró un mapa bastante tosco de las costas asiáticas. Los sabios de la corte de Juan II de Portugal refutaron sus teorías y en 1482 una comisión de geógrafos y navegantes optó por desaconsejar su proyecto ante el monarca.
Colón desesperaba, pero ante la inapelable sentencia en su contra, calló. El viaje que proponía no sólo se contradecía con los cálculos de las distancias, sino que lo enfrentaba peligrosamente a la tradición geodésica de la época, tanto frente a los tratadistas cristianos como a la técnica musulmana.
Iría a los puertos andaluces para aliviar su decepción. Allí sí creían que se pudiera viajar a Occidente hasta tocar tierra.
Otra cosa era que se pudiera volver.
Decidió buscar patrocinio en la poderosa Corte de los Reyes Católicos sin pensar demasiado que los tiempos no eran muy propicios. La larga y costosa campaña contra el reino de Granada había empeñado no sólo el oro castellano, sino la potencia naval del reino de Aragón. Desde Lisboa, el incomprendido navegante se dirigió a El Algarve. El camino fue penoso, sólo la fe ciega en su idea le dio ánimos para continuar.
Tras cruzar la frontera, Colón se dirigió al monasterio de La Rábida, el antiguo convento franciscano construido en el delta que forman el Tinto y el Odiel frente a la ciudad de Huelva. Allí, entre los frailes, el marinero encontró un ambiente comprensivo para su ánimo alicaído y halló nuevas fuerzas que apuntalaron su proyecto. Aunque no eran saberes geográficos lo que podían aportar, los franciscanos mostraban una entusiasta comunión con la idea. La intensidad apocalíptica de la orden se traducía en ardor por evangelizar los paganos de aquellas tierras lejanas.
En la serenidad de La Rábida, Colón se reafirmó en sus intuiciones y pudo olvidar el rechazo que su descabellado plan causó en el ambiente náutico portugués. Con todas las horas del día por delante, pasaba revista a los estudios hebraicos de su juventud, especulaba con audaces deducciones y añadía a sus teorías las visiones del profeta Esdrás, para quien el globo terrestre se componía de seis partes de agua y una de tierra. Disponía además de excelentes contactos. Y tenía habilidad para manejarlos.
El duque de Medina-Sidonia, gran magnate gaditano, no prestó demasiada atención al proyecto colombino pues estaba más interesado en el comercio de oro y marfil con los puertos africanos. Pero el duque de Medinaceli, del poderoso clan de los Mendoza, vio en la expedición una posibilidad de extender sus dominios más allá de las tierras del Infantado.
El ambicioso interés del duque castellano desagradó, sin embargo, a la reina de Castilla. Empeñada con su marido en mantener a raya a la nobleza, no iba a permitir que un particular, por muy grande que fuera, costeara una empresa que ella consideraba patrimonio de la Corona, aunque el tajante convencimiento tampoco significara que la metódica reina, ocupada como estaba en acabar con el último reducto musulmán en la Península, otorgara de inmediato dineros para la expedición.
Los años 90 y 91 son duros para el genovés. Todo son negativas. Las puertas se cierran y nadie le hace demasiado caso. Sólo el fraile Juan Pérez de La Rábida, que le trata durante las Navidades del 91, escucha sus palabras, lo toma en serio y le comprende. Antiguo confesor de la Reina, fray Juan envía una carta a Doña Isabel rogándole que atienda al marino y le dé cuantas facilidades estén de su mano, pues Dios así lo quiere.
La Soberana se encuentra en el campamento de Santa Fe, una ciudad improvisada a los pies de Granada que los Reyes Católicos han levantado para dirigir desde allí el asalto final a la joya del reino nazarí. Ya han conquistado Málaga, Ronda y todas las poblaciones de la serranía que aún estaban en manos musulmanas.
Tras leer la carta de su confesor, la Reina ordena que el genovés acuda al campamento, dando así satisfacción a los nobles que apoyan su aventura. Isabel comprueba que los marineros de Palos están también a favor y decide enviar dinero a La Rábida para sufragar los gastos de viaje del genovés. De esta manera, el futuro descubridor de América estará presente en el momento histórico de la rendición de Granada. Cuando el enviado de Boabdil entrega las llaves de la hermosa ciudad al embajador del rey Fernando, concluye la Reconquista y los cristianos están exultantes por el final de la larga empresa, pero el éxito militar no consigue alejar del todo el favor regio al genovés.
Con Portugal las relaciones están tensas. El heredero Alfonso, cuya boda con la primogénita de los Reyes Católicos había despejado el horizonte dinástico, acaba de morir. Pocos meses después fallecía el hijo de la pareja, Miguel, efímero titular de un reino hispano-portugués que nunca llegó a consolidarse. La unión peninsular se esfumaba definitivamente, la rivalidad reapareció y la baza más consistente de la política matrimonial de los Reyes Católicos fracasaba estrepitosamente.
Colón, entretanto, se ha vuelto cada vez más exigente. Consciente del interés de la soberana, incrementa sus peticiones de mando sobre las nuevas tierras. Como la Reina no accede, es despedido y el airado marino toma el camino del norte decidido a ofrecer sus servicios a la corona francesa. Pero la nobleza y los banqueros italianos, que ven en la aventura una buena ocasión para cobrar sus préstamos, redoblan la insistencia ante Sus Majestades. Finalmente el mismísimo Cardenal Mendoza, a quien la gente llama zumbona el “Tercer Rey de España”, convence a Doña Isabel.
Cuando Colón se encuentra a sólo cuatro millas del campamento granadino, un mensajero le alcanza con las buenas nuevas. La Reina desea recibirle y esta vez las cosas se harán como a él le plazca. Para conseguirlo, el cardenal le dicta la fórmula protocolaria que debe emplear. Don Rodrigo de Mendoza es un ducho diplomático que conoce bien a los Reyes y sabe la manera en que deben dirigirse las peticiones.
El procedimiento, esta vez, funciona.
Colón presenta un breve documento firmado de su puño y letra en el que describe el viaje y hace una lista de «cosas suplicadas». Los monarcas lo aprueban y consienten en poner sus sellos soberanos. El «place a Sus Altezas» rubrica el sueño colombino más allá de cualquier expectativa. Su acuerdo con la Reina, finalmente, más que un mero contrato comercial es un jugoso pacto político con amplias concesiones de autoridad y fabulosas contrapartidas económicas. Dado el remoto éxito de la empresa, la Reina no temía conceder en demasía las mercedes suplicadas.
Aquel documento abrió la Edad Moderna. Isabel y Fernando se declaraban «Señores de la mar Océana e islas adyacentes», ampliando con habilidad diplomática la doctrina restrictiva del Tratado de Alcaçovas. A Colón se le concedía el almirantazgo de las islas por descubrir, ya que los monarcas hispanos no pretendían arrebatar territorios continentales al reino mongol del Gran Khan.
En aquella época, el Almirante Mayor de Castilla era Alfonso Enríquez, un vástago de los Trastámara muy poderoso. Que Isabel y Fernando despojaran del título a su pariente para dárselo a Colón suponía un altísimo honor y el mayor de los reconocimientos. Al recibirlo, el nuevo almirante se igualaba a la alta nobleza con un título que era grande entre los grandes. Muchos miembros de los altivos linajes se quedaron atónitos ante el hecho consumado pues no podían admitir que un recién llegado, y además extranjero, pudiera alcanzar tal dignidad.
A partir de entonces, Cristoforo Colombo se convirtió en Cristóbal Colón el Almirante. El cargo en realidad significaba que era el delegado de los Reyes en las tierras por descubrir, más que el jefe militar de la expedición, pero fue el propio Colón quien dio pleno sentido de comandante de la flota a la encomienda regia. Tanto le agradó el nombramiento, que siempre prefirió este título a cualquier otro y fue el que más utilizó. También le permitieron los monarcas usar el «don», un breve pasaporte credencial redactado en latín, para que pudiera presentarse a los monarcas orientales del continente asiático, si fuera necesario.
Como la Corona de Aragón se había mantenido ajena a la gestión de la empresa y al libramiento de dineros, Don Fernando no consideró indispensable añadir al título de almirante el de virrey, algo que sí haría años más tarde cuando la muerte de su esposa le obligó a tomar las riendas de los dominios del Nuevo Mundo. Tampoco es que hiciera falta, ya que la posición de visorrei respondía a un cargo tradicional en la monarquía catalano-aragonesa que llevaba aparejado el oficio de gobernador. Su añadido hubiera sido duplicar idénticas funciones
Antes de llegar a la tienda real del campamento de Santa Fe, donde Isabel le aguardaba, Colón acusó con angustia la situación. La Reina en persona iba a discutir con él los términos del acuerdo, estaba dispuesta a sufragar el proyecto. Por un momento sus ojos se nublaron y cuando descendió del caballo tuvo que ser ayudado, tal era su agitación.
Dentro del real se oían rumores y pasos amortiguados por las espesas alfombras. Las botas militares sonaban como babuchas marroquíes, aunque allí no hubiera nadie que no fuera cristiano de fiar. Colón, que tanto empeño tuvo en esconder su origen hebreo, sintió que su alma se expandía. Ya no había qué temer. Castellanizado, y con la intransigencia del converso, no tuvo reparos en adoptar la fe del Cristo por lo que pudiera suceder.
La Reina estaba sentada en un sillón de campaña rodeada de hombres de armas y algunas azafatas pendientes de lo que pudiera ordenar. Cuando uno de los pajes le susurró el nombre de Colón, asintió, alzó la vista y sonrió soltando el manuscrito que sujetaba su mano. Despidió con pocas palabras a sus alféreces y se dirigió a un pequeño trono bajo el dosel heráldico.
Colón se arrodilló a sus pies antes de que ella pudiera sentarse. Observando su cabeza cana y el temblor de hombros que le sacudía, Isabel se inclinó para tomarle por los brazos y obligarle a erguirse, mientras el nuevo súbdito se deshacía en lloro silencioso y afán por besarle la mano.
Al fin la Reina logró que se sentara junto a ella. Antes de preguntarle, se fijó en su rostro curtido y escudriñó aquellos ojos envueltos en una bruma gris y lejana.
—¿Os encontráis bien, maese Colón?
—Sí, Alteza, más que bien. Me hallo en el paraíso.
—Lo celebro... y os felicito. Sois un hombre audaz y perseverante.
El marino iba a responder, pero la Reina continuó.
—El Cardenal Mendoza y ese santo varón que fue confesor nuestro y tanto os estima, hablan maravillas de vos... y de vuestro proyecto.
—Su Eminencia y fray Juan son demasiado generosos con mi humilde persona.
—No seáis tan modesto. Habéis solicitado grandes mercedes para vuestras conquistas.
—Lo he hecho porque confío en poner a vuestros pies un imperio al otro lado del Océano.
Isabel se quedó pensativa. Tal vez fuera cierto que Dios quería aún más de ella. Aquel hombre cansado y con los ojos febriles no parecía la mejor garantía para una aventura de tal magnitud. Sin embargo, podía ser el instrumento enviado por la Providencia para extender la fe en el Redentor y llevar la buena nueva a los confines del mundo. Y ella, la princesa que había impuesto su voluntad en el trono de Castilla, no era más que otra criatura en los designios del Altísimo, que debía plegarse a Su dictado.
Pronto la noticia se extendió por los puertos y plazas de la Baja Andalucía. Colón tenía patrocinio y buscaba hombres para acompañarle y naves que pudieran surcar el Océano.
Juan de la Cosa fue de los primeros en responder.
III Una singladura incierta Palos Madrugada del 3 de agosto de 1492
“Es más fácil quedarse fuera que saber entrar”.
Mark Twain
El viaje se hacía realidad, verdad incuestionable. Aunque a muchos les costara creerlo, cada día que pasaba significaba un triunfo del empeño de Colón, la prédica de los frailes y la intuición de la Reina. Juan de la Cosa hizo suya la idea, buscó dineros, armó un barco y se entregó en alma y cuerpo al proyecto. El chico montañés que en Cádiz se había convertido en navegante y geógrafo, comenzó a predicar la expedición como si fuera una misión sagrada. Quería lo mejor, los marineros más capaces, los buques con mayor envergadura. Contaba con la colaboración de todos los paleños, una obligación legal que impuso la Corona tras comprar la mitad de la villa a la familia Cifuentes. Como la mayoría de los puertos andaluces dependían de los señoríos locales, los Reyes se las arreglaron para tener autoridad al menos en Palos. Isabel y Fernando no querían que un particular costeara la expedición y desde el principio dejaron claro su deseo de que la empresa fuera a cargo del Estado, la patria común que estaban construyendo. Con la adquisición de Palos lograban que la expedición saliera de un puerto real. Cádiz fue excluido, al estar su puerto ocupado con la expulsión de los judíos. Sevilla también, por su lejanía del mar.
Sólo faltaba enrolar a la marinería y seleccionar a los jefes. Conseguir hombres dispuestos fue un escollo más difícil de salvar de lo que habían imaginado De la Cosa y Colón. No había muchos voluntarios para enrolarse en un viaje hacia lo desconocido, sin objetivos claros y bajo el mando de un extranjero del que desconfiaban. Con perspectivas tan poco tentadoras, ni las recompensas prometidas ni la autoridad de los frailes de La Rábida consiguieron animarles para que se apuntaran.
Una voz convincente vino a cambiar la situación. Martín Alonso Pinzón respaldó el proyecto. Su opinión, dictada con la autoridad de un caudillo y escuchada con fervor por sus paisanos, resultó decisiva. El viaje debía hacerse, quienes fueran en él serían héroes para la posteridad y tal vez ricos hacendados en un futuro próximo.
Era Martín el jefe de una familia de marineros-corsarios, primogénito de cuatro hermanos, armador y hombre de capitales dispuesto a invertir en un negocio arriesgado con el mar por medio. El marino andaluz tenía experiencia en el comercio con las Islas Canarias y se había enfrentado a menudo, y en distintos mares, a navíos castellanos, portugueses y aragoneses.
También tenía un gran ascendiente sobre sus paisanos.
El convencimiento del jefe de los Pinzones arrastró a los demás. Junto a él, se enrolaron sus hermanos Vicente Yáñez y Francisco Martín. Otra familia poderosa, los Niños de Moguer, se unieron al proyecto. Juan, Peralonso y Francisco aportaban sus conocimientos y también su dinero. Ellos armaron la carabela Santa Clara y la cambiaron el nombre por el de La Niña, en honor a su gentilicio.
En total se alistaron noventa hombres. La mayoría procedían de la comarca del Odiel-Tinto, de las villas de Ayamonte, Moguer, Puerto de Santa María, Vejer, Palos y las ciudades de Huelva y Cádiz. Diez hombres del norte, entre vizcaínos y cántabros, se enrolaron con Juan de la Cosa. El cántabro armó de su propio peculio la nao capitana, una poderosa embarcación construida para desafiar el Océano. Colón le nombró maestre, un cargo que implicaba ser segundo de a bordo con mando directo sobre la marinería y a las órdenes del Almirante.
Participaban en la aventura cinco extranjeros procedentes de Venecia, Génova, Calabria y Portugal, además de cuatro criminales beneficiados por la real provisión que permitía redimir penas a quien se enrolara. Se trataba de Bartolomé Torres, que había asesinado al pregonero de Palos, y de tres amigos que intentaron liberarle de la prisión.
Sumaban setenta y cinco andaluces, once del norte y cinco extranjeros. Todos marineros o gentes de oficios necesarios para el largo viaje. No había frailes ni soldados, ya que en este primer viaje no había propósito de combatir ejércitos enemigos ni se proponía convertir infieles. Sí contaba entre la tripulación con una holgada nómina de carpinteros, médicos, grumetes, marmitones, varios oficiales reales y un veedor o contable que debía anotar y guardar los ingresos que habrían de corresponder a la Corona. También les acompañaban un alguacil real para hacerse cargo de los que cometiesen algún delito y un intérprete de árabe y hebreo, que no era otro que Diego Arana, primo de la mujer de Colón. Todos los expedicionarios iban a sueldo de Castilla.
Los barcos fueron aparejados. Sólo quedaba embadurnar de pez las quillas y dar la última capa de almáciga en las juntas. Eran finalmente tres. La nao capitana, que había cambiado su nombre de La Gallega por el más cristiano de Santa María; La Pinta, una carabela de tres palos y aparejo redondo propiedad de Cristóbal Quintero y capitaneada por Martín Alonso Pinzón; y La Niña, otra carabela de aparejo latino bajo el mando de Vicente. Aquel rápido bajel, maniobrero y ágil, habría de ser el preferido del Almirante. Los tres navíos iban equipados con bateles para el desembarco y su armamento era más bien escaso: lombardas, falconetes, espingardas, arcos, lanzas, rodeles y algunas espadas por si se presentaba combate. Las carabelas desplazaban unas setenta toneladas y la capitana cien. Más alargada que sus hermanas menores, la nao llevaba castillo de proa, aparejo redondo en el trinquete y latino en los mástiles de mesana y el bauprés.
El presupuesto final, según las Capitulaciones, rondaba los dos millones de maravedíes. La mitad a proveer por Castilla fue tomada en préstamo de los fondos de la Santa Hermandad y la cantidad se devolvió, con sus réditos, una vez concluida la expedición. Los 140.000 maravedíes de sueldo que había de recibir el Almirante los adelantó Luis de Santángel, escribano de ración de Fernando el Católico, quien además prestó también a la Corona una importante suma. Colón pudo reunir su parte gracias a los créditos de banqueros genoveses, la amplia red de benefactores andaluces y el financiero florentino Juanoto Berardi. Hasta el tesorero de la Corona de Aragón contribuyó con 17.000 florines de oro, por orden expresa del rey Fernando. Aunque la leyenda gusta de afirmar que la reina Isabel empeñó sus joyas, no hubo tal cosa, ya que por entonces la soberana no disponía de ninguna de valor. Todas las había empeñado para la campaña de Granada.
Al fin, todo está a punto. Los habitantes de Palos cargan pertrechos y alimentos, sesenta arrobas por hombre, agua para seis meses de navegación y comida para cuatrocientos días. Entre los víveres hay harina, bizcocho, galletas de cereal, tocino, garbanzos, judías, lentejas, embutidos de cerdo, arroz, pescado en salazón, carne ahumada, miel y quesos. Los jefes no olvidan llevar chucherías de poco valor y mucho brillo para traficar con los nativos que, están seguros, habrán de encontrar. Como la expedición es sólo de descubrimiento y comercio no embarcan caballos, gallinas u otros animales, ni tampoco útiles para construir casas y misiones.
Los barcos zarpan en la madrugada del 8 de agosto de 1492, con rumbo a las Islas Canarias. Franquean la barra de Saltes y los sentimientos de aquellos hombres reunidos en espacio tan mínimo comienzan a desatarse. El entusiasmo de unos se mezcla con el recelo de otros. Las quejas y críticas menudean hasta que el primer contratiempo hace callar las bocas de los ociosos, reuniendo los esfuerzos de todos. El día 6, el gobernalle de La Pinta se desencaja. Colón hace su primera interpretación maliciosa, sesgada y cargada de recelo hacia los andaluces.
—Ha sido obra de su propietario, Cristóbal Quintero —sentencia lacónico el Almirante—. Bien sé que le pesaba venir desde el principio.
Hasta el día 9 no consiguen llegar a Canarias, pues las reparaciones de La Pinta retrasan la navegación. Entretanto, empieza a mostrarse el carácter agrio, autoritario y desconfiado del genovés.
Un mes transcurre entre las islas de La Gomera y Gran Canaria, mientras cambian la vela mayor de La Niña por un aparejo redondo. Beatriz de Bobadilla, la confidente de Isabel la Católica, les ofrece hospitalidad como gobernadora de las Islas y se encarga de que hagan acopio de provisiones. La tripulación carga más agua en el aljibe y almacena fruta fresca en la bodega. Saben que uno de los mayores enemigos del viaje es el escorbuto y que el mejor modo de combatirlo es a base de naranjas y zumo de limón.
Las Canarias son un ensayo general para lo que vendría después, una experiencia similar a la que les esperaba al otro lado del Océano. En el archipiélago, los españoles encuentran una raza no musulmana ni hebrea, los guanches, de gran corpulencia, ojos verdigrises, piel bermeja y cabellos lisos que van del negro azabache al rubio ceniza. Los nativos canarios hablan una lengua extraña, autóctona, que no se parece a las europeas ni a ninguna de las africanas o asiáticas. Son nobles, serviciales y reconcentrados. Parcos en el hablar, aprenden pronto el idioma de los invasores y no tardan en mezclar su sangre con la de sus mujeres.
Doña Inés Pedraza, madre del primer conde de La Gomera, se encontraba en la isla cuando arribaron las naves. La dama recibió a la tripulación al completo y les ofreció un banquete al que también acudieron algunos lugareños y un grupo de pescadores de la isla de El Hierro. A los postres, animados por el vino, algunos comenzaron a referir sus experiencias navegando por el Océano.
El Almirante escuchaba sin perder detalle y lo mismo hacían los hermanos Pinzón y Juan de la Cosa. Ventura Torres, hijo de gaditano y una nativa de El Hierro, afirmaba haber visto islas y costas cuajadas de palmeras al oeste de las Azores.
—Os lo juro por el Cristo de la Buena Sangre, que me caiga aquí muerto si no es verdad. He llegado a rodear una treintena de ellas, unas grandes como El Hierro o La Palma y otras tan pequeñas como vuestra nave capitana. Algunas tienen árboles robustos de una madera liviana que nosotros no conocemos y con la que los nativos construyen grandes lanchas de una sola pieza. También he visto pájaros de muchos colores y lagartos enormes como mi brazo.
—Yo también he visto tierra —el que hablaba ahora era Juan Perucho, un piloto conocido por su fanfarronería y tendencia a exagerar—. Y más cerca de lo que dice maese Ventura. Desde la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, y desde los Llanos de Aridane los días claros, se ve una isla muy verde por donde se pone el sol. ¡Anda, díselo tú, Eustaquio! Este cagaleches no habla porque es medio lelo, pero él también lo ha visto en la Punta de Sabinosa, al poniente de la isla de El Hierro.
Los murmullos de los habitantes de La Gomera acallaron los esfuerzos de Eustaquio por hablar. Dos hombres barbados y con el rostro curtido, mucho más jóvenes de lo que parecían, negaban con la cabeza.
—Ya estamos con las sandeces de siempre. Es la misma tierra que ven los de las Azores cada año.
El que se sentaba a su lado, que por su gravedad y mayor edad parecía ser su padre, habló con voz cavernosa como si pronunciase una sentencia.
—No es tierra firme, sino una ilusión de los ojos que aparece por efecto del sol y el vapor. Yo también lo he visto y puedo aseguraros, excelencia, que la isla de San Brandán, que así la llaman los portugueses, no existe. Cuando crees que has llegado a ella, sólo hay mar. Todos los años, cuando llegan los calores de julio, sucede lo mismo.
El Almirante asentía y miraba a unos y otros como si pidiera más información. Juan de la Cosa preguntó a uno de los jóvenes barbudos.
—¿Alguno de vosotros ha oído o visto lo que cuentan sobre náufragos a la deriva en pleno Océano?
Todos miraron a Eutimio, un andaluz bajo y cetrino que llevaba cerca de treinta años viviendo en La Gomera. Tenía mujer guanche y cinco hijos varones que se hacían a la mar con él, para comerciar con los africanos y pescar merluzas. Navegando tras los bancos, habían llegado a internarse en el mar de los Sargazos, que ellos llamaban de las Algas.
No era Eutimio hombre al que le gustara fanfarronear y ni siquiera probaba el vino. Como todos lo miraban, carraspeó y sacó una bolsa de tabaco. Sólo algunos canarios conocían por entonces esa práctica aprendida de los indios. Los españoles venidos de la Península contemplaron atónitos cómo el hombre llenaba una pequeña cazoleta de barro blanco con boquilla de madera y luego encendía las hojas del interior, aspirando el humo.