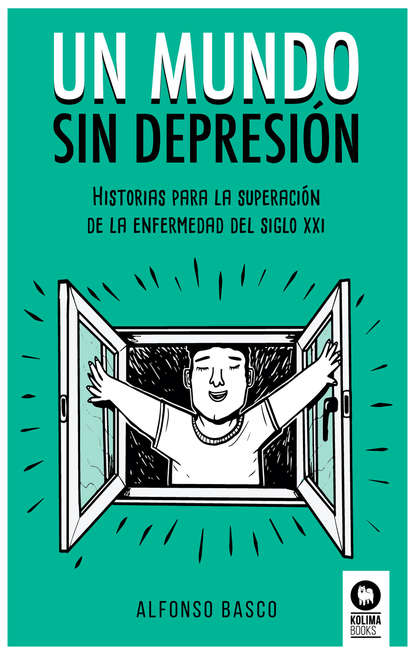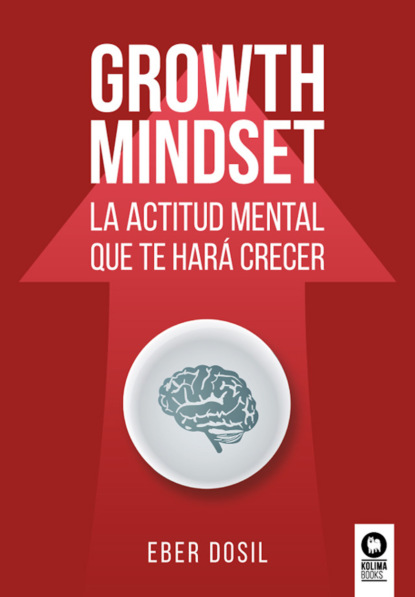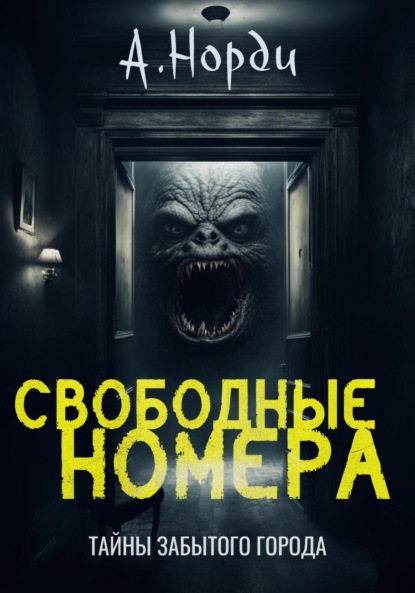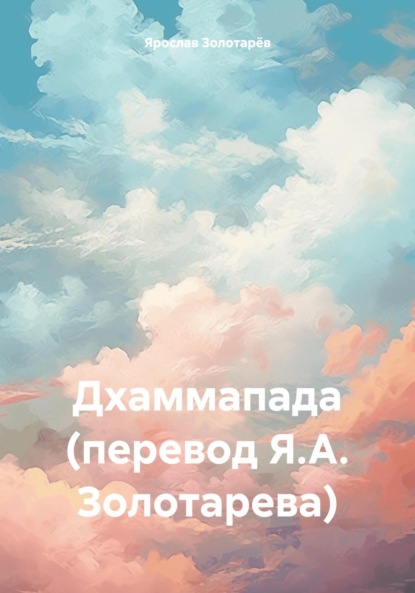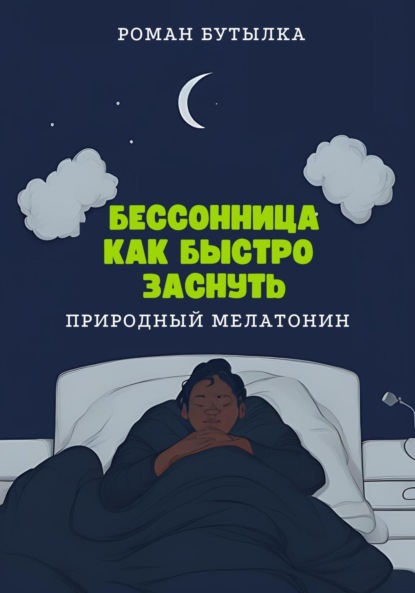Por fin me comprendo
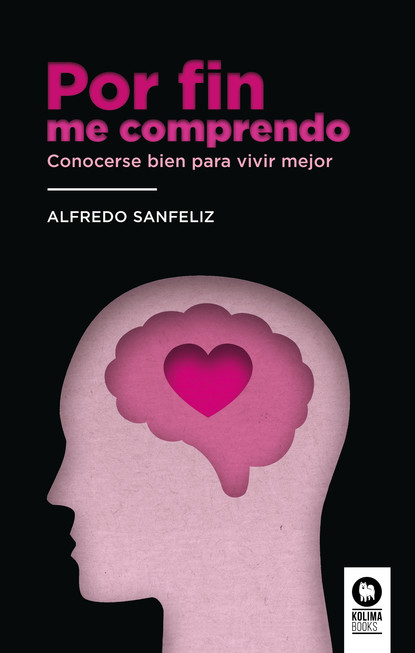
- -
- 100%
- +
Partiendo de esta sencilla descripción de lo que es la vida en términos generales, expondré, también de forma simple, mi entender respecto a la relación de todo ello con el funcionamiento del ser humano, centrándome especialmente en lo que se refiere a la programación (software o aplicaciones diversas, haciendo un símil) con la que contamos para determinar nuestras actitudes y comportamientos y dar forma y vida a nuestras experiencias. Y en ello, nuestro sufrimiento y nuestro placer o gozo (físico o psicológico) son determinantes en la aplicación y ejecución de los programas (genéticos) que soportan nuestra vida y nuestra condición humana.
¿Vivimos o sobrevivimos?
El ser humano es un ser vivo superior. Con los criterios y significados generalmente aceptados en nuestro lenguaje, decimos que es un ser vivo superior a todos los demás. Personalmente prefiero decir que en muchos aspectos es un ser con facultades muy superiores a las de otros seres, y reservarme el calificativo de «superior» tan indeterminado a la espera de definir los elementos que determinan la puntuación para obtener la mejor nota en ese ranking de superioridad. Y lo digo pues yo personalmente asocio superior a mejor o de mejor calidad y me cuesta asociar este calificativo al ser humano por encima de cualquier otro ser de la naturaleza en sentido amplio, genérico y universal. Si introducimos para la puntuación elementos más allá de las competencias técnicas o de procesamiento que hacen superior al hombre, se me hace difícil atribuir al hombre la condición general de «superior» en tono positivo y absoluto.
Quedémonos por tanto con que el ser humano es un ser con elevadas competencias y capacidades respecto al resto de seres vivos que conocemos, respetando que hay animales con capacidades muy superiores a las humanas en determinados ámbitos. Basta observar el olfato, el oído, la vista o las condiciones físicas de muchos animales para observar que, en muchos de esos aspectos, son superiores al hombre. Y difícilmente podrá el ser humano superar al perro en fidelidad, docilidad, humildad y espontaneidad para mostrar cariño a los humanos con quienes convive.
Desde un punto de vista biológico y a pesar de poder uno sentirse muy orgulloso de su superioridad en muchos ámbitos respecto del resto de las especies del mundo animal, me gustaría decir que, según mi criterio, en lo más básico, en lo que verdaderamente nos mueve, compartimos enteramente el por qué y el para qué de nuestra existencia con el resto de seres vivos. Solo consideraciones espirituales o religiosas pueden poner esta afirmación en cuestión.
En definitiva, todos los seres vivos (como regla general), irremediablemente y nos guste o no oírlo, estamos en la naturaleza con el mandato de sobrevivir y contribuir a que nuestra especie perdure. Y ningún ser vivo se puede escapar de ello, por más que nos cueste aceptarlo y por más que la gama de formas y estrategias con las que el ser humano puede canalizar ese mandato biológico instintivo pueda ser de gran variedad y sofisticación. Es tal esa variedad y sofisticación que puede parecernos que son otras las fuerzas o motivaciones que orientan y condicionan nuestros actos. Pero, dejando a salvo la fuerza de la espiritualidad que desborda cualquier regla biológica, en última instancia todo se encuentra al servicio de nuestra supervivencia y de la conservación de nuestra especie.
Volviendo a esos aspectos que nos llevan a considerarnos superiores, y a la vista de la larga lista de capacidades y competencias del hombre, me atrevo a afirmar que este es el animal con mayor capacidad de someter a gran cantidad de animales de la naturaleza incluyendo cualquier forma de vida. Pero lo digo con la boca pequeña, pues es verdad que los humanos tenemos capacidad para someter a casi todas las especies de seres vivos que están identificadas, pero es igualmente cierto que cualquier insignificante bicho microscópico, en forma de virus, bacteria, tumor o lo que sea que malignamente se nos meta en el cuerpo, puede acabar con nosotros, a pesar de todo nuestro nivel de desarrollo médico y científico. Parece, por tanto, que algunos de esos animales o «bichos» todavía son superiores a nosotros en ese aspecto, pues a menudo vencen en el pulso con nuestra vida.
Prefiero también por ello evitar el calificativo de superioridad del hombre pues tiendo a asociarle un juicio moral que me cuesta sostener. Pues, si bien es cierta la magnífica capacidad del ser humano de hacer el bien (entendiendo el término en la acepción espontánea que a cada uno le venga con su lectura), también es innegable su capacidad de hacer el mal, entendiendo también este término desde la espontaneidad y el automatismo de juicio del ser humano, como ser necesariamente sujeto a una moralidad.
Siendo más lo que nos une que lo que nos diferencia del resto de animales, me gustaría dejar claro que el ser humano comparte con el resto de los seres vivos los cuatro elementos que conforman la vida y que resultan fácilmente apreciables en el caso del hombre:
Nadie duda, por ser fácilmente apreciable como programación, del instinto de supervivencia y conservación de nuestra especie a través de la reproducción y de la protección de la descendencia.
Ninguna explicación requiere la existencia de nuestro cuerpo como maquinaria en la que se aloja dicha programación y en definitiva nuestra vida.
Como animales de sangre caliente también resulta evidente que contamos con cierta energía que mueve componentes físicos de nuestro cuerpo, sosteniendo así la vida en tanto en cuanto la fuente de energía no se apague.
Y, por último, me parece espontánea e intuitivamente evidente que, como ocurre con el resto de los animales, el sufrimiento y el gozo humano, tanto físicos como psicológicos, están vinculados y constituyen mecanismos al servicio de nuestra supervivencia y de la preservación de nuestra especie.
Si por el contrario analizamos las peculiaridades que nos hacen diferentes en nuestra condición de humanos, podríamos decir que el ser humano es además un ser necesariamente social que forma parte de una unidad superior que es la sociedad. Pero ello no es del todo exclusivo del hombre pues podría también hablarse de cierta condición social en otros seres vivos, aunque la intensidad y la sofisticación de sus relaciones sea inferior. Desde las comunidades de hormigas o abejas, las manadas de lobos o de leones, hasta cualquier comunidad de células agrupadas por ejemplo en la integración de un ser humano, todas ellas comparten sin lugar a duda una cierta condición social cuyo nivel de sofisticación es desde luego muy variable.
A lo largo del libro entraremos en contacto con otras peculiaridades del ser humano que son, o al menos parecen, específicas y exclusivas del mismo, tales como el desasosiego y el «deambuleo mental» o «mind wandering» al que nos auto-sometemos, así como su condición religiosa y el hecho de ser «seres morales» que vivimos condicionados por una búsqueda del alineamiento de nuestro comportamiento a normas o principios «vividos como naturales» que determinan nuestro sentido de la justicia. Profundizaremos sobre estas cuestiones en los siguientes apartados de este capítulo.
Podríamos también decir que el ser humano goza de conciencia, pero ningún factor científico es determinante para decidir a partir de qué punto utilizamos el término «ser consciente» dentro de los distintos niveles de posible consciencia que existen en el mundo animal. En cualquier caso, sí me atrevo a decir que el hombre cuenta con unos niveles de consciencia muy superiores al resto de especies.
Y en relación con ello, la consciencia indudable de la caducidad de la vida convierte a esta, en el caso de los humanos, en una lucha con dos posibles direcciones, que son a su vez compatibles entre ellas:
Por un lado, luchamos por el alargamiento de la duración de nuestra vida. Nuestro instinto de supervivencia nos obliga a ello, como les ocurre al resto de los animales. Quizá no tengamos consciencia ni esté en nuestro propósito expreso el alargamiento de la vida, pero de alguna forma sí tenemos una inclinación permanente a defendernos de aquello que la pueda acortar. De hecho, el miedo a la muerte constituye sin duda la mejor motivación para al menos no dejar que la vida se nos acorte. Es la fuerza que nos lleva a «cuidarnos», a mantenernos en forma, a tener comportamientos saludables y a ser equilibrados como si de una «inversión» se tratara para una vida más larga y quizá de mejor calidad.
Por otra parte, la consciencia de la limitada duración de nuestras vidas y el incentivo natural que nos llama a disfrutar de lo mundano nos produce muchas veces ese sentido o fuerza de la necesidad de «aprovechar» el tiempo de vida, de disfrutar, de vivir el presente, de no estar permanentemente reprimiéndonos etc.
Y en ambas direcciones, que a veces parecen contradictorias, el paso del tiempo determinará valores y prioridades diferentes en cada fase de nuestro tiempo total de vida.
Esa contraposición de fuerzas nos lleva a ser en mayor o menor medida cuidadosos y protectores de nuestra propia vida y de la de nuestros seres queridos, o por el contrario a preocuparnos más de «vivir» y menos de «sobrevivir» para alargar la vida.
Vivimos irremediablemente con el dilema de cómo establecer el equilibrio en esa contraposición de fuerzas. Es un permanente dilema que me lleva a hacerme preguntas como: ¿Es la vida para vivirla y disfrutarla o es más bien para alargarla? ¿Se puede alargar a la vez que se mejora el disfrute de la misma? ¿Cuál es el equilibrio adecuado para gestionar nuestra vida?
Tengo el convencimiento de que estas preguntas dentro del mundo animal son exclusivas del hombre. Y son las consecuencias de esta conciencia muy ampliada las que nos abren la puerta a los múltiples interrogantes y complejidades que se dan en el ser humano en la gestión de su propia vida. Nos llevan al terreno del «saber vivir» o la «sabiduría para la vida», que es precisamente a lo que trataremos de poner luz a lo largo de este libro.
Encajando en el mundo
Si tuviéramos que dar respuesta a las preguntas anteriores, seguramente echaríamos en falta de antemano ciertos otros interrogantes:
¿Es la vida para quien la encarna?
¿Está a nuestro servicio, o más bien al servicio de una descendencia para cuya búsqueda y protección venimos generalmente programados con un mandato biológico?
¿Se agota el propósito de la vida en ella misma o se encuentra más bien al servicio de la sociedad como unidad de vida mayor a la que pertenece?
¿Existen razones en el ámbito de la espiritualidad y la trascendencia que tienen las claves para estos dilemas?
Sin duda el ser humano cuenta con un nivel de consciencia sobresaliente en el mundo animal. Nuestra consciencia nos hace caer en la cuenta de nuestra presencia y encaje en el mundo, en nuestro entorno, además de informarnos de lo que realmente y en última instancia nos mueve, nuestras motivaciones. La consciencia en sí misma está libre de todo juicio pues su función no es de juicio sino de constatación de lo que somos y sentimos, lo que nos ocurre, lo que nos gusta y disgusta, etc. Pero sin duda ella nos ayuda a encontrar dentro de la profundidad de nuestro interior lo que cada uno de nosotros valoramos.
Y ese alto nivel de consciencia nos permite hacernos preguntas como las anteriores cuya respuesta no puede recaer en la ciencia sino en la filosofía, y sobre todo en la espiritualidad y en el ámbito de la dimensión trascendente del ser humano. Son precisamente esa dimensión trascendente y ese alto nivel de consciencia los que hacen muy diferencial al ser humano respecto de otros animales.
Se trata de una dimensión y una consciencia sin duda muy evolucionadas a lo largo de la historia de nuestra especie. La llamada «filogenia» no es sino la acumulación de información y experiencia en nuestros genes a través de las generaciones. Es una información recibida de nuestros antecesores en el nacimiento. Es en definitiva el enriquecimiento creciente de nuestra programación genética, generación tras generación, que se va incorporando a nuestros genes desde nuestra concepción. Es supuestamente una mejora para hacernos más aptos para la supervivencia en los cambiantes entornos en los que se desarrolla la vida. En virtud de las leyes de la evolución, como parte de la selección natural, quienes tienen mayores oportunidades de sobrevivir (o hacerlo exitosamente) y mantener su especie serán preferentemente quienes ya han incorporado a su «equipamiento de serie» (sus genes) ciertos conocimientos o mecanismos que nos hacen más aptos para esa supervivencia. Los menos aptos sobrevivirán menos al estar peor adaptados al entorno cambiante, y por tanto engendrarán menos descendientes que los más preparados para la superveniencia. Es sencillamente la evolución y la lucha por la supervivencia en la que tanto trabajó Charles Darwin. Y por ello deduzco que los altos niveles de consciencia del ser humano alcanzados a lo largo de la Historia de la humanidad han contribuido de forma relevante a nuestra supervivencia y desarrollo como especie.
Pero además de la evolución genética o transgeneracional de nuestras conciencias, no cabe duda de que nuestro nivel de consciencia evoluciona normalmente a lo largo de la vida de cada uno. En general una persona madura tiene desarrollado un mayor nivel de consciencia que un adolescente. La experiencia de la vida y nuestro desarrollo y trabajo en el autoconocimiento incrementan nuestro nivel de consciencia, lo que nos coloca en un estadio evolutivo superior. Soy por ello un gran impulsor de la importancia de la inversión de esfuerzo por todos en autoconocimiento y en incrementar nuestro nivel de consciencia. Y este es el punto de partida para la causa principal a la que pretende contribuir este libro orientado a conocernos y saber vivir.
Nuestro código moral
La condición moral es propia del ser humano. Necesitamos encajar nuestras actuaciones en comportamientos que consideramos legítimos. Ser seres sujetos a una moralidad nos hace tremendamente humanos.
Se discute muchas veces si existe o no un derecho natural o una moral más allá de los códigos morales que el propio hombre haya podido crear. Es decir ¿hay un código o derecho natural por encima de cualquier creación o convención del hombre? Personalmente pienso que todas las reglas y principios morales y de convivencia no son tanto naturales y eternas sino consecuencia de la conveniencia en cada momento de los grupos en los que dichas normas se encuentran vigentes. Pero a efectos de este libro lo relevante no es la discusión sobre si las normas o principios morales provienen o no del derecho natural y son creaciones superiores al hombre. La relevancia debemos ponerla en la constatación de que el hombre vive convencido de la existencia de unas u otras normas o imperativos morales que deben cumplirse.
Todas las personas (salvo aquellas que no pueden considerarse normales) buscamos la legitimidad y la justificación de nuestras actuaciones. Y tan pronto como sentimos que hemos realizado algo que «no es correcto», desatamos una actividad racional importante para encontrar argumentos o justificaciones para construir un relato justificador de nuestro actuar como legítimo o moralmente adecuado. No aceptamos ser mirados como personas que hemos actuado «indebidamente» cuando nuestro fuero interno siente que es cierto que nuestro actuar no ha sido correcto. Lo sentimos pero no lo aceptamos y por ello construimos internamente relatos auto-justificadores de nuestra conducta. Trataremos este tema con mayor profundidad en el Capítulo 4 que trata sobre el comportamiento social.
La evolución de nuestra especie ha desarrollado e impregnado con fuerza en el ser humano la costumbre de someter todo a juicio para categorizar las cosas (haciendo una simplificación) en buenas o malas. Tendemos a clasificar inconscientemente las cosas como buenas o malas según nuestros valores, experiencias pasadas y la perspectiva desde la que las juzgamos. Más allá de esa clasificación, a lo largo de nuestra evolución nuestra capacidad para categorizar se ha ido incrementando, encontrándose muy vinculada con el nivel de desarrollo de nuestra corteza prefrontal. Que una persona sea capaz de clasificar en dos, tres o cincuenta categorías es algo dependiente de su historia de aprendizajes, de la experiencia que va «esculpiendo» ese sistema de clasificación, en gran medida alojado en esa corteza prefrontal.
En paralelo nuestros valores están sujetos a una evolución que se produce tanto en el plano social transgeneracional a lo largo de la historia de una comunidad social como en el plano individual a lo largo de la trayectoria de cada una de nuestras vidas.
En cuanto a la evolución transgeneracional, al igual que he explicado en relación con la consciencia, nuestro entorno social ha ido evolucionando y conformando un sistema individual y social de valores y pautas de convivencia que a su vez va contribuyendo al desarrollo de sistemas internos individuales de valores capaces de convivir (cada uno a su manera) con el sistema social de valores. La evolución social y la evolución genética, generación tras generación, son determinantes de estructuras cerebrales preparadas para vivir y administrar valores. Pero ¿incluye esa evolución el desarrollo y arraigo interno de valores concretos con sustancia propia y más predominantes? Mi observación del mundo me lleva a concluir que en general los valores de cada persona se perfilan en una mayor parte con su educación utilizando las plataformas neuronales pre-programadas con las que nacemos para hacer uso de ellas. Pero existe otra parte de esas plataformas que incorpora valores arraigados que se trasmiten genéricamente como mecanismo de protección de la especie. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el valor relacionado con el respeto y la honra a nuestros muertos que parece haber perdurado a lo largo de la Historia de la humanidad, seguramente por el efecto positivo que tiene en los vivos.
En el plano más operacional podemos apreciar con nuestra simple observación que si algo se acerca rápidamente hacia nosotros, antes de identificarlo como peligroso o seguro se inician respuestas automáticas de defensa (golpearlo) o alejamiento (esquivarlo) como forma de protección física de nuestro cuerpo. En ello también la evolución nos muestra cómo si ese objeto presenta una serie de características (aprendidas por nuestros ancestros), la reacción es muy rápida. Por el contrario, ante estímulos que no las presentan la respuesta no es tan rápida.
Haciendo un símil podría decirse que nacemos con herramientas o software informático, pero en versión virgen, para ser usadas con la información que vayamos suministrándole para conseguir la funcionalidad o el valor concreto que decidamos o que las circunstancias nos determinen. Nacemos con un Excel pero lo podemos usar para administrar un valor u otro, metiendo unos u otros datos en función de las interacciones con nuestro entorno en forma de vivencias y experiencias, tanto buenas como malas. Y prueba de ello son los distintos códigos de valores que existen en distintos grupos sociales o raciales… La observación de fenómenos como el nazismo y similares permite concluir lo tremendamente moldeable que resulta nuestro sistema de valores y creencias en función de nuestro entorno. Seguramente en esa sociedad del nazismo no existía conciencia moral en muchas personas de las barbaridades que se estaban cometiendo, que llegaban a considerarse normales y legítimas, acordes a ese sistema de valores en el que muchos vivían inmersos.
Los valores sociales han ido creándose y arraigando en nuestras sociedades, siempre con la finalidad de contribuir de una u otra forma, directa o indirectamente, a la supervivencia de la sociedad. Los valores que las sociedades desarrolladas han venido asumiendo son en gran parte responsables de los logros alcanzados en materia de desarrollo económico y material, contribuyendo también a la mejora de nuestra convivencia y seguridad. Esos valores y códigos de relación y convivencia han ido quedando registrados en eso que Rousseau denominaba el contrato social. Sin duda han procurado una gran utilidad a la sociedad como grupo para asegurar una «eficaz» convivencia.
Sin embargo, hoy, como expongo en el libro Rousseau no usa bitcoins1, parece que ese contrato social tan útil para llegar hasta nuestro nivel de desarrollo ha quedado obsoleto. Parece como si los valores que sustentaban ese contrato social no resultaran ya útiles o apropiados para seguir contribuyendo a la mejora y fortaleza de nuestra sociedad. Por esa razón, el contrato social en su sentido tradicional hoy está muy en entredicho, precisamente por entenderse que esos valores «tradicionales» quizá no sirvan para una sociedad tan desarrollada y avanzada económicamente como la nuestra. Nos preguntamos por ello si nuestro «sistema», digamos que el occidental, está obsoleto.
Por más que a muchos como a mí mismo nos parezcan valiosos los valores y virtudes tradicionales, la creciente superficialidad de nuestro mundo nos está conduciendo a una sociedad en la que «todo vale si funciona para nuestros fines» y mientras se respete una estética formal decente o políticamente correcta. Lo aparente se hace hoy más importante que la sustancia. Solo esto puede explicar, con sentido antropo-social, la crisis de valores y referencias que se da hoy en nuestra sociedad. Ojalá sea nada más que un bache en el camino del desarrollo de valores en el que el hombre siempre ha caminado, a pesar de sus múltiples tropezones. O quizá deba yo admitir que es solo la apreciación de un nostálgico que ya no es un niño y pierde la consciencia de que este fenómeno siempre se ha dado a lo largo de la Historia. Pero ¿es normal tanto deterioro de los valores en tan poco tiempo?
Con el transcurso de la vida los individuos vamos siendo influenciados por la sociedad que nos rodea, y que puede ser más o menos cambiante. Nuestros valores personales en mayor o menor medida tenderán a alinearse con la evolución de los valores sociales, o bien a mantenerse marcadamente discrepantes de ellos si nuestro estilo personal o nuestra personalidad es de tendencia disidente a lo que generalmente impera en cada momento. El que pertenece al rebaño ajustará sus valores para no salirse de la manada, pero el que es rebelde ajustará también sus valores para asegurarse de que mantiene el nivel de rebeldía deseado. Se trata de una evolución individual pero condicionada por la evolución de nuestro entorno, por lo que podríamos calificarla de evolución socio-individual.
Existe también una evolución de nuestros valores individuales que no se relaciona con el entorno social sino con el ciclo vital propio en el que nos encontramos. A lo largo de la vida vamos viendo las cosas de distinta forma, y con seguridad vivimos con valores muy diferentes según la etapa vital. El joven es sin duda mucho más proclive a la libertad, al riesgo y a la individualidad pues necesita encontrar su hueco en la manada o en la sociedad. Y así debe ser, pues la juventud ha de ser el motor de la innovación o la adaptación social. Por el contrario, las personas más mayores tienden a ser más prudentes y conservadoras y la experiencia les hace valorar de forma prioritaria la seguridad, haciéndose a su vez más conscientes del valor de las buenas relaciones amorosas y de cariño y de la mejora social.
Esta evolución intra-individuo relacionada con la edad está con seguridad relacionada con ese instinto de conservación social que fomenta el desarrollo de sociedades en las que se da el enriquecimiento derivado de una lucha entre las fuerzas innovadoras y de cambio, representadas por los jóvenes, y los criterios de prudencia y sabiduría más propios de los mayores.
Vivimos en nuestra sociedad un desarrollo científico y tecnológico trepidante. Muchos describen un futuro próximo en el que casi habremos vencido a la muerte, o al menos alargado enormemente la duración de nuestras vidas. Soy escéptico en relación con ello pues el ser humano tiene una enorme capacidad de solucionar problemas, pero también de crearlos. Y por ello, en esa dinámica unas cosas buenas compensarán las no tan buenas, confiando en que siempre haya un pequeño excedente de mejora. Pero, en ese hipotético escenario de vidas tan prolongadas y optimizadas ¿continuarán los jóvenes en edad de procrear sacrificándose para hacerlo y encargarse del cuidado de sus hijos? ¿Se mantendrá la entrega filantrópica de los mayores para proteger el mantenimiento de la especie a través del cuidado de las generaciones más jóvenes procreadas? ¿O quizá cambie la programación o predisposición genética de los futuros jóvenes para hacerles mucho más solidarios y compasivos con los más mayores de nuestra sociedad que verán muy alargada la vida y por tanto quizá sea mayor la duración de su situación de dependencia? ¿Es quizá posible que el incremento de parejas LGTBI pueda obedecer a un espontáneo e inteligente mecanismo auto-protector de nuestra naturaleza social, desacelerando el incremento de población ante una situación en la que el alargamiento de la vida podría llevar a una saturación de población?