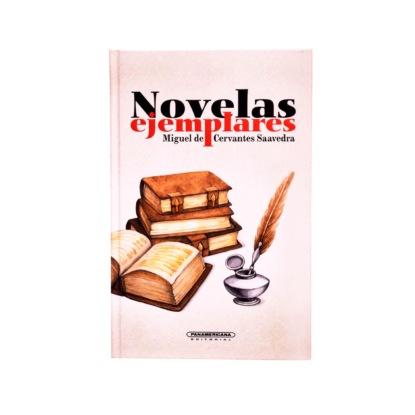- -
- 100%
- +
—Lo que veo con los ojos, con el dedo lo adevino. Yo sé del señor don Juanico, sin rayas, que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado, y gran prometedor de cosas que parecen imposibles; y plegue a Dios que no sea mentirosito, que sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer agora muy lejos de aquí, y uno piensa el bayo, y otro, el que le ensilla; el hombre pone y Dios dispone: quizá pensará que va a Oñez, y dará en Gamboa.
A esto respondió don Juan:
—En verdad, gitanica, que has acertado en muchas cosas de mi condición; pero en lo de ser mentiroso vas muy fuera de la verdad, porque me precio de decirla en todo acontecimiento. En lo del viaje largo, has acertado, pues, sin duda, siendo Dios servido, dentro de cuatro o cinco días me partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que he de torcer el camino, y no querría que en él me sucediese algún desmán que lo estorbase.
—Calle, señorito —respondió Preciosa—, y encomiéndese a Dios; que todo se hará bien. Y sepa que yo no sé nada de lo que digo, y no es maravilla que como hablo mucho y a bulto, acierte en alguna cosa, y yo querría acertar en persuadirte a que no te partieses, sino que sosegases el pecho, y te estuvieses con tus padres, para darles buena vejez; porque no estoy bien con estas idas y venidas a Flandes, principalmente los mozos de tan tierna edad como la tuya. Déjate crecer un poco, para que puedas llevar los trabajos de la guerra, cuanto más que harta guerra tienes en tu casa: hartos combates amorosos te sobresaltan el pecho. Sosiega, sosiega, alborotadito, y mira lo que haces primero que te cases, y danos una limosnita por Dios y por quien tú eres; que en verdad que creo que eres bien nacido. Y si a esto se junta el ser verdadero, yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado en cuanto te he dicho.
—Otra vez te he dicho, niña —respondió el don Juan que había de ser Andrés Caballero—, que en todo aciertas, sino en el temor que tienes que no debo de ser muy verdadero; que en esto te engañas, sin alguna duda: la palabra que yo doy en el campo la cumpliré en la ciudad y adonde quiera, sin serme pedida; pues no se puede preciar de caballero quien toca en el vicio de mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí; que en verdad que esta mañana di cuanto tenía a unas damas, que a ser tan lisonjeras como hermosas, especialmente una dellas, no me arriendo la ganancia.
Oyendo esto Cristina, con el recato de la otra vez, dijo a las demás gitanas:
—¡Ay, niñas! ¡Que me maten si no lo dice por los tres reales de a ocho que nos dio esta mañana!
—No es así —respondió una de las dos—, porque dijo que eran damas, y nosotras no lo somos; y siendo él tan verdadero como dice, no había de mentir en esto.
—No es mentira de tanta consideración —respondió Cristina— la que se dice sin perjuicio de nadie, y en provecho y crédito del que la dice; pero, con todo esto, veo no nos da nada, ni nos manda bailar.
Subió en esto la gitana vieja, y dijo:
—Nieta, acaba; que es tarde y hay mucho que hacer y más que decir.
—¿Y qué hay, abuela? —preguntó Preciosa—. ¿Hay hijo o hija?
—Hijo y muy lindo —respondió la vieja—. Ven, Preciosa, y oirás verdaderas maravillas.
—¡Plega a Dios que no muera de sobreparto! —dijo Preciosa.
—Todo se mirará muy bien —replicó la vieja—; cuanto más que hasta aquí todo ha sido parto derecho, y el infante es como un oro.
—¿Ha parido alguna señora? —preguntó el padre de Andrés Caballero.
—Sí, señor —respondió la gitana—; pero ha sido el parto tan secreto, que no le sabe sino Preciosa y yo, y otra persona; y así no podemos decir quién es.
—Ni aquí lo queremos saber —dijo uno de los presentes—, pero desdichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su secreto y en vuestra ayuda pone su honra.
—No todas somos malas —respondió Preciosa—. Quizá hay alguna entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera tanto cuanto el hombre más estirado que hay en esta sala. Y vámonos, abuela, que aquí nos tienen en poco. ¡Pues en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie!
—No os enojéis, Preciosa —dijo el padre—; que a lo menos de vos imagino que no se puede presumir cosa mala; que vuestro buen rostro os acredita y sale por fiador de vuestras buenas obras. Por vida de Preciosita que bailéis un poco con vuestras compañeras; que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de dos reyes.
Apenas hubo oído esto la vieja, cuando dijo:
—¡Ea, niñas, haldas en cinta, y dad contento a estos señores!
Tomó las sonajas Preciosa, y dieron sus vueltas, hicieron y deshicieron todos sus lazos, con tanto donaire y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés, que así se iban entre los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro de su gloria; pero turbósela la suerte de manera que se la volvió en infierno. Y fue el caso que en la fuga del baile se le cayó a Preciosa el papel que le había dado el paje, y apenas hubo caído, cuando le alzó el que no tenía buen concepto de las gitanas, y abriéndole al punto, dijo:
—¡Bueno! ¡Sonetico tenemos! ¡Cese el baile, y escúchenle; que según el primer verso, en verdad que no es nada necio!
Pesole a Preciosa, por no saber lo que en él venía, y rogó que no le leyesen y que se le volviesen, y todo el ahínco que en esto ponía eran espuelas que apremiaban el deseo de Andrés para oírle.
Finalmente, el caballero le leyó en alta voz y era este:
Cuando Preciosa el panderete toca
Y hiere el dulce son los aires vanos,
Perlas son que derrama con las manos;
Flores son que despide de la boca.
Suspensa el alma, y la cordura loca,
Queda a los dulces actos sobrehumanos
Que de limpios, de honestos y de sanos,
Su fama al cielo levantado toca.
Colgadas del menor de sus cabellos
Mil almas lleva, y a sus plantas tiene
Amor rendidas una y otra flecha.
Ciega y alumbra con sus soles bellos,
Su imperio amor por ellos le mantiene
Y aun más grandezas de su ser sospecha.
—Por Dios —dijo el que leyó el soneto—, que tiene donaire el poeta que le escribió.
—No es poeta, señor, sino un paje muy galán y muy hombre de bien —dijo Preciosa.
Mirad lo que habéis dicho, Preciosa, y lo que vais a decir; que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés que las escucha. ¿Quereislo ver, niña? Pues volved los ojos y vereisle desmayado encima de la silla, con un trasudor de muerte. No penséis, doncella, que os ama tan de burlas Andrés, que no le hiera y sobresalte el menor de vuestros descuidos. Llegaos a él enhorabuena, y decidle algunas palabras al oído que vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo. ¡No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza, y veréis cuál os le ponen!
Todo esto pasó así como se ha dicho: que Andrés, en oyendo el soneto, mil celosas imaginaciones le sobresaltaron. No se desmayó, pero perdió la color de manera que, viéndole su padre, le dijo:
—¿Qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar, según se te ha mudado el color?
—Espérense —dijo a esta sazón Preciosa—. Déjenmele decir unas ciertas palabras al oído, y verán cómo no se desmaya.
Y llegándose a él le dijo, casi sin mover los labios.
—¡Gentil ánimo para gitano! ¿Cómo podréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no podéis llevar el de un papel?
Y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón, se apartó dél, y entonces Andrés respiró un poco, y dio a entender que las palabras de Preciosa le habían aprovechado.
Finalmente, el doblón de dos caras se le dieron a Preciosa, y ella dijo a sus compañeras que le trocaría y repartiría con ellas hidalgamente. El padre de Andrés le dijo que le dejase por escrito las palabras que había dicho a don Juan, que las quería saber en todo caso. Ella dijo que las diría de muy buena gana, y que entendiesen que, aunque parecían cosa de burla, tenían gracia especial para preservar del mal el corazón y los vaguidos de cabeza, y que las palabras eran:
Cabecita, cabecita,
Tente en ti, no te resbales
Y apareja dos puntales
De la paciencia bendita.
Solicita
La bonita
Confiancita;
No te inclines
A pensamientos ruines;
Verás cosas
Que toquen en milagrosas,
Dios delante
Y San Cristóbal gigante.
—Con la mitad destas palabras que le digan, y con seis cruces que le hagan sobre el corazón a la persona que tuviere vaguidos de cabeza —dijo Preciosa— quedará como una manzana.
Cuando la gitana vieja oyó el ensalmo y el embuste, quedó pasmada, y más lo quedó Andrés, que vio que todo era invención de su agudo ingenio.
Quedáronse con el soneto, porque no quiso pedirle Preciosa, por no dar otro tártago a Andrés; que ya sabía ella, sin ser enseñada, lo que era dar sustos, martelos, y sobresaltos celosos a los rendidos amantes.
Despidiéronse las gitanas, y al irse, dijo Preciosa a don Juan:
—Mire, señor: cualquiera día de esta semana es próspero para partidas, y ninguno es aciago: apresure el irse lo más presto que pudiere; que le aguarda una vida ancha, libre y muy gustosa, si quiere acomodarse a ella.
—No es tan libre la del soldado, a mi parecer —respondió don Juan—, que no tenga más de sujeción que de libertad; pero con todo esto, haré como viere.
—Más veréis de lo que pensáis —respondió Preciosa—, y Dios os lleve y traiga con bien, como vuestra buena presencia merece.
Con estas últimas palabras quedó contento Andrés, y las gitanas se fueron contentísimas.
Trocaron el doblón, repartiéronle entre todas igualmente, aunque la vieja guardiana llevaba siempre parte y media de lo que se juntaba, así por la mayoridad como por ser ella el aguja por quien se guiaban en el maremagno de sus bailes, donaires, y aun de sus embustes.
Llegose, en fin, el día en que Andrés Caballero se apareció una mañana en el primer lugar de su aparecimiento sobre una mula de alquiler, sin criado alguno; halló en él a Preciosa y a su abuela, de las cuales conocido, le recibieron con mucho gusto. Él les dijo que le guiasen al rancho antes que entrase el día y con él se descubriesen las señas que llevaba, si acaso le buscasen. Ellas, que, como advertidas, vinieron solas, dieron la vuelta, y de allí a poco rato llegaron a sus barracas.
Entró Andrés en una, que era la mayor del rancho, y luego acudieron a verle diez o doce gitanos, todos mozos y todos gallardos y bien hechos, a quien ya la vieja había dado cuenta del nuevo compañero que les había de venir, sin tener necesidad de encomendarles el secreto; que, como ya se ha dicho, ellos le guardan con sagacidad y puntualidad nunca vista.
Echaron luego ojo a la mula, y dijo uno de ellos:
—Esta se podrá vender el jueves en Toledo.
—Eso no —dijo Andrés—, porque no hay mula de alquiler que no sea conocida de todos los mozos de mulas que trajinan por España.
—¡Par Dios, señor Andrés! —dijo uno de los gitanos—. ¡Que aunque la mula tuviera más señales que las que han de preceder al día tremendo, aquí la transformaremos de manera que no la conociera la madre que la parió, ni el dueño que la ha criado!
—Con todo eso —respondió Andrés—, por esta vez se ha de seguir y tomar el parecer mío. A esta mula se le ha de dar muerte, y ha de ser enterrada donde aun los huesos no parezcan.
—¡Pecado grande! —dijo otro gitano—. ¿A una inocente se ha de quitar la vida? No diga tal el buen Andrés, sino haga una cosa: mírela bien agora, de manera que se le queden estampadas todas sus señales en la memoria, y déjenmela llevar a mí; y si de aquí a dos horas la conociere, que me lardeen como a negro fugitivo.
—En ninguna manera consentiré —dijo Andrés— que la mula no muera, aunque más me aseguren su transformación. Yo temo ser descubierto si a ella no la cubre la tierra. Y si se hace por el provecho que de venderla puede seguirse, no vengo tan desnudo a esta cofradía que no pueda pagar de entrada más de lo que valen cuatro mulas.
—Pues así lo quiere el señor Andrés Caballero —dijo otro gitano—, muera la sin culpa, y Dios sabe si me pesa, así por su mocedad, pues aún no ha cerrado, cosa no usada entre las mulas de alquiler, como porque debe ser andariega, pues no tiene costras en las ijadas ni llagas de la espuela.
Dilatose su muerte hasta la noche, y en lo que quedaba de aquel día se hicieron las ceremonias de la entrada de Andrés a ser gitano, que fueron:
Desembarazaron luego un rancho de los mejores del aduar, y adornáronle de ramos y juncia; y sentándose Andrés sobre un medio alcornoque, pusiéronle en las manos un martillo y unas tenazas, y al son de dos guitarras que dos gitanos tañían, le hicieron dar dos cabriolas; luego le desnudaron un brazo, y con una cinta de seda nueva y un garrote le dieron dos vueltas blandamente.
A todo se halló presente Preciosa y otras muchas gitanas viejas y mozas, que las unas, con maravilla; otras, con amor, le miraban: tal era la gallarda disposición de Andrés, que hasta los gitanos le quedaron aficionadísimos.
Hechas, pues, las referidas ceremonias, un gitano viejo tomó por la mano a Preciosa, y puesto delante de Andrés, dijo:
—Esta muchacha, que es la flor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabemos que viven en España, te la entregamos, ya por esposa o ya por amiga; que en esto puedes hacer lo que fuere más de tu gusto, porque la libre y ancha vida nuestra no está sujeta a melindres ni a muchas ceremonias. Mírala bien, y mira si te agrada, o si ves en ella alguna cosa que te descontente, y si la ves, escoge entre las doncellas que aquí están la que más te contentare, que la que escogieres te daremos; pero has de saber que una vez escogida no la has de dejar por otra, ni te has de empachar ni entremeter ni con las casadas ni con las doncellas. Nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad: ninguno solicita la prenda del otro; libres y exentos vivimos de la amarga pestilencia de los celos. Entre nosotros, aunque hay muchos incestos, no hay ningún adulterio; y cuando le hay en la mujer propia, o alguna bellaquería en la amiga, no vamos a la justicia a pedir castigo: nosotros somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas; con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fueran animales nocivos: no hay pariente que las vengue, ni padres que no nos pidan su muerte. Con este temor y miedo ellas procuran ser castas, y nosotros, como ya he dicho, vivimos seguros. Pocas cosas tenemos que no sean comunes a todos, excepto la mujer o la amiga, que queremos que cada una sea del que le cupo en suerte. Entre nosotros así hace divorcio la vejez como la muerte: el que quisiere puede dejar la mujer vieja como él sea mozo y escoger otra que corresponda al gusto de sus años. Con estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos alegres; somos señores de los campos, de los sembrados, de las selvas, de los montes, de las fuentes y de los ríos: los montes nos ofrecen leña de balde, los árboles frutas, las viñas uvas, las huertas hortaliza, las fuentes agua, los ríos peces, y los vedados caza, sombra las peñas, aire fresco las quiebras, y casas las cuevas. Para nosotros las inclemencias del cielo son oreos, refrigerio las nieves, baños la lluvia, músicas los truenos, y hachas los relámpagos. Para nosotros son los duros terrenos colchones de blandas plumas. El cuero curtido de nuestros cuerpos nos sirve de arnés impenetrable que nos defiende; a nuestra ligereza no la impiden grillos, ni la detienen barrancos, ni la contrastan paredes; a nuestro ánimo no le tuercen cordeles, ni le menoscaban garruchas, ni le ahogan tocas, ni le doman potros. Del sí al no, no hacemos diferencia cuando nos conviene: siempre nos preciamos más de mártires que de confesores. Para nosotros se crían las bestias de carga en los campos y se cortan las faldriqueras en las ciudades. No hay águila ni ninguna otra ave de rapiña que más presto se abalance a la presa que se le ofrece, que nosotros nos abalanzamos a las ocasiones que algún interés nos señalen. Y, finalmente, tenemos muchas habilidades que felice fin nos prometen: porque en la cárcel cantamos, en el potro callamos, de día trabajamos y de noche hurtamos; o por mejor decir, avisamos que nadie viva descuidado de mirar donde pone su hacienda. No nos fatiga el temor de perder la honra, ni nos desvela la ambición de acrecentarla, ni sustentamos bandos, ni madrugamos a dar memoriales, ni a acompañar magnates, ni a solicitar favores. Por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y movibles ranchos, por cuadros y países de Flandes, los que nos da la naturaleza en esos levantados riscos y nevadas peñas, tendidos prados y espesos bosques que a cada paso a los ojos se nos muestran. Somos astrólogos rústicos, porque, como casi siempre dormimos al cielo descubierto, a todas horas sabemos las que son del día y las que son de la noche; vemos cómo arrincona y barre la aurora las estrellas del cielo, y cómo ella sale con su compañera el alba, alegrando el aire, enfriando el agua y humedeciendo la tierra, y luego, tras ella, el sol, dorando cumbres, como dijo el otro poeta, y rizando montes; ni tememos quedar helados por su ausencia cuando nos hiere a soslayo con sus rayos, ni quedar abrasados cuando con ellos perpendicularmente nos toca; un mismo rostro hacemos al sol que al hielo, a la esterilidad que a la abundancia. En conclusión, somos gente que vivimos por nuestra industria y pico, y sin entremeternos con el antiguo refrán: “Iglesia, o mar, o casa real”, tenemos lo que queremos, pues nos contentamos con lo que tenemos. Todo esto os he dicho, generoso mancebo, porque no ignoréis la vida a que habéis venido y el trato que habéis de profesar, el cual os he pintado aquí en borrón; que otras muchas e infinitas cosas iréis descubriendo en él con el tiempo, no menos dignas de consideración que las que habéis oído.
Calló en diciendo esto el elocuente viejo gitano, y el novicio dijo que se holgaba mucho de haber sabido tan loables estatutos, y que él pensaba hacer profesión en aquella orden tan puesta en razón y en políticos fundamentos, y que solo le pesaba no haber venido más presto en conocimiento de tan alegre vida, y que desde aquel punto renunciaba la profesión de caballero y la vanagloria de su ilustre linaje, y lo ponía todo debajo del yugo o, por mejor decir, debajo de las leyes con que ellos vivían, pues con tan alta recompensa le satisfacían el deseo de servirlos, entregándole a la divina Preciosa, por quien él dejaría coronas e imperios, y solo los desearía para servirla.
A lo cual respondió Preciosa:
—Puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya, y que por tuya te me han entregado, yo he hallado por la ley de mi voluntad, que es la más fuerte de todas, que no quiero serlo si no es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos. Dos años has de vivir en nuestra compañía primero que de la mía goces, porque tú no te arrepientas por ligero, ni yo quede engañada por presurosa. Condiciones rompen leyes; las que te he puesto sabes: si las quisieres guardar, podrá ser que sea tuya y tú seas mío, y donde no, aún no es muerta la mula, tus vestidos están enteros, y de tu dinero no te falta un ardite; la ausencia que has hecho no ha sido aún de un día; que de lo que dél falta te puedes servir y dar lugar que consideres lo que más te conviene. Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo; pero no mi alma, que es libre, y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Si te quedas, te estimaré en mucho; si te vuelves, no te tendré en menos; porque, a mi parecer, los ímpetus amorosos corren a rienda suelta, hasta que encuentran con la razón o con el desengaño; y no querría yo que fueses tú para conmigo como es el cazador, que en alcanzando la liebre que sigue, la coge, y la deja, para correr tras otra que le huye. Ojos hay engañados que a la primera vista también les parece el oropel como el oro, pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino a lo falso. Esta mi hermosura que tú dices que tengo, que la estimas sobre el sol y la encareces sobre el oro, ¿qué sé yo si de cerca te parecerá sombra, y tocada, caerás en que es de alquimia? Dos años te doy de tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas o será justo que deseches; que la prenda que una vez comprada, nadie se puede deshacer de ella sino con la muerte, bien es que haya tiempo, y mucho, para miralla y miralla, ver en ella las faltas o las virtudes que tiene; que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes se han tomado de dejar las mujeres, o castigarlas, cuando se les antoja; y como yo no pienso hacer cosa que llame al castigo, no quiero tomar compañía que por su gusto me deseche.
—Tienes razón, ¡oh Preciosa! —dijo a este punto Andrés—; y así, si quieres que asegure tus temores y menoscabe tus sospechas jurándote que no saldré un punto de las órdenes que me pusieres, mira qué juramento quieres que haga, o qué otra seguridad puedo darte; que a todo me hallarás dispuesto.
—Los juramentos y promesas que hace el cautivo porque le den libertad pocas veces se cumplen con ella —dijo Preciosa—; y así son, según pienso, los del amante; que, por conseguir su deseo, prometerá las alas de Mercurio y los rayos de Júpiter, como me prometió a mí un cierto poeta, y juraba por la laguna Estigia. No quiero juramentos, señor Andrés, ni quiero promesas. Solo quiero remitirlo todo a la experiencia de este noviciado, y a mí se me quedará el cargo de guardarme, cuando vos le tuviéredes de ofenderme.
—Sea así —respondió Andrés—. Sola una cosa pido a estos señores y compañeros míos, y es que no me fuercen a que hurte ninguna cosa, por tiempo de un mes siquiera; porque me parece que no he de acertar a ser ladrón si antes no preceden muchas liciones.
—Calla, hijo —dijo el gitano viejo—, que aquí te industriaremos de manera que salgas un águila en el oficio. Y cuando le sepas, has de gustar dél de modo que te comas las manos tras él. ¿Ya es cosa de burla salir vacío por la mañana y volver cargado a la noche al rancho?
—De azotes he visto yo volver algunos desos vacíos —dijo Andrés.
—No se toman truchas, etc. —replicó el viejo—. Todas las cosas de esta vida están sujetas a diversos peligros, y las acciones del ladrón, al de las galeras, azotes y horca. Pero no porque corra un navío tormenta o se anegue han de dejar los otros de navegar. ¡Bueno sería que porque la guerra come los hombres y los caballos, dejase de haber soldados! Cuanto más, que el ser azotado por justicia entre nosotros, es tener un hábito en las espaldas, que le parece mejor que si le trajese en los pechos, y de los buenos. El toque está en no acabar acoceando el aire en la flor de nuestra juventud y a los primeros delitos; que el mosqueo de las espaldas, ni el apalear el agua en las galeras, no lo estimamos en un cacao. Hijo Andrés, reposad ahora en el nido debajo de nuestras alas; que a su tiempo os sacaremos a volar y en parte donde no volváis sin presa, y lo dicho: que os habéis de lamer los dedos tras cada hurto.
—Pues para recompensar —dijo Andrés— lo que yo podría hurtar en este tiempo que se me da de venia, quiero repartir doscientos escudos de oro entre todos los del rancho.
Apenas hubo dicho esto cuando arremetieron a él muchos gitanos, y levantándole en los brazos y sobre los hombros, le cantaban el «victor, victor» y «el grande Andrés», añadiendo: «¡Y viva, viva Preciosa, amada prenda suya!».
Las gitanas hicieron lo mismo con Preciosa, no sin envidia de Cristina y de otras gitanillas que se hallaron presentes. Que la envidia también se aloja en los aduares de los bárbaros y en las chozas de los pastores como en los palacios de príncipes, y esto de ver medrar al vecino, que me parece que no tiene más merecimientos que yo, fatiga.
Hecho esto, comieron lautamente. Repartiose el dinero prometido con equidad y justicia. Renováronse las alabanzas de Andrés y subieron al cielo la hermosura de Preciosa.
Llegó la noche, acocotaron la mula, y enterráronla de modo que quedó seguro Andrés de ser por ella descubierto; y también enterraron con ella sus alhajas, como fueron silla, freno y cinchas, a uso de los indios, que sepultan con ellos sus más ricas preseas.