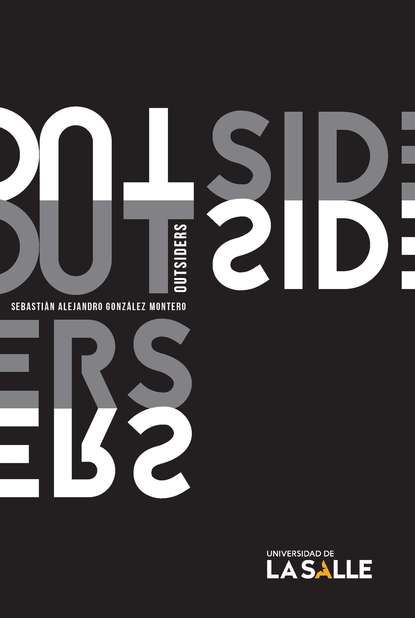- -
- 100%
- +
Digamos que el valor de las capacidades está presente en el hecho de que algunas favorecen el encuentro de posibilidades y otras no. Existen caminos abiertos que se abren en el ejercicio de acciones y también desventajas corrosivas (Nussbaum, 2012, pp. 64-65). Eso significa que el valor de las capacidades se encuentra en los factores de realización activa y creciente de actividades, acciones, etc., y, en contraste, en la privación del escenario de acción. Ya sabemos que las capacidades son heterogéneas en los individuos, pero se distinguen cualitativamente. Nadie puede lo mismo, pero todos podemos alguna cosa. Y si se distinguen las diversas capacidades es porque son variablemente intensivas. Correr. Y ¿hasta dónde? ¿Por cuánto tiempo? Correr velozmente no es igual a hacerlo por largo tiempo. Eso cambia de caso a caso y con dependencia del contexto pertinente. Ahora que es cierto que otros caminan. Otros nadan y no corren ni caminan. O nada de eso. Quien puede estar sentado por horas con un libro en las manos actúa intensamente. ¿Quién lee por horas? ¿A qué velocidad? No es fácil saberlo. Depende. Depende de quién está leyendo y del lugar en que lo hace. Tener hambre no es igual a ayunar. El artista del hambre de Kafka (1970): ayuna porque puede. Porque así explora los límites de su capacidad y libertad. Se hace artista en el sentido de que se libera creativamente de lo más elemental de su cuerpo: precisamente el hambre. Si la vence, es libre, dice. Padecer hambre no es igual. No se come porque no se puede. Quizá es por dinero. O porque no hay comida. O porque la que hay no es suficiente. Eso es vasallaje, servidumbre. Por supuesto, nadie hace algo con hambre. El hambre corrompe, pues no deja. Estar enfermo es igual. Callar por miedo y no por convicción son cosas muy distintas. Trabajar por presión o angustia y no por elección.10 Vivir con alguien por obligación es igual: disminuye, quita, resta. Etcétera, etcétera. El punto es que las capacidades son tan variadas y tan diversamente presentes en los individuos que, para distinguirlas, requerimos de criterios de valoración con los cuales interpretar adecuadamente aquellas capacidades que fertilizan la realización activa, creciente y vigorosa de los individuos y aquellas que los corrompen, aplastan y disminuyen.11 Pues bien, vamos a decir: activo y reactivo son buenos nombres para los vectores de desarrollo o disminución de las capacidades y para la valoración de los contextos de las que estas son parte.
§ 3. Activo (o alegría)
Existen vidas que traducen potencias y capacidades desarrolladas en intensidad y creativamente. Digamos que son vidas muchas veces representadas en relatos de existencias curiosas y liminares, en el sentido de que operan como pequeños laboratorios de experimentación. Relato de Jericó (Baena, 2015, pp. 25-27; 160-162). Diez mujeres (Serrano, 2011). O la vida de Tyler (Palahniuk, 1996, p. 183). Lo cierto es que hay quienes inventaron modos de ser y sus historias de vida resultan extrañas, inesperadas y raras al punto incluso de convertirse (por momentos al menos) en el centro de sospechas y rechazos. Los malditos (Guerriero, 2015b). Hernando, el indio pijao (Jazmín, 2015, pp. 39-81). O el homicidio de sí mismo de Francisco Felipe del Campo y Rivas (Alzate, 2015, pp. 117-157). The Danish Girl o la vida de Lili Elbe (Ebershoff, 2012). The Kracauer’s Stammer… O su vida en exilio, su incapacidad para encajar, su vida ambigua, sus tendencias de escape —escapist tendences (Jay, 1976, pp. 51-54; 67 y 89).
Pues bien, si quisiéramos rendir homenaje a vidas así por medio del pensamiento, diríamos que componen devenires joviales y excitantes por el hecho de proponer caminos nuevos y activas posibilidades de acción que expresan las fortalezas de una vida. Activo es igual a ligereza, movimiento, gracia —incluso cuando se está bajo presión, dice Marina (2014, p. 11). Lo insinuamos arriba y queremos reiterarlo rápidamente aquí: existen seres humanos (y no humanos también) que se desarrollan en la dirección de su propia naturaleza (i. e. potencia) y según devenires fértiles donde crecer y perseverar son fines inmanentes reflejados en la exploración de las oportunidades de la vida.12 Nos ajustamos al criterio del devenir activo al entablar conversación con algunos relatos sobre devenires alegres en el contexto del conflicto armado y la guerra, porque permite acceder a realidades que se presentan singulares y significativas por expresar afinidades con búsquedas y exploraciones.13 Y esto, a su vez, en representación de salidas. O más bien en representación de descubrimientos de opciones y oportunidades cuyo sentido yace en la posibilidad de que las propias elecciones y la libertad en las capacidades se hagan realidad. De las vidas alegres que nos ocupan aquí vamos a insistir, entonces, abordando la temática específica de los procesos de transformación en el escenario de la historia, que llamaremos Outsiders. Porque son vidas transgresivas a veces. O creativas en otras. O porque ingeniosamente logran imprimir aires intensos al continuo de la vida.
§ 4. Reactivo (o tristeza)
Libro de perfiles Los malos: el Mamo, el Tigre, el Pozolero, Chaqui Chan, Julio Pérez Silva, la Cuca, Bruna Silva, Wilmito, la Chancha, Papo (el inventor del miedo), Norberto Atilio Bianco, Félix Huachaca Tincopa, Ingrid Olderock, el Niño (Guerriero, 2015a). Son malos inapelables, señala Guerriero (2015a, p. 9). Pero, ¿por qué? “Toda decencia, toda luz, toda honestidad tiene su lado oscuro. Su inevitable viceversa —toda oscuridad, toda indecencia tienen su lado luminoso— es mucho más terrible” (Guerriero, 2015a, p. 10). Ahora bien, el riesgo está en ver las cosas (decencia versus indecencia, oscuridad y luz, etc.) como aspectos positivos y negativos en simétrica oposición. Nada es tan fácil en la vida, por lo que es necesario buscar, hurgar, preguntar. Y luego matizar y valorar. “¿En qué momento un niño que se crio en un pueblo de calles de tierra vendiendo buñuelos para ganarse el pan se transforma en alguien capaz de descuartizar a un hombre?” o “¿Cómo una joven coqueta que quiere ser psicóloga termina riéndose a carcajadas mientras le retuerce los pezones a una mujer y la hace bramar bajo el siseo de la picana eléctrica?” (Guerriero, 2015a, p. 11). En definitiva, las cosas en la vida son mucho más complicadas y confusas de lo que a Bien y Mal se refieren. Los malos habla de mixturas. Y de las dificultades a la hora de comprenderlas. Dice Guerriero: los catorce periodistas que componen Los malos
[…] buscaron a los protagonistas, a sus víctimas, a sus fiscales, a sus jueces, a sus enemigos, y, también, a sus madres, sus padres, sus esposas, sus hermanos, sus hijos, hasta que esos seres tuvieron infancia, contradicciones, temores, unas novias, alguna vocación, y ya no fueron algo tranquilizador y simple (íncubos remitidos desde el último anillo del infierno, hijos del ejército de las sombras) sino algo mucho más inquietante, más complejo, más perturbador: mujeres, hombres. (2015a, p. 11)
En efecto, “hay fuerzas que solo pueden apoderarse de algo dándole un sentido restrictivo y un valor negativo” (Deleuze, 2012, p. 12). Los malos. Pero, ¿quiénes son los malos? Los tristes, vamos a decir. Los que gustan de la tristeza. O lo que es igual: de la posibilidad de restringir, disminuir o eliminar la vida. Son malos quienes son tristes. De hecho, es mejor pensar que quien se ocupa del mal se ocupa, en el fondo, de quienes son reactivos y tristes y de la manera en que lo son. ¿Quiénes son? ¿De qué están hechos? (Guerriero, 2015a, p. 11). Existen detalles del asunto que no deben ser descuidados. Tristeza se opone a alegría, pero no a la manera de su negativo. El vínculo, aun si es esencial, entre aspectos que se oponen en una relación, no basta para instituir una contradicción u oposición entre ellos. “Todo depende del papel de lo negativo en esta relación” (Deleuze, 2012, p. 17). Semejante restricción es interesante en cuanto obliga al pensamiento a dar cuenta del mal a contrapelo de suposiciones metafísicas o esencialistas. Los malos no son seres que de suyo son malos. El mal no preexiste en ellos —ni en ninguna parte. No son monstruos. Más bien, humanos.14 Así que la existencia de seres humanos tristes obliga a esfuerzos adicionales en la ardua tarea de incorporar matices según el delicado arte pluralista de pesar el sentido de las cosas que hacen (i. e. valorar, interpretar) en la vida y, claro, en contra de ella (Deleuze, 2012, p. 108).
Los matices en el devenir humano se pueden ver si se persiguen preguntas muy precisas. ¿Quién? Hay gente que hace cosas terribles, pero no en abstracto. Justo, al contrario. Se trata de personajes concretos con historias concretas también que hace falta pensar con detalle y a propósito de cuestiones muy precisas. ¿Quién? Es una pregunta que debe acompañarse de estas otras dos: ¿por qué? ¿En qué condiciones? Todo con la certeza de que las causas y los factores relevantes en juego son variados y están llenos de particularidades. La compresión de una vida merece fidelidad, exactitud. De nuevo, se trata del arte pluralista y empirista de pesar y valorar las existencias concretas (Deleuze, 2012, p. 109; Ginzburg, 1993, p. 13). ¿En qué sentido? Es la última pregunta con la que proceder en esta dirección. El problema de distinguir aquello que celebra la vida de aquello que la agota y destruye se resuelve al describir el sentido cualitativo de los procesos y actividades de tal o cual individuo. El sentido de la alegría es creciente, su cualidad activa. El sentido de la tristeza es decreciente, su cualidad reactiva (Deleuze, 2012, pp. 64-67). En la vida, quizá, el gran drama es que el sentido activo y reactivo de la existencia forma mixturas complicadas y en gradientes (Deleuze, 2012, pp. 120-123). Y con sorpresas. Se puede descubrir en los malos momentos dulces y momentos crueles. Los malos son padres o madres y también asesinos. A veces tienen grandes sueños. A veces son presa de deseos simples. Pueden ser delicados y grotescos. O brutales y tiernos. En verdad, están llenos de matices. Es tan importante pensar las vidas humanas en consideración simultánea de las preguntas ¿quién?, ¿por qué?, ¿en qué sentido?, por el simple hecho de que su compresión conduce a la valoración del devenir y la interpretación de la existencia en las dimensiones múltiples y heterogéneas que le son propias a lo finito. Solo existe el devenir. Lo que, en el fondo, es igual a afirmar que solo existe el tiempo de lo múltiple en vidas que lo expresan.
1 No sobra señalar que la cuestión ha sido de época —sobre todo en la década de 1970, dice Ginzburg (1993, p. 32). Difícilmente se pueden resumir los aspectos y personajes que han intervenido en un debate tan candente durante el siglo XX (Jay, 1976). Sin embargo, creemos suficientes dos bellas expresiones de Ginzburg para calificar el pathos actual: Passion for microscopic detail o The possibility to apprehension of singularity. Ginzburg ha señalado, insistentemente, la importancia del nivel “micro” como perspectiva a través de la cual es posible introducir nuevos elementos problemáticos y singulares en la narración del pasado (1993, pp. 11, 13 y 26).
2 Dice Ginzburg (1993): “In the past historians were preoccupied with the trunk of a tree or its branch; their portmodernist successors busy themselves only with the leaves, namely, with the minute fragments of the past that they investigate in an isolate manner, independently of the more or less larger context (branches, trunk) of which they were part” (p. 31). Para la compresión de la historia y la sociología en el ámbito de la investigación sobre regularidades estructurales (i. e. tree or trunk), se puede consultar el bello trabajo de Martin Jay sobre Siegfried Kracauer (1976). Sobre la apuesta contemporánea de las perspectivas “micro” de la sociología y las discusiones ontológicas de fondo, cfr. Bogard (1998, pp. 54-55 y 58-59).
3 Sabemos de semejante desconfianza desde los tiempos de Kracauer (Jay, 1976, pp. 60-64). Al menos en lo que a la investigación social y la preocupación acerca de personajes marginales se refiere, nunca está de más mencionar Jacques Offenbach and the Paris of his Time (Kracauer, 2002).
4 “Existentialist philosophies are in the rearguard of a literatura about lived experience with which creative writers went beyond the wisdom of philosophers, including Heidegger’s audacious academicism. Philosophical theories of every-life —whether they deal with labor, politics, or communicative action— pale in comparison to the great explorations of subjectivity, from Shakespeare to Joseph Conrad, Camões to Gabriel García Márquez, and Machiavelli to Dostoyevsky; not only on account of their superior representational adroitness, bute even from a conceptual point of view” (Kristal, 2012, p. 149).
5 Devenires hay en muchos lugares secretos. Simplemente vamos a privilegiar las extrañas aventuras y la prosa que las expresa. Claro, no es que la literatura y las narrativas sean el mejor escenario. Música, arte, cine; movimientos sociales, estéticas contemporáneas; hasta negocios como los multimarca (empresas de economías solidarias) serían lugares para buscar —y la lista es corta y arbitraria. Pero hemos decidido que nuestros asuntos son la guerra, la violencia y el conflicto armado, de manera que buscaremos en las narrativas de estos tiempos violentos devenires y Outsiders bajo el supuesto de que tales medios dan acceso a la experimentación de individuos y de grupos en lo que al problema de vivir en paz se refiere.
6 Sería interesante explorar hasta dónde Deleuze intuyó y se aproximó, con la idea de una filosofía materialista de las intensidades y la idea de una teoría de la individuación vía el concepto de potencia (2008, pp. 177-192; 2015, pp. 271-303), al enfoque de las capacidades propuesto posteriormente por Nussbaum (2012, pp. 37-65). Vale decir que la pregunta representa más que una cuestión académica o un asunto destinado a saber quién precedió a quién. El tránsito entre Deleuze y Nussbaum representaría, más bien, una investigación que complementaría aspectos del enfoque de las capacidades, sobre todo en lo que respecta al problema del devenir y la experimentación de posibles prácticos y al problema de las líneas de fuga como potencias rebeldes a la curva de normalización del comportamiento en el debate acerca de las sociedades deseablemente justas.
7 Lo que revela la investigación de Full, vista del lado de la filosofía de la naturaleza, es que la cuestión de los cuerpos es extender el camino por el que sus capacidades traducen no solo su propia naturaleza, sino también el horizonte de posibilidades al que conduce su extensión en el tiempo y el espacio. ¿A dónde podrán llegar las máquinas-insecto de Full? ¿A dónde conducirían las máquinas-insecto de Full si las dejáramos ser? Ver el final de la conferencia (Full, 2002).
8 En una de las páginas más conmovedoras de Albert Nobbs, el personaje Hubert Page dice, a propósito de su propia historia: “[…] Hubert began, perhaps you’d like to hear my story of her unhappy marriage: her husband, o house-painter, had changed towards her altogether after the birth of her second child, leaving her without money for food and selling up the hombe twice. Al last I decided to have another cut at it, Hubert went on, and catching sight of my husband’s working clothes one day I said to myself: He’s often made me put these on and go out and help him with his job; why shouldn’t I put them on for myself and go away for good? I didn’t like leaving the children, but I couldn’t remain with him. But the marriage? Albert asked. It was lonely going home to an empty room; I was as lonely as you, and one day, meeting a girl as lonely myself, I said: Come along, and we arrange to live together, each paying our share. She had her work and I had mine, and between us we made a fair living […]” (Moore, 2011, p. 33).
9 Por ejemplo, alguien ha actuado, pero no tan intensamente como podría si las condiciones hubiesen sido mejores. Piénsese en un joven brillante con buenos resultados académicos, pero en condiciones escolares precarias. ¿Qué habría pasado si tales condiciones hubieran sido mejores? O piénsese en que, aún en condiciones favorables, los individuos no actúen con suficiente intensidad y en la medida de sus capacidades. En recientes entrevistas en The Talks, Alejandro Iñárritu (2016) y Francis Ford Coppola (2012) coinciden en que las condiciones de la industria del cine son favorables a la producción de películas de entretenimiento y no tanto a la producción de piezas de arte más interesantes en perspectiva estética. Incluso se quejan del hecho de que, en semejantes condiciones del negocio, es prácticamente un riesgo o un lujo producir películas alejadas de elementales criterios financieros.
10 Esta es una aclaración importante. Nussbaum (2012) dice que “las capacidades tienen valor entendidas siempre en ámbitos de libertad y elección”. Por supuesto, “promover capacidades es promover áreas de libertad, lo que no es lo mismo que hacer que las personas funcionen en un determinado sentido” (p. 45).
11 La necesidad de un criterio interpretativo de lo que significa la posibilidad de fertilizar capacidades o de lo que significa destruirlas o aminorar su funcionamiento se encuentra definitivamente identificado en el enfoque de capacidades. Nussbaum (2012) lo dice así: “La fertilidad de una capacidad dada y la corrosividad de una determinada falla de capacidad son cuestiones empíricas cuyas respuestas variarán probablemente según el momento y el lugar, y dependiendo también de los problemas particulares del grupo desfavorecido” (p. 173).
12 Palahniuk (2014) habla de lo liminoide de ciertas experimentaciones recientes. En You can’t just be a spectator dice: “I’m still waiting for that to pop up in somebody’s head. That’s why we have things like Burning Man. Events like Burning Man are the laboratories where people go and experiment with social structure and with identity. It’s out of these little laboratories that our new culture will grow. And that’s why so many of my books are about these little ‘liminoid’ human experiments that are short-lived and are kind of fun and exciting, like party crashing in Rant, or Fight Club. It’s these ‘liminoid’ laboratories that will give us that vision, that new thing to quest for that isn’t just capitalism or Marxism. You’re outside of it, and in a way, you’re outside of yourself. Everyone is equal and everyone is forced to participate; you can’t just be a spectator”.
13 La expresión ética de la alegría está asociada en el pensamiento de Deleuze a la obra de Spinoza, particularmente. Activo referiría una dirección similar, pero en la obra de Nietzsche leída por Deleuze. Acerca de la cuestión, cfr. Zhang (2016).
14 “El malo no como monstruo; no como alguien para cuya concepción anómala deben conjugarse decenas de coincidencias atroces, sino como el vecino que cada domingo baja a pasear el perro y que, de lunes a viernes, aplica chorros de electricidad sobre una embarazada. El malo como bestia. Pero como bestia humana” (Guerriero, 2015a, p. 16). Cfr., por ejemplo, “Miguel Ángel Tobar. El Niño y la Bestia” (Martínez, 2015, pp. 57-92). Especialmente, las páginas sobre las condiciones en las que los pandilleros de la Mara Salvatrucha nacen (Martínez, 2015, pp. 62-63).
Ira y miedo
Las emociones se pueden entender como hechos que dejan traza. Y no solo porque alteran el semblante de quienes las sufren ni porque se manifiesten cotidianamente en palabras, gestos, miradas, actitudes, situaciones, etc., que otros pueden ver a diario. Las emociones perturban, agitan y transforman el interior de los individuos. Pero, también, es de su naturaleza el desbordar los límites o contornos subjetivos en la medida que afectan a otros y las circunstancias en que viven, las expresiones que usan, sus pensamientos y vivencias. La compresión matérica (fisicalista, si se quiere) de las emociones resulta interesante en el momento en que permite entenderlas como cosas que perturban, presionan o hacen resistencia (Blits, 1989, pp. 420 y 422). Eso quiere decir que las emociones pueden ser percibidas como hechos que nos competen por la elemental circunstancia de que nos tocan. En realidad, se diría que las emociones son afecciones y no privilegiadamente sentimientos privados. Algunas definiciones ayudarán a saber de qué estamos hablando.
Llamemos afecciones a la situación de promover o fijar comportamientos y conductas por cuenta de uno mismo. Se trata del lado activo por el que cada quien realiza su existencia siguiendo motivos propios. Por otra parte, afecciones es una expresión que nombra la posibilidad de promover o fijar comportamientos y conductas en virtud de causas exteriores. Piénsese en el lado pasivo por el que cada uno de nosotros es sujeto de toda clase de obligaciones, imperativos y prohibiciones. Al menos por un instante, acéptese esta afirmación: soportamos afecciones que inciden en las propias capacidades. Lo cual supone que a los individuos se los puede ver como paquetes de acción singulares y como intensidades que son afectadas entre sí y desde fuera.1 Al decir que las afecciones son activas, porque se explican por la propia influencia del individuo, y otras veces pasivas, porque remiten a influencias externas al individuo, decimos sencillamente que las afecciones se dicen de estados de acción que colman a cada instante lo que hacemos, sentimos y pensamos. Vengan de donde vengan, del interior de los individuos o de factores ajenos, las afecciones tienden al paso de individuos capaces que se vinculan a su vez con otros. Nos afectamos y hacemos red en el doble sentido de la expresión: unas veces activamente (por ejemplo, cuando seguimos imperativos de búsqueda) y otras de manera pasiva (por ejemplo, cuando nuestras acciones intervienen en las de los demás por medio de reglamentaciones o patrones sociales).2
Esta es la afirmación central con la que vamos a trabajar: las emociones son ciertamente incomprensibles si se las limita al campo de la conciencia y la cerrada experiencia subjetiva. Quizá se pueda pensar que las emociones son menos sentimientos internos y más afecciones que comprometen vectores asociados a estados corporales presentes en uno mismo y en los demás. Esto significa que es posible examinar las emociones en rangos más amplios que los de la vida mental.3 Lo que tiene al menos dos ventajas. Suponer que las emociones son afecciones, operando tanto en la dirección progresiva del aumento como en la dirección negativa de la disminución de las capacidades, sirve para soslayar el problema de la vivencia interior de las emociones, enfocando, en cambio, el problema del comportamiento interrelacionado que tiene efectos recíprocos (Deleuze y Guattari, 1994, pp. 260-264). Lo importante aquí es notar que las emociones traducen afecciones sobre uno mismo y sobre los demás en la medida en que aportan a las condiciones para el florecimiento de las capacidades o cargan con la responsabilidad de disminuir sus posibilidades.
En lo que sigue, vamos a intentar mostrar que Miedo es la expresión de una valoración o medida de la disminución de las capacidades (las propias y las de los demás). En este instante, veremos si tiene sentido entender el miedo como un vector reactivo.
El paso inmediatamente posterior en el argumento aporta detalles en la compresión vectorial del miedo. Vamos a decir que al miedo le sigue la ira intentando destacar su carácter furioso, desmedido y competitivo.4 Pensamos que el miedo es la fuente de la ira y que esta refleja efervescencia y fiereza competitiva tanto como búsqueda de espejos en los que alimentar la imagen propia y el deseo de retaliación. Narcisismo, ansias de éxito y triunfo, revancha y venganza: trataremos de mostrar que estos son los caracteres que, en la ira, nos hunden en profundos malestares.
Finalmente, describiremos la existencia en el miedo, en la ira y en el resentimiento. Usaremos el punto de vista del superviviente para redondear el asunto —avanzado de cerca de las reflexiones de Canetti en Masa y poder (cfr. 2007, pp. 266-330). La idea es señalar que el personaje del superviviente habla de la existencia del que teme y salvaguarda su integridad siguiendo el guion del iracundo resentido que gusta de la violencia y las agresiones como medios para vivir en escenarios de competencia. En el teatro de la supervivencia (que es el mismo de las fieras y los gladiadores iracundos), veremos privilegiadamente concentradas las características del miedo, la ira y el resentimiento. Para ilustrar el problema general, recuperamos reflexivamente una narración particular venida del escenario del conflicto armado contemporáneo en Colombia. Creemos que el recurso narrativo posibilita la reflexión informada sobre devenires y experimentaciones —Molano dice expresamente: “sobre procesos vivos” (2006, p. 16)— frente a los que se puede reaccionar pensando en las vivencias a las que conducen el miedo, la ira y el resentimiento.5