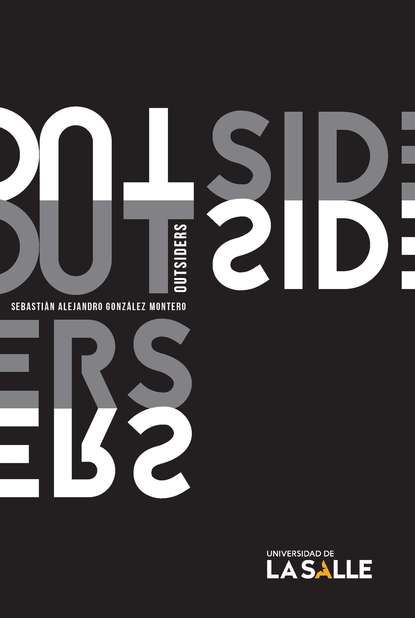- -
- 100%
- +
§ 1. Miedo
La mejor vía no invasiva ni sustitutiva de coexistir y relacionarnos con los demás yace en la firme decisión de dejar ser. Deja ser lo que los otros son propiamente coincide con el punto de vista de quien cultiva las condiciones para que puedan desarrollar sus auténticas posibilidades de acción —haciendo igual consigo mismo, por supuesto. Justo lo contrario de lo que ocurre en el miedo, pues este no es más que medida de la impotencia, tasa de la incapacidad y el indicador de aquello que inhibe la vida. Permítase decir que el miedo es menos una sensación y más una medida. Una medida de las capacidades invertidas en su lado reactivo, impropio, inauténtico. Hablemos brevemente de la cuestión.
En situación de combate, nos hacemos gladiadores en el mismo elemento: el de la necesidad de restar las oportunidades de crecimiento, el de la obligación de eliminar los motivos de desarrollo, en el elemento que es la situación de evitar los encuentros que amplían, ensanchan, extienden... Pero no se trata de no poder o de inactividad —que son los conceptos de la muerte. El miedo es un vector que indica en gradientes negativos el modo en que nos hacemos menos, pequeños, frágiles. Tenemos miedo y nos hacemos poca cosa porque se supone que, al crecer, los demás podrían tener motivos para la lucha. Porque suponemos que, al tener valía, habría razones para merecer la muerte. Porque, al lograr cosas, pensamos se ofrecen motivos de amenaza y agravio. Porque, al buscar amigos, nos hacemos objeto de recelo. Porque, al alcanzar metas, nos convertimos en contendientes. Porque, al buscar recursos, nos hacemos competidores en el escenario de la lucha. Pacto de pasividades: yo tengo miedo. Ellos tienen miedo. Tenemos miedo. Y nos medimos en esta escala en la que las capacidades propias y las de los demás son interpretadas como portadoras de peligro. Si los demás se hacen fuertes, ya no aplaudo o elogio. En su lugar, siento miedo. Miedo de que ellos quieran acabarme. Y al contrario. El crecimiento propio es causa de competencia y rivalidad. Al querer, ellos me verán con temor. Seré su adversario. Lo cual no arroja otro resultado que la tendencia a inmunizarnos de los demás.6 Al buscar garantías de la supervivencia individual y al atesorar los recursos necesarios a la propia seguridad, no hacemos otra cosa que actuar en nombre del miedo (cfr. Espósito, 2012, p. 200; Canetti, 2007, p. 272; Blits, 1989, p. 424).
Un detalle que no debe escapar: la experiencia del miedo da lugar a la idea de que es un motor de amplio alcance. Se podría pensar que, al tener miedo, hacemos cosas, nos movemos, buscamos opciones, construimos alianzas. Y, sin embargo, es claro que el miedo traduce el peor aspecto de lo que somos capaces de hacer, incluso cuando pensamos en los demás. Lo que hacemos, sentimos y pensamos a través del miedo lleva el signo de la disminución, el decaimiento, la impotencia. El miedo sustrae a los individuos y a las comunidades la posibilidad de su propia realización. De allí que toda cosa alcanzada por miedo sea reactiva. No hay nada detrás del miedo, si se quiere. O nada más que la respuesta a las exigencias que de allí vienen. De hecho, en el miedo, solo existe la común servidumbre —que es exactamente lo contrario a la comunidad. Los vínculos en el miedo asemejan a la guerra: uno se encuentra con el otro, pero solo para atormentarse.7 “He aquí la especie humana dividida en rebaños de ganado”. Cada uno “tiene jefe, que lo vigila para devorarlo” (Espósito, 2012, p. 86). Miedo y ferocidad: esta es la terrible ecuación de la paranoica existencia del único superviviente.
¡Pero cuán extraña es esta situación de proteger la vida y al tiempo negarla! Pensando en vivir un día más, en realidad terminamos por vivir menos. Incluso dejando de vivir. El tiempo consagrado a la competencia y a la supervivencia es tiempo destinado a esfuerzos pobres por sustraer de las propias capacidades el potencial de su crecimiento alto y progresivo. De eso se trata el combate y la lucha. Ambas imágenes privilegiadas de la carrera más mortal que es aquella en la que se evita perecer a costa de uno mismo y a través de la búsqueda de los medios para que los demás sean igual poca cosa. Se ve así el instante en que vivir se hace objeto de tiranía. Pero no tanto la del hombre que ama la violencia y la aplica a todo cuanto ve.8 Es la tiranía de la supervivencia y la competencia. Mejor: es la tiranía de la guerra. La dignidad de una vida sin miedo se pierde en la necesidad de resistir bajo la creencia de que se puede perder todo en cualquier momento. Y lo peor es que podemos vernos juntos en esto. Porque ninguno de nosotros quiere la desaparición. Nadie quiere perder lo propio. Lo que representa el ángulo más reactivo posible: viviendo en el miedo veo que somos iguales porque los demás tiemblan como yo. En el fondo es lo mismo porque estamos sujetos al miedo. Este nos vincula y enfrenta. Es nuestro propio miedo. Estamos atados por él, pero también inevitablemente separados. Todo en virtud del proceso disolvente de conservar los lazos con los demás desapareciendo toda prospectiva potencial y descartando todo vínculo activo entre nosotros (cfr. Espósito, 2012, p. 68).
§ 2. Ira
El miedo prepara el escenario de la ira. Su papel es provocarla y darle sentido al mundo en litigio. Como fuerza motivante, el miedo garantiza la ira y la sostiene, convoca sus erupciones y les da unidad.9 De hecho, puede que el miedo exista antes que la ira y que incluso le continúe —es cierto que nadie sabe si una vez consumada la ira, desaparezca el miedo de donde nace (cfr. Séneca, 1987, pp. 11-14). Así que la ira es contragolpe, contrafuerza, la reacción que le sigue al miedo en muchos casos. El iracundo tiene miedo y es su miedo el que lo fuerza a responder con furia a las cosas que le agravian y le angustian intensamente. El miedo y la ira representan asuntos que van de la mano: esta es su respuesta más repulsiva, incontenible y agresiva y él es su fuente más oscura.
Es un rasgo específico de la ira crecer hasta su explosión. Sin decoro ni contención ni ahorro, la ira es energía beligerante cuya expresión es de muchas formas intensa y enardecida. Órdenes, gritos, palabras terribles, revanchas, humillaciones, golpes, degradaciones, despojos, extorsiones, despidos… hasta la muerte y la venganza: el botín para el iracundo se da del lado negativo o llega por el lado agotador, ya que solo tiene en frente una única escapatoria: la de desfogar la tensión que le ocupa con retaliaciones de naturaleza furiosa y muchas veces violenta.10 Porque el miedo es su motor, en la ira nos hacemos pequeños. Pero la ira es engañosa. Pues, aunque se manifiesta en estados de ebullición y aparentes fortalezas, en el fondo no tiene sino un único horizonte empobrecedor: el de acabar con lo que se tiene en frente siguiendo el imperativo de tener éxito, de conquistar prestigios, de acabar con los rivales, de ganar batallas.11 Uno se engaña asumiendo el miedo como motor de la acción humana, pues este no conduce sino a litigios iracundos que perduran mentalmente incluso en tiempos nuevos ya no necesariamente guerreros. Aunque alardee y grite mucho, el iracundo es débil, inhábil, porque olvida la conveniencia del trabajo colectivo, porque descuida y desconoce todo afecto y porque, en medio de su efervescencia, hace ruinas y destruye aquello que lo haría mejor y obtener mejores resultados. El iracundo se agita violentamente y aplasta precisamente todo lo que (y a quienes) habrían de garantizar su progreso y ganancias. Es toda una ironía (cfr. Séneca, 1987, pp. 14-18).
Por otra parte, el que tiene miedo muestra los dientes para no ser tomado a la ligera. En verdad, la ira se ve muchas veces confirmada en la necesidad de lustrar la propia valía en la conciencia de los otros. Lo cual puede ser terrible.12 De nuevo: la ira opera como refuerzo de la imagen propia. Por eso, el iracundo grita tanto. Por eso, hace tanto escándalo. Porque es infantil. También es ambicioso, un tanto exagerado y muchas veces sombrío y malhumorado. Sus excedidas reacciones nacen de la voluntad de superación y supremacía en medios de competencia que sirven a la elevación de su propia estima y nada más. Asunto que agrega contenido al concepto de ira. Podemos suponer que la ira, además de ser una respuesta a agravios y perjuicios no triviales, es asimismo una respuesta a las necesidades de autocomplacencia.13 De allí las demostraciones de fuerza. Y por eso en medidas extremas. Por regla general, el iracundo cae en la inevitable presión de la comparación y recae muchas veces por la presión crónica del estrés competitivo convirtiéndose en ejemplo vigoroso de la hinchazón y la vanagloria de sí (cfr. Séneca, 1987, p. 38). El iracundo es un poco fanfarrón y muchas veces presuntuoso porque invierte su existencia y capacidades en fuentes de satisfacción que coinciden con la ruina de los demás. El iracundo se siente a gusto y bien consigo mismo cuando destruye. Diríamos así que el camino a la ira se traduce en la búsqueda de situaciones en las que poder hacer gala de las propias fuerzas y de las —a veces supuestas— ventajas en contra de quienes son generalmente asumidos como inferiores, enemigos y rivales.14
Permítase una acotación. Vemos este gesto en el paranoico, iracundo terrible y exaltado, para quien
[…] la sensación de ser poca cosa, negada durante largo tiempo, encuentra una solución en apariencia definitiva en la fantasía contraria de grandeza: justamente porque son cada vez más numerosas las personas que toman conciencia de su valor, estas se alían, por celos, para impedir que se reconozcan sus méritos. (Zoja, 2011, p. 33)
Tanto para el iracundo como para el paranoico (que a larga son iguales porque temen) lo fundamental es protegerse y vencer. Esa es su doble estrategia. Como siempre sospecha, como cree que el peligro está por doquier, como parte de la premisa de que hasta el más leve comentario y el más sutil gesto (incluso si es de amabilidad) podría corresponder a la presencia de planes secretos y hostilidades, el paranoico se mantiene alejado y cierra sobre sí las defensas y crea todo tipo de astucias y previsiones agresivas. El iracundo es un paranoico y, a la vez, alguien que está solo y lleno de sospechas porque insiste en querer triunfar sobre los demás siguiendo la idea de que así tendrá el crédito que tanto busca al tiempo que se fortalece contra los propósitos de sus enemigos (cfr. Canetti, 2007, pp. 272-273).
Un último paso. Hace tiempo aprendimos de Nietzsche que culpa y deudas tienen conexión antigua en el resentimiento (cfr. 2003, pp. 11-31). Conexión que sirve para señalar el hecho de que una profunda insatisfacción corre agresivamente en quienes buscan compensaciones. Digamos que el resentimiento explica la intranquilidad iracunda promovida en la ambición de llenar el vacío y la falta que dejan los impactos y los daños reales, concretos y específicos causados en uno mismo y en los más cercanos. Ese es su elemento central.15 En estas circunstancias, se reúne el potencial agresivo para malhumorados competidores y perjudicados que florecen como iracundos que regresan del agonismo político al enfrentamiento violento y las vías de hecho —desde las órdenes y los gritos hasta los golpes y las balas (Mouffe, 2003, p. 114). Tesis que podemos aplicar en nuestro contexto así: el tiempo de la ira está signado tanto por la obligación de perseguir y acabar a quien ha cometido perjuicio y causado agravio como por el compromiso con el hecho de que tenga que pagar con sangre por los actos cometidos. La ira conlleva el deseo de devolver sufrimientos. Por eso requiere cancelación y venganza (cfr. Séneca, 1987, pp. 19 y 23). El iracundo no olvida nunca. Permanece colérico en nudos del pasado que conserva por encima de salidas alternativas y de las posibilidades venideras. Dicho en pocas líneas: la ira es la manifestación pura del resentimiento, y no solo porque convoca las respuestas impulsivas y desbordantes del que tiene miedo y repele con agresiones gradualmente intensas, sino porque presenta la asociación entre perjuicios, agravios y contraprestaciones violentas.16
§ 3. Supervivencia
La ira es masculina y no representa más que ánimos asociados a la vanagloria de quien sabe que acabó con otros, de quien sabe que cobró sus deudas y al sentimiento de fortalecimiento y (falsa) invulnerabilidad que ofrece la conquista y el triunfo en los conflictos humanos.17 Estas características llevan directamente a las entrañas existenciales del superviviente. Efervescencia, pretensiones de aprobación, refuerzos en el aprecio de sí mismo, incontinencia, desborde excesivo, abatimiento de los enemigos y los contrincantes, resentimiento: estas motivaciones se encuentran enlazadas en el marco de la supervivencia y agravan el fenómeno del miedo y la ira.
Supervivencia es el término de la victoria elemental, la más básica. Mana: “el superviviente está de pie”. Ha combatido y derribado a sus rivales y enemigos. Y lo ha logrado con sus propias fuerzas y se ha fortalecido. Ahora podrá temblar todo el que quiera abatirlo (cfr. Canetti, 2007, pp. 296- 297). El superviviente se siente en ventaja. Ha quedado él y nadie más. “Se ve solo, se siente solo y, cuando se habla del poder que este momento le confiere, nunca debe olvidarse que deriva de su unicidad y sólo de ella” (Canetti, 2007, p. 266). Aquí estamos lejos de los criterios de construcción de comunidad, lejos de pensar la proximidad solidaria y la confianza, el amor o la compasión. Estamos en el terreno de la mera supervivencia. Terreno que obliga a tener que subsistir sin importar con quién, sin importar que no haya compañía, sin otro motivo que el de estar aquí por encima de cualquier otra cosa. Es fundamental este punto de vista. El superviviente quiere ganar porque derribar a los demás sirve para dar a conocer su nombre, porque la victoria sirve para que se sepa que él fue el que superó a todos y arrolló con lo que estuviera a su paso. Es que lograr el sentimiento de victoria depende de que otros hayan perdido. Así el superviviente puede verificar que lo ha hecho él, nadie más, y, por supuesto, mejor que cualquiera.18 El superviviente quiere los premios y las medallas. Por eso anhela famas en altavoz y golpecitos en la espalda —aunque a veces sea más terrible porque quiere quedarse con pedazos de sus vencidos y muertos (cfr. Canetti, 2007, pp. 298-308). De hecho, no hay nada que desee más que eso. Librar batallas contra otros redunda en la propia afirmación del superviviente haciendo insaciable su necesidad de homenajes y recompensas.
Siempre hay que tener presente la voluntad bélica del superviviente. Como dijimos, en él acabar con los demás es asunto declarado. Lo necesita. Lo demanda. Es uno de sus motivos. Por supuesto, no le importa el precio que deba pagar. Arriba lo insinuamos: entre los vencidos yace mucha de su gente. Entre las cosas que destruye está aquello que lo mantiene (y mantendría) a salvo. Pero las batallas ameritan el costo. Quiere luchar. El premio de la victoria lo vale. ¿Qué es lo que quiere el superviviente? Erguirse “afortunado y preferido” (cfr. Canetti, 2007, p. 267). Busca conservar su vida y sus privilegios (así sean nimios). Y los quiere para poder compararse con quienes han perdido y luego hacer gala del asunto. Pero, ante todo, disfruta del combate. Su capacidad de actuar siempre está en juego frente a este deseo. Tanto que es posible pensar que la voluntad bélica del superviviente tiene que ver, en parte, con un sentimiento de protección y autoestima y, en parte, con una pasión voluptuosa de competencia.19
Demos un paso más.
La fragilidad es igualitaria, diríamos democrática. Así que, como cualquier otra persona, el superviviente está expuesto. Su blandura es igual a la de los demás. Solo que su reacción es mantenerse apartado, aislado. En su temor ataca con artimañas y con armas violentas. No conoce la inmunidad que muchas veces representan los demás. Tampoco reconoce el modo en que los vínculos colectivos dan contento y seguridad real ante las angustias. Todo aquello que asume como espada y hachas en contra de sí son motivos suficientes para querer levantar “murallas y fortalezas enteras alrededor suyo. Pero la seguridad que más desea es un sentimiento de invulnerabilidad” (Canetti, 2007, p. 268). Invulnerabilidad que conlleva eliminaciones en extremo. El superviviente cree alcanzar salvaguarda por medio de la derrota de sus contrincantes y del vencimiento de las situaciones adversas. Diríamos, incluso, que se avergüenza del reconocimiento de la necesidad mutua. Debe ser un ganador. El riesgo de perder y la necesidad de recompensa en la victoria no hacen más que reforzar su actitud hostil, pues asume que la fortaleza viene de someter y piensa que, al hacerlo frente a más y más enemigos y obstáculos, más y más oportunidades tiene de alcanzar la inmunidad buscada.
Ahora bien, la pasión de sobrevivir es voluptuosa y explota en pequeños placeres oscuros e insaciables (cfr. Canetti, 2007, p. 270). La satisfacción del que sobrevive estalla por los triunfos alcanzados. Pero, además de ser una motivación jactanciosa, es una motivación de creciente demanda y tanto más intensa cuanto más dura es la carrera y más son los vencidos y más prestigiosos son los premios, las nominaciones y la reputación. El problema es que en el superviviente prima la angustia por saber quién es el que vence, quién es el más bravo, quién es el que da más órdenes y grita más duro, quién es el que hace temblar más, quién infunde más parálisis y temblor… Son reputaciones de violencia de lo que se habla cuando se mide y se celebran las capacidades por el número de vencidos, por la cantidad de caídos, por las pérdidas, los maltratos y las humillaciones, por los asaltos, las agallas para lastimar a los demás con severidad y violencia y, por sobre todo, el número de las víctimas y tamaño de la fosa de los muertos.20
No sobra insistir en que es la muerte a lo que más teme el superviviente. Temor que responde con ira. “A él nadie debe acercársele. Quien le trae un mensaje, quien debe llegar a su cercanía es registrado en armas”. Gesto que es complementado con su capacidad de decisión sobre la vida de los demás: para mantener a la muerte sistemáticamente alejada, él mismo ha de imponerla cuantas veces quiera. “Su sentencia de muerte siempre se ejecuta. Es el sello de su poder” (Canetti, 2007, p. 273). Quizá podamos ofrecer algunos matices. Porque quien se defiende con ira no es solo el poderoso superviviente, cuya imagen privilegiada estaría en el líder, el comandante, el general o el jefe que se resguarda en murallas de piedra (que también pueden ser simples oficinas) o hechas de guardaespaldas (hombres estos que ya dicen mucho de la situación existencial de la que hablamos). No. Probablemente la actitud de la supervivencia pueda verse muchas veces reflejada en cualquiera de nosotros con tan solo sucumbir a la pasión de subsistir. El miedo y sus características iracundas son potenciales capacidades y bien visibles en el instante mismo en que se cede al empujón hacia el delirio paranoico, hacia la necesidad de defensa, hacia la búsqueda de soldados obedientes, hacia el gusto por las disputas, por las órdenes, por la autoridad. Líneas atrás lo dijimos: en general, el que teme perder algo, y por encima de todos el que teme perder la vida, reacciona agresivamente y, con ira, cierra filas defensivas, aislándose en situación de paranoia.21
De allí sigue otro elemento importante: la necesidad de fieles seguidores. El superviviente los busca por el hecho de que son fuente inagotable de adulación, porque son dedicados defensores de sus proyectos y porque acatan órdenes sin protestar. “Sus soldados son educados para una especie de doble disposición: son enviados a matar a sus enemigos y están dispuestos a dar la vida por él” (Canetti, 2007, p. 273). Los que no acceden son los primeros en hacerse blanco de su mirada iracunda y paranoica. Sobre ellos recae el miedo que infunde. De sus caprichos dependerán. Los usará como ejemplo. Podrán ser despedidos, censurados, aislados, burlados, desacreditados, perseguidos, desaparecidos, etc.22 Todo porque tienen criterio, porque actúan con autonomía, porque hacen preguntas, porque se ocupan de los demás, porque no tienen miedo —o porque simplemente lo enfrentan. Cada gesto de autoridad le confiere aparente fortaleza contra ellos.
Es la fuerza del sobrevivir la que así se provoca. Sus víctimas no tienen que haberse vuelto realmente contra él, pero podrían haberlo hecho. Su miedo los transforma —quizá a posteriori— en enemigos que han luchado contra él. Él los ha condenado. Ellos han sucumbido, él les ha sobrevivido. (Canetti, 2007, p. 274)
Finalmente, hemos de preguntar qué es lo que hay de interesante y terrible a la vez en la imagen del superviviente. Podríamos resumir la respuesta así: en la supervivencia, se pierde de vista el hecho de que las capacidades propias alcanzan brillo y luminosidad —para decirlo más fríamente: alcanzan altos estándares y mejores resultados— cuando componen con las capacidades de los demás. En comunidad crecemos (cfr. Sennett, 2000, pp. 143-155). El reconocimiento de las capacidades es un asunto más que moral. Es un asunto, si se quiere, de prescripción física. Nos hacemos más y mejores cuando estamos juntos y trabajamos con motivo en el desarrollo, la diversificación y la heterogeneidad de las redes que nos sostienen.23 La compresión de la supervivencia nos sitúa justo en el vector negativo de las capacidades, esto es, en las pretensiones de señorío y las rivalidades. Pretensiones de señorío que se representan tanto en la búsqueda de las metas abstractas y verticales como en el modo en que los individuos, por esa vía, se hacen competidores entre sí.24 Ciertamente, lo que hemos visto es que el miedo y la ira impulsan hacia esas “altas alturas” y no el reconocimiento mutuo y la amistad conseguida por medio de proyectos solidarios. Por su parte, es claro que en la rivalidad el que quiere vencer elimina a sus contrincantes en lugar de polemizar y trabajar conjuntamente. Además, el que quiere vencer alista sus mejores recursos para mantener a raya a sus enemigos y contrincantes, siendo su objetivo sobrevivir, pero también otras cosas que acompañan tal actitud (ya lo dijimos antes: narcisismo, loa, prestigio, adulación, obediencia, autoridad).
§ 4. Subsistir como pasión
Vamos a “cerrar” recuperando reflexivamente un caso particular probablemente lejano, tanto de nuestros allegados como de nuestras experiencias vitales, pero importante para cualquiera que quiera reconocer y pensar el impacto y los daños ocasionados a otros seres humanos. El punto de vista que hemos usado para escoger el caso que nos ocupa es el presentado en la construcción de los conceptos de miedo, ira y resentimiento. Además, seguimos el trabajo de Camila de Gamboa y Wilson Herrera acerca del problema de representar el sufrimiento de las víctimas y sobre la posibilidad de acercarse con adecuada información a las narraciones que hablan de situaciones de daño, dolor, lucha y violencia. Eso significa que, por una parte, acogemos la tesis de que las narraciones del pasado no pueden ser asumidas de forma neutral, ni por quienes las producen ni por quienes las escuchan (Gamboa y Herrera, 2012, p. 225). Y, por otra parte, retomamos la idea de que es plausible la interpretación de las narraciones sobre el conflicto armado en Colombia si se adopta, con cuidado, la perspectiva de ciudadanos informados capaces de sentimientos adecuados de indignación y compasión (pp. 245-249).25 Perspectiva que, en el fondo, traduce la potencia que tiene el material narrativo a la hora de reflejar los paisajes de la vida. Así que no solo se trata del deber moral y ciudadano de informase en torno a las vivencias vitales de quienes han padecido violencias y guerras. Se trata, además, de centrar el pensamiento en fuentes que informan sobre devenires y de admitir la necesidad de considerarlos como regiones de la vida humana tan solo perceptibles para ojos capaces de detalle. Concierne, así, vidas anodinas cuya biografía popular no es menos a la interpretación ética que hemos trazado ya. Por lo demás, seguimos la conocida vía de la historia basada en el amplio espectro de fenómenos culturales cotidianos narrados en fuentes, si se quiere, inspiradas.26
Por eso, hemos escogido el trabajo de Molano. Y porque algunas de sus historias muestran las características del miedo, la ira, el resentimiento y el pathos del superviviente de las que hemos venido hablando. Por ejemplo, A lo bien (2015, pp. 11-38). Osiris, igualmente (2001, pp. 114-159). Alias desconfianza (2015, pp. 41-61). Demetrio (2011, 19-55). En Rebusque mayor. Relatos de mulas, traquetos y embarques, se encuentran historias de supervivencia y miedo: especialmente, “La monja” y “El muñeco” (2007a, pp. 145-179). Otras de las historias de Molano resuenan entre gestos de decencia, empatía (symphaty), solidaridad y esperanza. Las de Molano son igualmente historias de frustraciones, angustias, exageraciones, sectarismos, luchas, torturas. Son historias de sometimiento a gritos, a órdenes militares y fuertes jerarquías. Son historias de activismos y esperanzas, de afectos, amistades, cercanías. Es el caso de “Adelfa”: una excelente narración acerca de los muchos grises de la pobreza, la injusticia, la guerra y la violencia (cfr. Molano, 2015, pp. 75-150). Por supuesto, también lo son Ahí les dejo esos fierros o “Nury” (Molano, 2015, pp. 179-223; Molano, 2011, pp. 123-177).