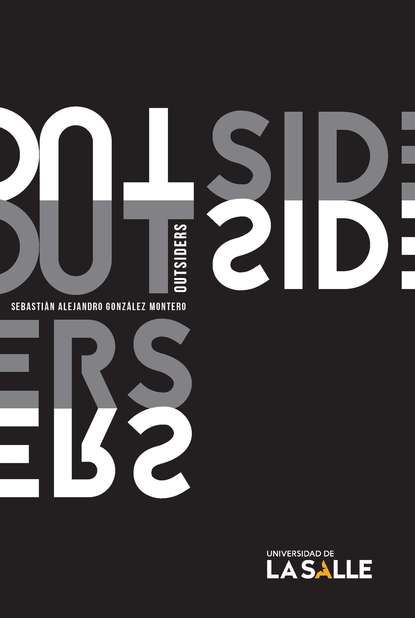- -
- 100%
- +
Ahora bien, en el prolífico escenario de la historia oral (o historias de vida), en la que se desenvuelve el trabajo de Molano, se puede destacar una breve, pero intensa historia.
“El Abeja” es un relato que refiere, usando una expresión muy nuestra, la historia de quien para sobrevivir sabe que debe tener malicia, que debe ser astuto, desconfiado para poder aflorar por encima de las circunstancias y de aquellos con los que compite con insistencia. Estamos hablando de un hombre armado, que, además de revólver, tiene otros recursos. Se trata de un hombre con alta capacidad de trabajo. Hábil para asociarse. Energético. Con dones de mando y proceder agresivo. Es alguien a quien se le puede oír decir, sin aparente conflicto, cosas de este estilo:
Lo maté. Lo maté del todo. Lo maté en paro. Se le fueron las piernas y cayó redondo como un bulto de cemento que hubieran tirado desde el piso de arriba. Me asustó el golpe porque el tiro ni lo sentí; era tanto el miedo de que me matara, estuvo tan cerca su cuchillo de mi cuerpo, que la pistola se disparó sola. Quedó tirado a mis pies. Me embadurnó con su sangre. Eché a correr. Sabía que lo había matado porque se siente la muerte. (Molano, 2011, p. 79)
[…].
Cada vez que pienso en ese momento me sale por el ojo visor, el que se usa para apuntar, su cara de miedo cuando se me vino encima. Digamos que me tenía miedo o que me tenía celos. Eso quedará así […]. Tengo todavía la carrera en la garganta cuando recuerdo el salto que di sobre su cuerpo, el salto que di al salir de la discoteca […]. El salto que dio la voladora y el viento del río que me fue devolviendo el resuello. Matar es matar. (Molano, 2011, p. 89)
Por supuesto, no se trata de pensar la narración en términos de la idea simplista del hombre “malo”. En la narración, se pueden encontrar diversas preocupaciones, muchas loables y cercanas a cualquiera de nosotros, que hacen contraste con el testimonio de la violencia, las armas, la muerte. Preocupaciones como esta: estando ad portas de la pobreza extrema y con la responsabilidad de su familia a cuestas, el Abeja dice:
Conversamos y el arreglo fue: “Yo me voy para Neiva, busco levantarme otra vez y la llamo cuando tenga dónde cobijarnos” Neiva no está lejos. Ellas [su esposa y su hija] podían pasar de un día para otro. Así que hice mi atado y al Huila fui a parar con la ilusión de trabajar a lo bien. Aunque yo no había aprendido sino a manejar finca con ganado y a cultivar coca, pensé que algo encontraría para sacar a mi familia adelante. (Molano, 2011, p. 93)
Otras situaciones por el estilo afloran en la narración. La preocupación por los hermanos. La angustia por el destino de su padre. Las ganas de salir adelante haciendo bien los trabajos que se consigue a cada paso. El gusto por el reconocimiento que sus jefes le ofrecen. Molano se cuida de registrar los variados asuntos que competen al personaje de la narración. Cuidado que obliga a reconocer que, en realidad, en la guerra y en la pobreza no todo es blanco y negro. Molano lo ha mostrado con recursos en muchas de sus historias de vida —Mujeres en la guerra, de Patricia Lara, iría en similar dirección (cfr. 2014). Asuntos, claros y oscuros, y muy matizados, están en juego: las disputas entre guerreros, las jerarquías de los comandos, la pobreza de la gente y los medios para conjurarla (i. e. el uso de la tierra y la producción de coca), los mecanismos de chantaje (i. e. “la obligación” como sistema de endeudamiento), los sectarismos, las visiones salvíficas, la sexualidad, la relaciones amigo-enemigo, las apuestas ideológicas que llevan a logros y fracasos, el rol de las mujeres y sus padecimientos, etc. En medio de todo eso (y la lista no es exhaustiva), el relato “El Abeja” representa una historia de vida que recuerda el imperativo general del personaje en cuestión: “Subsistir”. “Subsistir como pasión”, esa es la guía de sus acciones.
Piénsese en “El Abeja” como en la historia de un personaje entrador. Su apelativo no es equivocado: es muy trabajador, andariego y preocupado porque la vida no se lo lleve por delante. Al tiempo que se enorgullece de cosas buenas (por ejemplo, de que su madre se dedicará, durante mucho tiempo a servirles a los demás, principalmente a los niños de su comunidad, a los que enseñó a leer y a escribir), es capaz de referir los aspectos más crudos de sus distintos oficios (cfr. Molano, 2011, pp. 83-84). Hizo trabajos con la coca. Hizo trabajos con ganado. Construyó puentes. Se dedicó mucho a las discotecas, las mujeres, las armas, el alcohol. Sus asuntos lo llevaron al ruido de “los cidis”, en las noches de dinero y trago, tanto como a la muerte y los duelos de asesinos y los arreglos con las armas —“uno en manos de un hombre enfierrado poco o nada puede opinar”, dice refiriéndose al negro Joaquín Gómez (cfr. Molano, 2011, pp. 84-88 y 90).
Un día dice: “la vida no da explicaciones” (Molano, 2011, p. 88). Y allí se concentra todo el problema. Allí está plasmada toda su existencia. Las condiciones que imperan en el conflicto armado, la guerra y la injusticia social obligan gestos de firmeza, aguante, obstinación y tenacidad que se traducen, en la vida cotidiana, en representaciones del poder de supervivencia y en los rituales que sirven para combatir lo que sea y a quien sea. Aquí no existen altos motivos. El superviviente es hijo de una realidad que le excede. Esta le sobrecoge.27 Lo que significa que es enteramente una presa de condiciones y fuerzas sobre las que no tiene influencia. Tiene que trabajar en lo que sea, rebuscarse lo que pueda, llevarse delante al que toque y meterse en cualquier rincón sin miramientos ni quejas en un sentido tan radical que siempre sorprende la dureza que requiere para hacer frente a las cosas por vencer (cfr. Molano, 2011, pp. 93-103). Es propio del superviviente librar batallas con tal de afirmarse contra sus enemigos, contra lo avasallante y contra aquellos que quisieran quitarle sus cosas. Al superviviente, la ira y el miedo le dan lo que necesita para mantenerse vivo. Incluso podría perder sus cosas, pero no la vida. Así que sus aspiraciones, en el fondo, son cortas, pues solo quiere sobrevivir. Eso le basta (cfr. Canetti, 2007, pp. 267-268). Lo cual no parece ser una vida buena (aunque tenga sus momentos), porque el dilema del superviviente es el de tener que pelear, el de tener que defenderse y demostrar cuán fuerte y agresivo puede ser con tal de ganar la partida a la muerte, el hambre, la pobreza, la persecución, el abandono y el desplazamiento obligado, etc. “Tan cruel como la muerte después de las batallas es la vida. ¿Cómo vivir? ¿De qué vivir?” (Molano, 2011, p. 145). Mejor no se pueden expresar las angustias del superviviente.
Hablemos unos instantes más del tema. De trabajar en las líneas que sirven para llevar y traer mercancía por trochas y demás caminos, el Abeja queda confinado en la cárcel —episodio que le cuesta su familia, en primera instancia, y luego sus bienes (Molano, 2011, pp. 102-103). Queda el asunto expuesto así:
Me juzgaron en un par de semanas, me condenaron. Me habían cogido con las manos en el timón de un carro con diez y siete kilos y ochocientos gramos de cocaína de la “más alta pureza”. Cierto: nuestro cristal era el más fino que salía del Caquetá. Esa cuenta sumó seis años. Mi padre se movió rápidamente, pero Marlene fue más viva. Yo le había aceptado eso de que “las niñas tienen papá”, y les habíamos hechos los papeles con Bienestar. En el juicio estuvo con las niñas. Me preguntó: “Papi, ¿quiere que le ayude?”. Las niñas lo necesitan. “Sí”, le respondí, sabiendo lo que me iba a pedir: “¿Dónde firmo?”. Firmé, cerrando los ojos, un poder universal sobre mis bienes. Hechos los papeles, vendió el apartamento y hasta el sol de hoy. (Molano, 2011, p. 103)
Los siguientes pasos fueron las Convivir en el Huila. Donde no duró mucho porque cualquier día le dijeron:
Mire, se la están preparando a usted. Usted ha dado mucha información y le tienen montada una celada. Usted sabe que el que mucho sabe, mucho aprieta y por eso lo pasaportean. Mejor váyase, mejor pobre y desempleado que muerto. (Molano, 2011, p. 106)
Por supuesto, sale huyendo. Y termina en Ecuador corriendo en una travesía casi eterna por Bucheli y Cacahual, el Cabo y Ancón de Sardinatas y, finalmente, por San Lorenzo (Molano, 2011, pp. 107-108). Allá conoció lo que ya conocía desde tiempo atrás: hombres armados, tránsitos arreglados, enemigos prevenidos por la fuerza de su fama de matón y regio mandadero; otra discoteca, más mujeres, más jefes de zona y más muertos (Molano, 2011, pp. 109-114).
¿Cuál es el final de la historia? En definitiva, ninguno glorioso o heroico. No es un final aleccionador. Ni triste ni conmovedor. No se trata de un happy ending. La narración tiene un final gris, matizado en la siguiente conclusión: “Uno anda entre enemigos. Porque quién va a saber quién es quién en la guerra” (Molano, 2011, p. 157). Esta es la sabiduría del superviviente. Como muchos otros personajes de similar carácter, nuestro protagonista la lleva en las entrañas. Todo superviviente sabe que su ley es seguir viéndoselas con la vida. Guerrear. Acechar. No perder de vista las posibilidades de riesgo. Su negocio es estar siempre preparado a la hora de reaccionar frente a aquello que le pudiera resultar aplastante. Tiene que seguir en pie haciendo lo que debe si es que no quiere dejarse arrastrar por las circunstancias. Está obligado a pelear, a ajustar cuentas cuando haga falta. Mejor dicho, debe estar listo. Eso significa mostrar los dientes a sus rivales, levantarse por encima de los enemigos a punta de rudeza, limar su propia estima con gritos, órdenes, y si hace falta, con desmanes y descalabros. Este es el Abeja: un superviviente que sabe ganar a las situaciones peligrosas, que sabe proteger su vida desconfiando de todos, que sabe arrojarse salvavidas a cada instante. Como está dispuesto a hallarse victorioso sin preocuparse por el precio, se hace fiero. Tanto más cuanto sus retos y enemigos le resulten peligrosos. Su implacabilidad contribuye a su prestigio como alguien agresivo, como alguien que no se deja y que no teme nada. Sabe hacer lo que toca. Sabe resolver lo que le pongan por delante. Su punto de vista, protegerse, lo lleva incluso a tener que dejar impresiones imborrables. Así que su nombre, conocido, le sirve. Tiene sus títulos: es listo, astuto, sagaz, inclemente, disciplinado. Su inalterable obstinación le condujo, muchas veces, a bastarse por sí mismo y a quererse solo a sí mismo como medio para sobreponerse a las dificultades de la vida. Signo que no lo abandona nunca. No dejarse agarrar por nada ni por nadie expresa la tendencia más representativa de nuestro personaje: este busca que nadie se acerque demasiado. Ha sido un superviviente y por eso encuentra su mejor lugar en la fortaleza que provee la ira, en los escudos que constituye a punta de infundir miedo, en las armaduras que son las armas.28 Alejar el peligro. Desterrar el riesgo. Salvarse de las amenazas. Esa es la cifra de nuestro personaje. Y se ve notoriamente en el cierre de la narración: el Abeja se hace, pues, líder de un grupo de seguridad privada para una empresa que le asigna, a lado y lado, matones, camioneta blindada y armamento, acervos bélicos con los que, sin miramientos, podría resolver el más mínimo apuro, con los que podría acabar con el más elemental enemigo (cfr. Molano, 2015, pp. 113-119). Él, desde su anhelada y constante búsqueda de seguridad, como si lo hubiera sabido desde siempre, tiene que seguir lidiando con sus enemigos, los reales y los imaginarios —la imagen del muerto que mató nunca lo abandonó del todo. Es fácil imaginarlo: siempre su Beretta limpia. El ojo visor. El corazón palpitante. La respiración exaltada. La mente inquieta.
***
El tiempo no nos da para seguir. Así que quedamos en deuda con la idea de pensar la obra de Tomás González, Abraham entre bandidos (cfr. 2010). Obra intrigante que nos viene muy bien desde el principio: Enrique Medina es un personaje que habría sido interesante pensar con detalle. Su humor negro, ácido e insoportable, la dureza de su andar, lo fierro de su carácter, su vocabulario recio y grosero, su recuadro militar y el final de su vida: cada uno de estos gestos avivan las crudezas de la guerra, la complicidad con la miseria que tienen las armas, la supervivencia como destino de tanta gente en un país que ya hace mucho conoce el conflicto armado. González (2010) dice, casi al final del relato, algo que consignamos como mera provocación:
Uno o dos años después de que se deshiciera su banda, y luego de mucho huir y esconderse en un sitio de la ciudad y luego en otro, y de disfrazarse de una cosa y luego de otra —maestro de escuela, albañil, deshollinador, vendedor ambulante—, a veces con bigotes, o con gafas, a veces con gafas teñidas, y luego de escapar en muchas ocasiones por un pelo de encuentros con efectivos del ejército, siempre armado y casi siempre solitario, escondido a veces por familiares o por antiguos amigos que al final daban señales de querer traicionarlo, a Enrique Medina, Sietecueros, terminaron acorralándolo en una casa en las afueras, de muchos cuartos, tapias gruesas y ventanas pequeñas, que compró en secreto cuando aún estaba en el monte. La había hecho cruzar de pasadizos subterráneos y abastecer con gran cantidad de ropa, dinamita, alimento y armamento, pues sabía que llegaría el día en que su hora se vería próxima. (p. 207)
1 En sociología, esto se conoce como zonas de relevancia: “a practical zone concerns ‘at hand’, the zone of more remote projects, or the ever-widening spheres of communication —from those persons we engage face to face to ths spheres of more distant friends and acquaintances, contemporaries, past and the future. Deleuze and Guattari mean something similar when they refer to circles that expando out from our personal affairs to those of our neighbors, the city’s, the country’s, and so on. Circles, in turn, are organized around centers of power, which define their limits and possibilities” (Bogard, 1998, p. 69).
2 La noción de poder que desarrolló Foucault puede ser referida al problema general de cómo determinadas acciones afectan otras acciones. “Acciones sobre acciones”: esa sería la cuestión del sujeto y el poder (cfr. Foucault, 1986, pp. 293-346). De manera ciertamente complementaria, Deleuze habría desarrollado la noción de afecto y afección para referir una problemática similar (cfr. 2008, pp. 78-99, 177-189 y 253-264). Para un tratamiento más detallado de la noción de poder como acciones sobre acciones y de las nociones de afecto y afección, cfr. González, 2009, pp. 63-95. Para los antecedentes de la tesis fisicalista de las emociones en el contexto de la filosofía política moderna, cfr. Blist (1989, pp. 420-421). Para la discusión acerca del papel de las emociones y los afectos en la vida social, cfr. Livingston (2012, pp. 271-274; especialmente, p. 273).
3 Aquí no hacemos más que seguir la posibilidad de pasar del análisis interno del individuo al análisis externo de la sociedad en una ya conocida línea de investigación que va de la psicología social —inspirada, sobre todo, en Jung— hasta la sociología contemporánea (i. e. interaccionismo simbólico [2003]). Muestra de las posibilidades de trabajo en esa dirección es The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyque and Society (Singer y Kimbles, 2004).
4 Aquí nos apropiamos de algunas definiciones del libro primero De la ira de Séneca. Pero, también, dejamos de lado algunos temas: la contención de las pasiones, razón versus las pasiones, etc., por ser temas delicados que requieren literatura especializada y más tiempo (cfr. Vernezze, 2008, pp. 2-16). No pretendemos soslayar la erudición necesaria a las cuestiones latinas. Nada más pedimos paciencia con el argumento, ya que pretendemos avanzar en la dirección ya mencionada de entender el miedo y la ira como vectores negativos del desarrollo de capacidades y no tanto centrarnos en la compresión y crítica del pensamiento de Séneca.
5 Quedaría pendiente un tema específico relativo al personaje del superviviente, lo vamos a dejar abierto y con una referencia interesante como fuente de investigación. Quizá sea complementario al páthos del superviviente (miedo, ira y resentimiento) el temor a ser el tonto, a pasar por un idiota útil del que es posible aprovecharse. Chump o Freier: el que teme que los demás puedan aprovecharse —seguramente porque alguna vez ocurrió que sí— es objeto de miedos paranoicos (paranoid fear) por los que se victimiza e intenta, inconscientemente, explorar a los demás como gesto defensivo. Así, el que teme pasar por tonto corre el riesgo de terminar abusando exageradamente de los demás (Abramovitch, 2007, p. 50).
6 Alfredo Molano presenta un interesante capítulo asociado al tema de la ley del más fuerte y a las dinámicas de la violencia indiscriminada en los procesos de colonización armada y campesina, que, en el Guaviare, terminan desarrollándose en el escenario del cultivo y la producción de marihuana y coca (cfr. Molano, 2006, pp. 74-76). Escenario que traduce la lógica del superviviente y la guerra de vendettas entre capos, cultivadores, recolectores y trabajadores y campesinos “de la emergente empresa” y de cómo “todo saldo, toda deuda, todo desacuerdo se resolvía a plomo limpio” (Molano, 2006, p. 76). Es ilustrativo de la lógica del miedo el episodio de la colonización del Guaviare que cuenta Molano, entre varios aspectos importantes, porque muestra la competencia de los protagonistas por sobrevivir y por proteger el negocio en medio de un infierno de amenazas, inseguridades, violencia (cfr. 2006, pp. 76-86). En especial, la historia de los Garzón (Molano, 2006, pp. 100-105).
7 Con cierta suspicacia en la lectura del Leviathan de Hobbes, Blist señala que el miedo mutuo tiene fuente primaria en la ignorancia. Mejor dicho, la ignorancia es fuente primordial del miedo, dice Blits (1989, p. 424). Esta tesis tiene efectos interesantes en el ámbito de la reflexión psicopolítica en cuanto trasluce la situación existencial del paranoico. El superviviente y el paranoico temen, ante todo, no saber. De hecho, al no saber inventan sus propias premisas. Es decir que deliran porque no saben. Lo cual es su fuente de mayor agresividad. Más adelante veremos con detalle el asunto.
8 Lo que hace el tirano es ejercer terror, que no es igual al miedo (fear) aunque estén relacionados (para la distinción, cfr. Espósito, 2012, pp. 75-82). La praxis del terror está narrada muchas veces en la obra de Molano. Un episodio particular, asociado a la masacre de El Placer, puede ilustrar la cuestión. Se trata del relato “Nury”, en Del otro lado (Molano, 2011, pp. 141-144).
9 Muchas veces se descubre que en la guerra ha habido temores y heridas que son respondidas con actos violentos, rabiosos y coléricos. Esto es evidentemente cierto en el conjunto de justificaciones que los actores armados en Colombia ofrecen: de las herencias de la barbarie, la exclusión y la lucha entre enemigos internos de la Violencia al nacimiento de las guerrillas y de las autodefensas campesinas es notable el rasgo general de miedo e ira. Esto es notable, sobre todo, en las narrativas asociadas al conflicto armado. La conexión entre miedo, ira y resentimiento se encuentra presente en los primeros momentos de la reconstrucción histórica del fenómeno presente en el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (Grupo de Memoria Histórica [GMH], 2013, pp. 112-117 y ss.).
10 La venganza, dicen Gamboa y Herrera, “casi siempre, genera más violencia y no es una respuesta adecuada ni justa al pasado”. Complementan la afirmación por medio de una larga nota a pie de página donde señalan la discusión relativa al concepto de venganza de retribución en contraste con el de retribución penal (cfr. 2012, pp. 242-243).
11 Cfr., acerca del asunto un momento específico del relato “Adelfa”, en el que se dice: “[…] La organización no se desmoronó al otro día, la muerte fue lenta. Agonizó como agoniza un armadillo, poquito a poco, sin darse cuenta. Entre discusiones y peleas interminables nos fueron sumergiendo en la vida de los que buscábamos salvar. Una vida del mismo color todos los días. Al principio, pensaba, seguiré igual, pero ahorrándome el miedo. Mentira, el miedo hace falta, es un compañero que se echa de menos; cuando no es terror, da fuerza, enerva. Es guía. A veces teníamos que recurrir al terror para recordarnos que éramos los mismos de antes y nos inventábamos allanamientos, cárceles, desapariciones. No porque el gran aparato represivo hubiera desaparecido, sino porque lo necesitábamos para no dejarnos desvanecer. […]. Nosotros —una parte de nosotros— nos negábamos a botar las banderas a la alcantarilla. Queríamos seguir peleando y vivir de la pelea. Se hizo imposible sin regresar a las armas, y los que dijimos que había que dejarlas no teníamos vuelta atrás” (Molano, 2015, p. 138).
12 Cfr. la narración “Hospital de sangre”, con atención especial a la descripción que se hace del comandante Doblecero (cfr. Molano, 2015, pp. 153-175; sobre todo las páginas 166 a 169, donde se muestra la relación entre la violencia y la autoafirmación de la autoridad y la jerarquía iracunda).
13 Intentamos complementar la definición de la ira que se registra en Paisajes del pensamiento de Martha Nussbaum. El espacio no nos alcanza para explicarnos. Pero podemos decir que la ira no es solo el gesto que sigue a los daños personales realizados por individuos libres (cfr. Nussbaum, 2008, p. 51). Pensamos que la ira es también una reacción efervescente relativa a medios de competencia y situaciones donde la necesidad de supervivencia se hace notable y guiada por afanes paranoicos de lucha y de éxito frente a los demás.
14 Canetti (2007) se refiere a este mecanismo con particular sutileza: “Es recomendable”, dice “partir de un fenómeno que es familiar a todos, el del placer de enjuiciar. ‘Un mal libro’, dice alguno, o ‘un mal cuadro’, y se dan las apariencias de que se tiene algo objetivo que decir. Todo su aire delata que lo dice con gusto. Pues la forma de la declaración engaña, y muy pronto pasa a ser como de índole personal. ‘Un mal poeta’ o ‘un mal pintor’, se añade en seguida, y suena como si uno dijera ‘un mal hombre’. Por todas partes se tiene la ocasión de sorprender a conocidos, a desconocidos, a uno mismo es este proceso de enjuiciar. La dicha que da la sentencia negativa es siempre inconfundible. […] ¿En qué consiste este placer —de enjuiciar? Uno relega algo lejos de sí a un grupo inferior, lo que presupone que uno mismo pertenece a un grupo mejor. Uno se eleva rebajando lo otro. La existencia de lo dual, que representa valores opuestos, se supone natural y necesaria. Sea lo que sea lo bueno, está para que se destaque de lo malo. Uno mismo decide qué es lo que pertenece a lo uno y qué a lo otro” (pp. 350-351). El papel del juez es uno los elementos del poder. Canetti ahonda en otros, como el ejercicio de la fuerza y el poder, la relación entre poder y velocidad, la práctica de poder en el ejercicio de hacer preguntas y querer respuestas, en el secreto (a nuestro modo de ver, uno de los aspectos más interesantes de los detentadores de poder), en los juicios y las sentencias y, finalmente, en el poder de perdonar y de ofrecer gracia (cfr. Canetti, 2007, pp. 331-353).
15 La noción jurídica de víctima (cfr. Congreso de la República, 2011) es recientemente considerada y reflexionada en una visión amplia de los daños emocionales y psicológicos, daños morales, daños políticos y daños socioculturales relativos a fenómenos como la guerra y el conflicto armado (cfr. GMH, 2013, pp. 259-327).
16 Al hablar de las condiciones políticas recientes en los Estados Unidos, Livingston (2012) señala: “Among working-class Americans who have suffered unemployment with the colapse of the industrial economy, cultural alienation from a powerfully secular and liberal cultural elite, and social fragmentation from the increasing speed, ethnic pluralism, and diversity of a globalizing world, there exists a reserve or resentment to be tapped. Neoliberals and neoconservatives on the American right have overcome their traditional antagonism to draw on this resentment and channel i tinto a shared spirituality of revenge that vilifies foreigners, immigrants, nonwhites, women, queers, liberals, and secularists” (p. 275).
17 Desde el punto de vista de la psicología social crítica, se ha validado la correlación entre autoestima y el deseo de victoria y dominio, sobre todo en los hombres (cfr. Grijalva et al., 2015, pp. 261-310). De todos modos, la correlación ya había sido aislada en intuiciones de la psicología social y la antropología presentes en investigadores como Canetti (cfr. 2007, pp. 290-296).