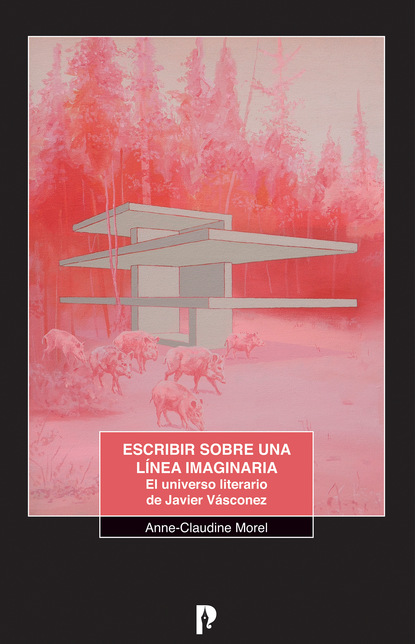- -
- 100%
- +
Esta óptica permite descubrir de una vez y con una mirada global a Javier Vásconez escritor y a Javier Vásconez autor. Así, esta perspectiva evita la consabida escisión entre la persona que produce los textos y vive de su prosa mientras expresa su deseo de contribuir a una literatura universal y el “narrador” que no sería más que una abstracción o un puro concepto-herramienta del análisis literario, independiente del escritor. El propio Vásconez habla de esta “escisión”, tanto léxica como ontológica, entre el escritor y el narrador, en una entrevista con la crítica chilena Paz Balmaceda. Evoca el momento de la creación literaria de esta manera:
Todos queremos contar una historia, lo que cambia, en realidad, es la manera de hacerlo. Aquí entramos en un terreno espinoso y muy poco tratado por la crítica: el papel que desempeña el narrador a la hora de abordar una historia, el narrador entendido como una herramienta utilizada por el escritor para contar una historia. Esto quizá sea lo que más ha cambiado en el arte de la novela en los últimos años. Hoy día nos encontramos con una proliferación de narradores, los hay “mestizos” en el sentido que combinan varios puntos de vista, conjeturales, ambiguos, etcétera, y creo que es aquí donde se encuentra el enigma, el secreto del arte de narrar. (Vásconez, 2010, p. 133)
Vásconez explica sutilmente el papel del escritor al momento de construir una narración. El desfase entre la identidad del escritor y la del narrador, definido aquí como una herramienta indispensable al “arte de narrar”, preocupó mucho y durante años a los comentaristas de la literatura10. Esta reflexión permite al novelista ecuatoriano poner de relieve la multiplicidad de los puntos de vista y de las identidades posibles del narrador. Tal pluralidad enriquece, en su opinión, el arte de contar historias, y contribuye a crear un misterio, un “enigma” según el término que utiliza aquí y en varias otras entrevistas.
Para ilustrar su reflexión sobre la evolución de la novela, de la que él no duda formar parte, Vásconez expone el particular punto de vista del narrador de la obra El viajero de Praga cuando habla de Quito: “En varios casos no he querido nombrarla y escribir sobre la ciudad desde la ambigüedad, un poco como debajo de la lluvia”11. Este comentario remite otra vez a la localización imposible, o paratopía, ya que evoca un espacio propio del narrador (“desde la ambigüedad”) y desvela sus intenciones o secretos de composición de escritura (“no he querido nombrarla”). La ambigüedad, acompañada aquí del adverbio de lugar “desde”, remite a un punto de vista que oculta tanto como expone: es la opción particular del narrador para hablar de Quito. La delicada definición del punto de vista es reforzada por la imagen de la lluvia y por las sensaciones que produce quien percibe el paisaje: nostalgia, imprecisión, incertidumbre, incluso inquietante extrañeza.
Este primer ejemplo de las relaciones entre narración y percepción del espacio geográfico nos convence de la importancia del concepto de paratopía en nuestro análisis del discurso literario. Quito viene a ser un lugar ambiguo, “una localidad paradójica”, según la imagen de Dominique Maingueneau. Esta figuración de la ciudad es percibida por un narrador, el cual transmite la percepción que tiene el escritor sobre la geografía del “país de la línea imaginaria”.
Otra definición más precisa de la geografía permitirá diferenciar mi propuesta de un análisis estrictamente literario que procura distinguir el “espacio del narrador” del “espacio textual”:
Los geógrafos concuerdan en distinguir una geografía general y otra regional. La primera es un análisis del espacio generalmente llevado a cabo en una escala menor y bajo forma comparativa. Tiende a definir y clasificar los hechos –y su posible combinación– que intervienen en la imagen de un “paisaje” (Landscape en inglés, Landschaft en alemán). Dichos términos, es cierto, se utilizaron en sentidos muy distintos, según la escala adoptada o si se toma en cuenta o no la acción de los hombres. Por eso existen dos geografías generales, la física y la humana.12
Si hablamos de “espacio geográfico” al referirnos al Ecuador, añadimos una dimensión que lo vuelve todo más confuso. Prefiero referirme a esta última definición que habla de la “imagen de un paisaje”. Dicha expresión remite, por cierto, a una geografía física. Y conviene a maravillas para mi análisis, ya que el Ecuador se diferencia de los países europeos por evidentes características físicas: la cordillera, los volcanes, el páramo, las ciudades de altitud, la oposición entre la Costa y la Sierra, la selva amazónica, las islas Galápagos. Me interesa, por consiguiente, saber cómo utiliza Vásconez todos estos elementos característicos del país, mientras rechaza toda filiación con los novelistas que explotaron la geografía nacional para defender otras causas; por ejemplo, la del indio, las condiciones de vida de los mestizos de la Costa o las del obrero.
La palabra y los discursos de Vásconez se caracterizan por una extrema coherencia al hablar de lo incómodo de su “oficio” de escritor en Ecuador y al aproximarse a la definición –imposible y no necesaria en su opinión– de una “literatura nacional”, ecuatoriana o de cualquier país. Es exactamente lo que explica Dominique Maingueneau (2004) en otra aclaración de su concepto de paratopía:
La paratopía no existe sino dentro de un proceso creador. El escritor es alguien que no tiene por qué ser y que no tiene lugar (en el doble sentido de la expresión). Tiene precisamente que construir el territorio de su obra a través de esta contradicción. (p. 85)13
Javier Vásconez no solo construye el territorio de su obra a través de esta contradicción, sino que inventa otro territorio que le permite escribir, pese a la paratopía constitutiva de todo escritor. El Ecuador sí existe, a pesar de su invisibilidad, lo comprobaremos más tarde. Lo incómodo o la expresión de la incomodidad nutren la creación de Vásconez, guían sus opciones de vida y de escritura; además, estructuran sus discursos sobre la literatura y sobre su país. Inmerso en una tensión entre su estatuto de escritor, de autor y de ciudadano común, consigue expresar, a través de sus textos (que elabora en soledad) y también gracias a sus discursos públicos (que son actos de comunicación con los demás), su difícil condición de escritor, entre integración y marginalidad, entre soledad y deseo de reconocimiento.
Es posible hallar en sus personajes el reflejo de esta tirantez interior que caracteriza al escritor: numerosos son aquellos que vacilan entre la necesidad de comunicarse con los demás y el deseo de hundirse en la soledad. Un gran ejemplo es el doctor Kronz. Dichos personajes no quieren conformarse con un modelo que ya existe. Tampoco quieren –a veces no pueden– formar parte de un grupo social bien identificado. Vásconez juega hábilmente con las fronteras que lo separan de sus personajes, ya que, en esta indecisión, precisamente en este tenue desfase entre las criaturas de ficción y su creador, encuentra verdaderamente un “lugar” o un “espacio” cómodo, incluso si dichos términos topográficos remiten otra vez al difícil manejo de conceptos geográficos aplicados a una realidad literaria no menos fácil de definir.
6. “S’agissant de création littéraire, des métaphores topographiques comme celles de ‘champ’ ou d’ ‘espace’ ne sont de toute façon valides qu’entre guillemets. Certes, l’espace littéraire fait en un sens partie de la société, mais l’énonciation littéraire déstabilise la représentation que l’on se fait communément d’un lieu, avec un dedans et un dehors. Les ‘milieux’ littéraires sont en fait des frontières”. (Maingueneau, 2004, p. 72)
7. “Tal vez había puesto el dedo sobre un mapa idealizado cuando el azar quiso que se juntara con el doctor Cuesta en Barcelona. ‘¿Por qué no?’, se preguntó. Es justo lo que andaba buscando, una línea imaginaria”. (Vásconez, 2010, p. 75)
8. “–¿Sabes muchas cosas de este país? –preguntó [Violeta], intrigada.
–Sí, algunas.
–Dime una.
–Puedo probar que existe, a pesar de su nombre abstracto –respondió riendo el doctor.
–Suena como si fuera un país invisible –dijo ella mirándole de reojo.
–Quizás lo sea, y nadie sabe que tú y yo estamos aquí –replicó”. (Vásconez, 2010, pp. 293-294)
9. “Celui qui énonce à l’intérieur d’un discours constituant ne peut se placer ni à l’extérieur ni à l’intérieur de la société: il est voué à nourrir son œuvre du caractère radicalement problématique de sa propre appartenance à cette société. Son énonciation se constitue à travers cette impossibilité même de s’assigner dans une véritable ‘place’. Localité paradoxale, paratopie, qui n’est pas l’absence de lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le non-lieu, une localisation parasitaire, qui vit de l’impossibilité même de se stabiliser. Sans localisation, il n’y a pas d’institutions permettant de légitimer et de gérer la production et la consommation des œuvres, mais sans dé-localisation, il n’y a pas de constituance véritable”. (Maingueneau, 2004, pp. 52-53) [en negrita en el texto original].
10. Cabe subrayar una especificidad de la literatura ecuatoriana que puede aplicarse a la literatura producida en todo el continente: fueron los criollos los que, tradicionalmente, produjeron los textos literarios. Ellos habían sido educados con el modelo de la cultura europea. El punto de vista de los autores y de los narradores se confundía con el de los escritores que no tenían la experiencia vital de un mestizo, como lo subraya el escritor en la entrevista.
11. En una entrevista con Cristóbal Peñafiel en OtroLunes, n° 22, marzo de 2012, http://22.otrolunes.com
12. “Les géographes s’accordent à distinguer une géographie générale et une géographie régionale. La première est une analyse de l’espace généralement à petite échelle ou sous forme comparative. Elle a pour but de définir et de classer les faits et leurs combinaisons diverses qui interviennent dans l’image d’un ‘paysage’ (Landscape en anglais, Landschaft en allemand). Ces termes, il est vrai, ont été employés dans des sens très variés, selon l›échelle adoptée, selon qu›on considère ou non l›action des hommes. C›est pourquoi il y a deux géographies générales, l›une physique et l›autre humaine.” (Crozat et. al., s.f.)
13. “La paratopie n’est telle qu’intégrée à un processus créateur. L’écrivain est quelqu’un qui n’a pas lieu d’être (aux deux sens de la locution) et qui doit construire le territoire de son œuvre à travers cette faille même [en cursivas en el texto].
LA CRÍTICA LITERARIA Y EL SISTEMA EDITORIAL: UNA BARRERA Y UN SALVOCONDUCTO
Quiero hablar en esta parte de las dificultades de “ser y decirse escritor”14 en Ecuador. Otra cita de Dominique Maingueneau permite alimentar nuevamente mi análisis y justificar, asimismo, mi curiosidad por las relaciones entre “literatura y geografía”:
La literatura, como todo discurso constituyente, puede tener correspondencias con una red de lugares dentro de la sociedad, pero no puede encerrarse verdaderamente en territorio alguno. (2004, p. 172)15
Un breve estudio del sistema editorial del país y de la crítica en su sentido más amplio permitirá entender por qué Vásconez es reacio a considerarse como un novelista “nacional”. Sabemos que la crítica y el sistema editorial son dos órganos esenciales de la institución literaria, indispensables para las vidas de obra y escritor. Mantienen relaciones complicadas, difíciles, como lo demostró Michael Handelsman (1990) al afirmar: “Se ha dicho muchas veces que publicar en el país [Ecuador] equivale a quedarse inédito” (p. 139). Veinte años más tarde, la opinión del famoso especialista de la literatura ecuatoriana permanecía invariable: “Publicar en el Ecuador es quedarse inédito” (Handelsman, 2009, p. 165). Las dos opiniones miden el grado de invisibilidad de la literatura producida en Ecuador. Ya lo señalé en una publicación anterior16: salvo el nombre de Jorge Icaza y la traducción al francés de Huasipungo, a cargo de Georges Pillement en 1946, pocos compatriotas míos serían capaces de citar a un autor ecuatoriano, novelista, dramaturgo, ensayista o poeta. El propio Alfredo Gangotena aparece en las antologías escolares francesas como un poeta singular que escribió en francés a pesar de haber nacido en una remota nación cuyo nombre todos olvidaron. Por consiguiente, interesémonos, en un primer momento, en la crítica francesa que se olvidó casi por completo de la literatura del Ecuador.
14. Ver el artículo de Dominique Maingueneau titulado “Écrivain et image de autor”. En Delormas, P., Maingueneau, D. y Ostenstad, I. (Eds.). (2013). Se dire écrivain: pratiques discursives de la mise en scène de soi (pp. 13-28). Limoges: Lambert-Lucas.
15. “La littérature, comme tout discours constituant, peut être mise en correspondance avec un réseau de lieux dans la société, mais elle ne peut s’enfermer véritablement dans aucun territoire.”
16. Morel, A. (2016). “El viajero de Praga (Javier Vásconez, 1996). Mémoires et itinéraires d’un médecin pragois: de la patrie de Kafka aux contreforts andins, de Prague au pays imaginaire”. Cahiers d’Études des Cultures Ibériques et Latino-américaine. Recuperado de http://cecil.upv.univ-montp3.fr
CRÍTICA DE LA CRÍTICA FRANCESA: UN OLVIDO PERJUDICIAL
Este acápite es el fruto de mis primeras investigaciones sobre el autor ecuatoriano y sobre la literatura de este país. Atestigua la escasa información que encontré en mi país acerca de una “literatura de la exigüidad”, según la excelente fórmula del investigador canadiense François Paré (1992). En efecto, el interés a nivel internacional de los críticos y de los lectores por la literatura ecuatoriana se debilitó considerablemente después del fenómeno editorial del Boom. Ya sabemos que el Ecuador no produjo obra alguna capaz de suscitar el entusiasmo de un público internacional entre los años sesenta y ochenta. La literatura secreta del no menos invisible y ficticio autor ecuatoriano Marcelo Chiriboga dio lugar a un interesante documental17 en 2016. Sin embargo, en la realidad, el país estuvo literalmente aplastado entre Perú y Colombia, y sus respectivos gigantes, los cuales sí tuvieron acceso a la leyenda: Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.
El propio Vásconez analiza el desinterés del público por la olvidada literatura ecuatoriana. Así, en una entrevista, Gianmarco Farfán Cerdán le preguntó si la ausencia de reconocimiento a las creaciones literarias del país se debe únicamente a la mala gestión de los poderes públicos: “¿Este aislamiento de Ecuador podría deberse, también, en gran parte, a la responsabilidad de los gobiernos ecuatorianos que no han promocionado la cultura?”. El escritor contesta:
No creo que la cultura ni los escritores se promocionen por vía de los gobiernos. En Ecuador hay una institución llamada Casa de la Cultura. Irónicamente, el poeta Daniel Leyva dijo que Javier Vásconez nació en la frontera entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. Es decir, entre dos países gigantes, y Ecuador es una pequeña cuña encerrada entre estos dos monstruos. Eso dice Daniel Leyva en México. Tómalo como una metáfora, pero hay algo de cierto en eso. (Farfán, 2011)
La referencia al rol que desempeña la mayor institución cultural del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es elíptica, pero permite denunciar sutilmente el academicismo rígido de la organización creada en 1944 por Benjamín Carrión. La opinión de Vásconez sobre dicho organismo está más ampliamente desarrollada en la entrevista inédita que nos concedió. Citemos, por ejemplo, un breve fragmento que revela la ironía y, en cierta medida, el desprecio del autor para con esta institución cultural financiada casi por completo por el presupuesto del Estado ecuatoriano:
Según la leyenda de la Casa de la Cultura (o de la izquierda oficial), si un ecuatoriano traiciona las palabras y la imagen de Carrión puede caer en el aislamiento y la indiferencia, en el silencio, casi como lo que ocurre a quien traiciona a Karla, el mítico espía ruso de las novelas de John Le Carré. (Vásconez, comunicación personal, mayo de 2012)18
Notemos que el criterio de Vásconez sobre el aislamiento literario de Ecuador, y de otros tantos países latinoamericanos, es corroborado por el famoso escritor mexicano Jorge Volpi. Este tiene relaciones privilegiadas con Europa y en particular con Francia. Ya desde el año 2009, en su ensayo El insomnio de Bolívar, habla de la situación “post boom literario” que moldea una nueva configuración del panorama literario e intelectual en América Latina. Su opinión aclara “desde el interior” la situación latinoamericana:
Como estudiantes de filología –de literatura, pues– teníamos en mente los ricos intercambios que caracterizaron a la región en el pasado, citábamos a Mariátegui, a Rodó, a Gallegos, a Vasconcelos, a Mistral, a Borges, a Paz, al Boom y sus distintas empresas, pero en cambio no podíamos mencionar a más de cuatro o cinco escritores latinoamericanos posteriores, acaso uno o dos cineastas […] y párala de contar. Un síntoma más preocupante: todas las grandes editoriales latinoamericanas habían sido absorbidas por los conglomerados españoles y habían desaparecido en medio de nuestras incontables debacles económicas, habían sido absorbidas por los conglomerados españoles y habían dejado de distribuirse fuera de sus sedes. El intercambio intelectual entre nuestros países se aproximaba penosamente al cero. (Volpi, 2009, p. 23)
El despecho es evidente en esta declaración. La opinión de Volpi hace eco de la de Vásconez acerca de la ausencia de lustre de una vida cultural latinoamericana. La verdad es que los autores ecuatorianos que se instalaron en París, o en varias ciudades universitarias francesas a partir de los años setenta, pudieron editar sus textos en Francia y lograron obtener más o menos reconocimiento. Huilo Ruales, Jorge Enrique Adoum, Ramiro Oviedo, Alfredo Noriega, Rocío Durán Barba, Telmo Herrera, y otros, tienen obras publicadas y traducidas al francés. Además, despertaron el interés de algunos universitarios, aunque pocas veces el de la crítica profesional y del sector editorial.
A partir de esta observación, concluimos que la obra de Vásconez se sitúa al margen de la literatura ecuatoriana que se exportó y se dio a conocer en Francia. Tal ausencia de reconocimiento del escritor en mi país se debe, según creo, a que una comunidad de intelectuales franceses decidió no mencionarlo o silenciarlo. Quise profundizar en la razón por la cual Javier Vásconez se acerca o se aleja, según el caso, de una literatura “hispanoamericana” en las antologías y libros de crítica especializados en el tema, en mi país. Por ejemplo, analicé las síntesis sobre la literatura latinoamericana que existen en Francia y que se refieren a la generación posterior a 1940, la de Vásconez precisamente. En un libro redactado en 1997, titulado Historia de la literatura hispanoamericana de 1940 a nuestros días, la parte que se dedica a la literatura ecuatoriana no sobrepasa las cuatro páginas y las observaciones son despiadadas. Las redactó Claude Couffon, el mejor especialista sobre ficción en Ecuador de aquel momento:
Desgraciadamente, esta “novedad” de la que hablaba Georges Pillement y que colocó al Ecuador en el mejor rango de la literatura llamada “indigenista” lo encerró poco a poco en un realismo local, un regionalismo reforzado aún por cierto aislamiento geográfico y por una crítica que carecía de curiosidad universal. Los escritores ecuatorianos que se interesaron en lo que llamaron ellos mismos una “crisis de creación”, acusan al propio país: no existe ninguna editora importante, fuera de la muy reciente Librimundi, escasean los lectores –unos dos mil para una población de más de once millones de habitantes– y el temor de muchos escritores de seguir los desconocidos caminos de la modernidad […] Otras novelas, sobremanera modernas por no decir experimentales, se quedaron presas de las fronteras, sin conocer el éxito que se merecían. (Cymerman y Fell, 1997, pp. 232-233)
Volvemos a encontrar, en esta interesante cita, la sempiterna queja acerca de la ausencia de editoriales, de lectores, de innovación estética o temática, aunque la situación ha cambiado desde el ya lejano período de los noventa. No obstante, cabe subrayar el juicio acerca de Javier Vásconez, quien acababa de editar El viajero de Praga (1996) y que ya había publicado dos libros de cuentos: Ciudad lejana (1982) y El hombre de la mirada oblicua (1989). Claude Couffon dice de él que es “una voz nueva”. La clarividencia del universitario francés se manifiesta en su fina percepción del escritor ecuatoriano, quien ya se apartaba en aquel momento de cualquier clasificación y de cualquier grupo. Su interés por la ciudad y su dimensión cosmopolita son acertadamente notadas por Couffon, que mostraba un verdadero e inusual entusiasmo por un autor con tan solo tres libros impresos:
Hoy, nuevas voces se escuchan, como las de Edgar Allan García, de Gilda Holst, de Marcia Ceballos […]; o la del muy cosmopolita Javier Vásconez, unos de los escritores más talentosos de su generación. En los relatos de Ciudad lejana (1982) o de El hombre de la mirada oblicua (1989), o en su novela El viajero de Praga (1996), el escritor explora lo más entrañable y misterioso del hombre actual, entregado a la soledad, el miedo y la violencia. (Cymerman y Fell, 1997, p. 234)19
Con la distancia nos damos cuenta de cuán pertinente es tal apreciación. Las características de la obra de Vásconez puestas en evidencia por el crítico francés coinciden con el propósito del propio ecuatoriano. El autor de El viajero de Praga las expuso en un texto de reflexión sobre la escritura que redactó unos años más tarde y que se titula significativamente Interrogatorio:
Eso hacemos los escritores: contar ficciones y vidas inventadas. A menudo pretendemos aclarar el misterio de una vida escribiendo acerca de ella. […] Los escritores incursionamos como topos en la conciencia. Escribir es una forma de conocimiento y de espionaje. (Vásconez, 2004)
Aunque aquel primer libro crítico sobre la literatura hispanoamericana menciona a Vásconez, advertí que los ensayos, libros o manuales universitarios de los especialistas franceses más recientes carecen por completo de referencias suyas y de la literatura ecuatoriana en general. Es el caso, para ejemplificar, de otro texto de referencia en el mundo universitario francés. Claude Fell y Florence Olivier son distinguidos conocedores de la literatura latinoamericana. Escribieron juntos un artículo20 que pretende analizar la “Creatividad y especificidad de la literatura hispanoamericana contemporánea”, según dice el título de su estudio. Los dos críticos intentan mostrar el interés permanente, por parte de la Vieja Europa y de Francia, en particular, por la producción literaria latinoamericana. Prueba de esto es la organización de un simposio internacional21 que se realizó en París en marzo de 2012 sobre México y Ecuador. Sin embargo, Benjamín Carrión y José Vasconcelos eran de nuevo los “invitados de honor”, como si las letras ecuatorianas no consiguieran sobrepasar el viejo proyecto cultural dibujado por el intelectual ecuatoriano en los años cuarenta. Dicho proyecto, lo sabemos, se nutre de una utopía expuesta en la “teoría de la pequeña nación”22 elaborada por el intelectual ecuatoriano.
Otro ejemplo de la renovada curiosidad –desde hace unos diez años– por la literatura ecuatoriana en Francia sería la actividad desarrollada por el Centro de Estudios Ecuatorianos, cuya sede se encuentra en la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense. Creado en 1975 por decreto oficial, este centro tiene como objetivo declarado “facilitar y desarrollar los estudios sobre la República del Ecuador”. Su actividad se debilitó en los años noventa. Recién en 2009, la profesora Emmanuelle Sinardet volvió a encargarse del centro que propone importantes encuentros internacionales cada dos años. Dichos simposios permiten hablar sobre varios aspectos de la cultura y la literatura ecuatorianas, con intervenciones de docentes universitarios, estudiantes, autores y artistas invitados, como Javier Vásconez, quien participó en 2012. La contribución de esta institución permite compensar en algo la ausencia inexplicable de escritores ecuatorianos contemporáneos en los manuales universitarios dedicados a la literatura latinoamericana y en las revistas especializadas.