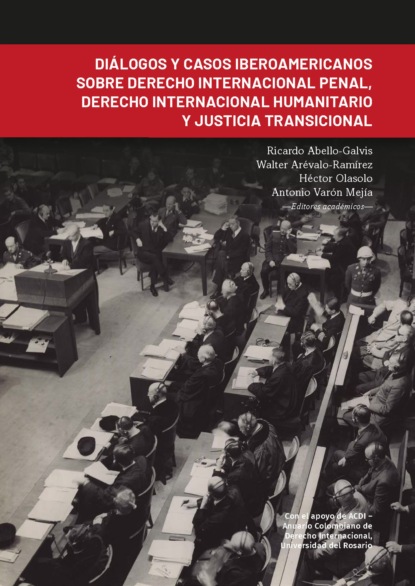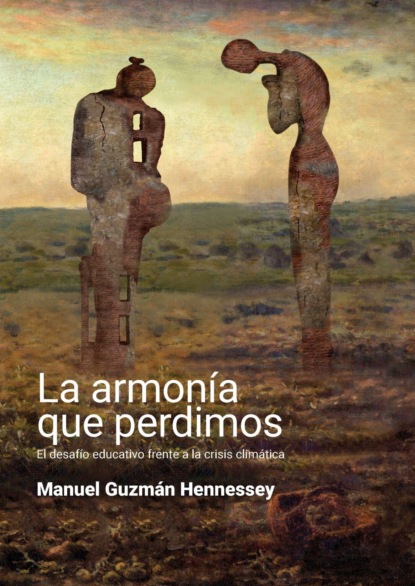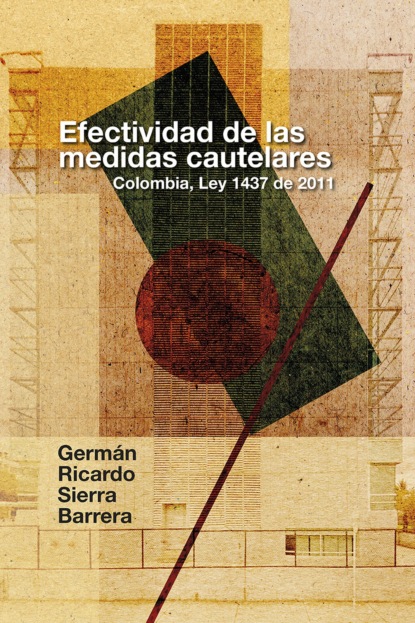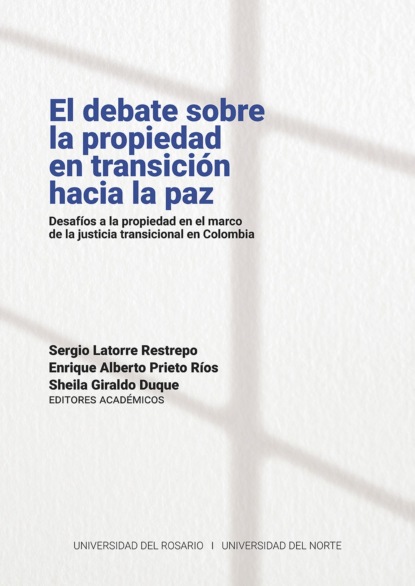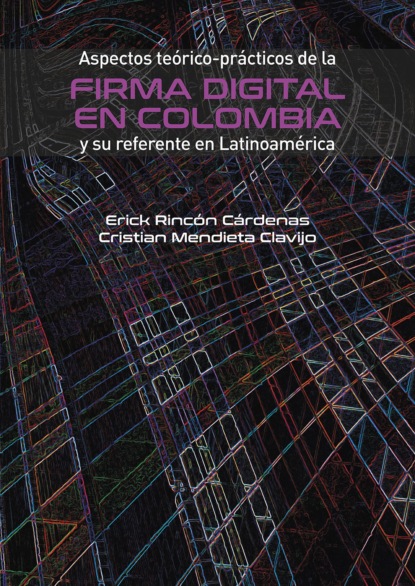Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia
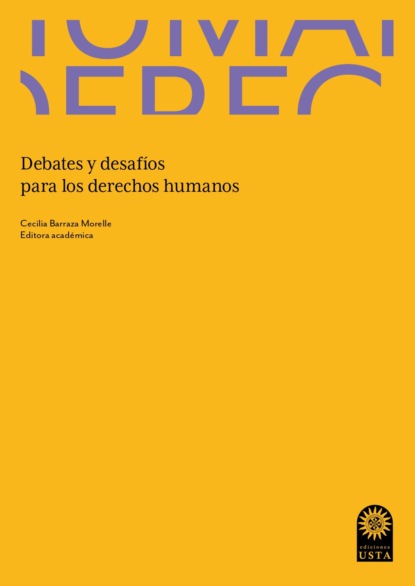
- -
- 100%
- +
El 24 de agosto de 2016 se dio a conocer al país el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera —en adelante, primer Acuerdo Final— que se sometería a plebiscito el 2 de octubre y que sería firmado por el Gobierno y las farc-ep en un acto público el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.
Con respecto a lo que en concreto señalaba el primer Acuerdo Final (2016) sobre la incorporación del enfoque de género, es de mencionar que en su introducción reconocía el enfoque diferencial y de género y la necesidad del reconocimiento de la diversidad de género y de otras diversidades como la étnica y la cultural (P. 4) en el marco de un enfoque de derechos humanos (P. 6).
En el texto del primer Acuerdo Final, en el capítulo Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, por ejemplo, se señalaba como propósito la equidad de género y como principios la igualdad y enfoque de género. Allí se mencionaba que los sistemas de información deberían ser desagregados por variable sexo/género, y tomar en cuenta las necesidades “diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa” (P. 18).
El primer Acuerdo Final aplicaba el enfoque de género para superar desigualdades históricas que afectan a las mujeres y las diversidades sexuales, nada diferente de lo que se ha venido presentando en las políticas públicas en los últimos años en Colombia y en el mundo. Otros documentos de políticas públicas nacionales como locales incorporaban estos enfoques como, por ejemplo, el conpes 161 de 2013, el conpes 3784 de 2013. La propia Ley de Víctimas 1448, en su artículo 13, se refiere al enfoque diferencial de derechos:
El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente Ley, contarán con dicho enfoque. (Ley 1448, 2013, art. 13)
En el primer Acuerdo Final, en 73 de sus 297 páginas se menciona la palabra género, un hecho valorado positivamente por amplios sectores defensores de derechos humanos y reconocido por la comunidad internacional, no por la cantidad de veces que se señalaba, sino por la importancia que tenía reconocer que el conflicto armado afectó de manera diferencial a las personas según su género; porque asumía la discriminación de género como un asunto estructural de la sociedad en aspectos como la política, la violencia de género, la protección y la distribución de bienes y servicios, y tomaba medidas para evitar la estigmatización en razón de la orientación sexual y de género. Se usaban conceptos como equidad de género, enfoque diferencial de género, violencia de género, transversalidad del enfoque de género, perspectiva de género, diversidad de género, igualdad de género. Todos estos conceptos responden a orientaciones y lineamientos teóricos que han sido objetivamente desarrollados por los estudios de género y de derechos humanos, pueden responder a vertientes de pensamiento diferentes como el de equidad de género y el de igualdad de género, pero todos hacen parte del lenguaje común de las ciencias sociales de hoy en día y apuntaban a garantizar derechos e incorporar al desarrollo a las mujeres y a otros grupos victimizados en el conflicto armado. En otras palabras, buscaban el reconocimiento como sujeto político de grupos tradicionalmente discriminados.
¿Qué es, entonces, lo que se utilizó para causar tergiversación? Parece ser que fue lo que no estaba en el primer Acuerdo Final. Se hizo una interpretación de lo que podría significar el Acuerdo y se utilizaron los mismos argumentos de la campaña contra las cartillas del Ministerio de Educación. Así, se presentó que el Acuerdo ponía en riesgo a la familia —el Acuerdo no hacía referencia a ese tema—, incluso se dijo que a través del Acuerdo se buscaba la disolución de la familia, además de no reconocer a los creyentes y promover la homosexualidad. En otras palabras, el Acuerdo promovía la “ideología de género”.
La campaña del No al Acuerdo de Paz y la descalificación del género
Las manifestaciones en contra de las cartillas del Ministerio de Educación sucedieron con menos de dos meses de anterioridad al plebiscito del 2 de octubre de 2016, y habían mostrado la fuerza de la movilización social en contra del Gobierno argumentando el rechazo a la ideología de género. En ese contexto, los opositores al Acuerdo tenían un caudal electoral si recogían esas demandas sociales, apelando nuevamente a la familia tradicional y rechazando la homosexualidad.
Los ataques a la categoría social de género, bajo el nombre de ideología de género, no son nuevos. Al respecto, se han presentado diferentes debates a partir de la última década del siglo pasado y dicha categoría ha sido utilizada por sectores religiosos, inicialmente por el Vaticano, y apropiada en Occidente por otros sectores cristianos y conservadores, constituyéndose en un elemento que se opone al reconocimiento de derechos de mujeres y minorías sexuales no hegemónicas y polarizando a las sociedades (Barraza, 2018, p. 2).
Quienes se refieren al género bajo la expresión ideología de género, no están haciendo énfasis en la definición tradicional de una ideología, definida por la rae como “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político” (rae, 2018). Por el contrario, lo que buscan establecer es que el género es una “creencia falsa”, ya que niegan que el sistema sexo/género sea socialmente construido y, por tanto, modificable, dado que afirman que es natural, una creación de Dios y, por ende, inmodificable (Lemaitre, 2016, p. 1).
Bajo ese argumento se defiende a la familia tradicional como base del orden social imperante y cualquier reconocimiento de conductas que no responden a las heteronormativas ponen el sistema en peligro. Por ello, durante la campaña del plebiscito del Acuerdo de Paz, la principal noticia falsa que circuló con respecto a esta temática fue que con la refrendación de los Acuerdos se buscaba modificar la definición de familia que contiene la Constitución Política colombiana. Así lo señaló, el ya exprocurador Ordóñez, uno de los líderes de la campaña del No, al afirmar que “los Acuerdos de Paz de La Habana contenían de forma ‘camuflada’ la ideología de género y podrían poner en peligro la estructura tradicional de la familia” (W Radio, 13 de octubre de 2016).
En una página web llamada sanelias.org11, se publicó el 22 de agosto del 2016 un artículo llamado “Colombia: Gobierno y farc promueven la ideología de género”, el cual señalaba que durante la marcha en contra de las cartillas del Ministerio de Educación en la ciudad de Bucaramanga se podía leer un cartel que decía “Las farc también negocian la destrucción de la familia” y lo señala como una “gran verdad que está siendo ocultada por los grandes medios de comunicación”. La página web mencionada continúa mencionando que la Subcomisión de Género de La Habana ha incorporado un párrafo que dice: “Hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa participen y se beneficien en igualdad de condiciones” de lo pactado en La Habana. Y siguen: “Para medir la gravedad de esa referencia” se debe tomar en cuenta que “los acuerdos serán elevados a la categoría de norma supraconstitucional, es decir, serán inamovibles” (Sanelias.org, 22 de agosto de 2016).
Nuevamente, la diputada Hernández, en este contexto de campaña, señaló:
No hay derecho que un asunto tan importante como la terminación del conflicto lo mezclen con la ideología de género. En esas condiciones, y aún queriendo la paz para mi país, yo me siento moralmente impedida para votar por el Sí. (Semana, 9 de septiembre de 2016)
También la aún procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en esa época decía, al referirse al documento del Acuerdo, que la “ideología de género podría estar encriptada en el Acuerdo Final; no se advierte fácilmente, pero puede desvelarse”. Además, recordaba que la palabra género se utilizaba 144 veces en el texto del Acuerdo, la revista Semana agrega, citando a la Procuradora, “la expresión enfoque de género en el Acuerdo de Paz tiene dos pretensiones. Por un lado, reivindicar los derechos de las mujeres” y, por el otro, señala la procuradora, promover “el reconocimiento de la población lgtbi como artífice y beneficiaria de políticas públicas”. Y continúa agregando que esto último modificaría “instituciones tan esenciales para la sociedad como el matrimonio, la familia, la adopción, el estado civil” (Semana, 9 de septiembre de 2016).
Es interesante observar la ambigüedad del mensaje desde la lógica de derechos humanos, dado que se separa el uso del enfoque si es para mujeres o para población lgbti y cuestiona que haya políticas públicas para este último grupo, no como víctimas del conflicto, sino que se pueda abrir la puerta para otros derechos, que además están en Colombia parcialmente reconocidos.
Se utilizan los argumentos de que el enfoque de género en los Acuerdos busca “minimizar las creencias morales y religiosas”, puesto que no contiene “ninguna referencia a Dios ni a las creencias” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Así, la procuradora se pregunta: “¿La paz estable y duradera puede hacerse sin tener en cuenta a los colombianos creyentes?” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Además, se tergiversa el contenido del primer Acuerdo Final, con la interpretación subjetiva de que proyecta un peligro social. Se critica que el Acuerdo incorpore medidas de atención en salud sexual reproductiva para las mujeres, partiendo de la suposición de que estas puedan contemplar “la planificación familiar, el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la esterilización y el cambio de sexo”, temas que no aparecen en el documento del Acuerdo (Semana, 9 de septiembre de 2016).
Las iglesias evangélicas no estuvieron ajenas a este debate, criticaron que en el Acuerdo se representaran los intereses de la población lgbti e insistieron en defender la familia tradicional, conformada por hombre y mujer. El presidente de la Conferencia Evangélica de Colombia señaló: “El acuerdo vulnera principios evangélicos como el de la familia cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de estos grupos” (población lgbti); “Tienen sus derechos, pero no pueden primar sobre los del resto” (El País, 12 de octubre de 2016).
El Gobierno responde a esas afirmaciones con repuestas generales que no profundizan ni aclaran los contenidos del Acuerdo en la temática de género, por ejemplo, en el mismo reportaje en el que se presentan los planteamientos de la procuradora, se entrevista a un integrante del Gobierno de la Subcomisión de Género de La Habana, quien señala, con respecto a las políticas de salud sexual y reproductiva, que se mencionan en el Acuerdo Final, que buscan “llegar con los programas de salud sexual y reproductiva, que ya funcionan en el país, a las regiones rurales que no han tenido acceso a esta atención” (Semana, 9 de septiembre de 2016) o que hay temas que “no se abordan en estas discusiones porque no tienen relación con el conflicto armado” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Si bien dice que los argumentos contra el enfoque de género en el Acuerdo “tienen un tinte político pensado en el plebiscito” y son “anacrónicos y bastante peligrosos”, en cierto modo, pareciera que no tuviera la capacidad de argumentar el tema aclarando los contenidos, o no se percibe que las acusaciones de que el Acuerdo Final promueve la “ideología de género” tendrían la capacidad de impactar los resultados del plebiscito. Se parte de la idea de que son los mínimos para garantizar igualdad (Semana, 9 de septiembre de 2016).
Desde el Gobierno se ve el asunto como un problema de conocimiento técnico y no se dimensiona políticamente en lo que está significando para la mayoría de la ciudadanía, que precisamente no es experta en políticas públicas de igualdad. Se resalta el hecho, por ejemplo, de que las mujeres campesinas “no están en igualdad de condiciones con los hombres para la explotación y el desarrollo del campo” o que la Jurisdicción Especial para la Paz contará con un equipo para investigar casos de violencia sexual (Semana, 9 de septiembre de 2016). Se podría pensar que el Gobierno pensaba que el género era algo tan marginal en la lógica estatal que este no sumaría ni restaría en el plebiscito.
Victoria Sandino, integrante de la Subcomisión de Género de La Habana en representación de las farc-ep, escribió después del plebiscito un artículo en la web mujer fariana org, (2016), en el que implicaba el contenido de género en el Acuerdo en los siguientes términos:
Si bien el enfoque de género reconoce que existen personas con orientaciones sexuales diversas que también han sido afectadas de manera particular y directa por el conflicto, el Acuerdo Final no hace referencia alguna acerca de la composición de la familia colombiana, ni tampoco sobre las supuestas cartillas que se implementarían en los colegios, con el objetivo supuestamente de promover la homosexualidad. Es decir, no se propone nada de lo que dice la supuesta “ideología de género”, tan solo se reconocen las poblaciones diversas y sus realidades, frente a las cuales los acuerdos tienen que proponer acciones para que sus necesidades se atiendan de una manera efectiva. (Mujerfariana, 14 de octubre 2016)
El Gobierno insistió en que no había en el Acuerdo una intención de modificar la Constitución política en su definición de familia ni menos que se buscara disolver la familia. (El Tiempo, 11 noviembre de 2016). También insistió que los temas que contenía el primer Acuerdo Final solo se centraban en el fin del conflicto con las farc y que las entidades religiosas habían participado del Acuerdo ya que jugaban un rol importante para la reconciliación y los derechos de las víctimas (Semana, 9 de septiembre de 2016). Sin embargo, esto no cambió la percepción de un sector mayoritario de la sociedad que sentía en riesgo su orden social establecido (Arias y Palomares, 2017, p. 190).
Los resultados del plebiscito dieron el triunfo al No con el 50,21 % con un total de 6.431.376 votos, mientras que el Sí obtuvo 49,78 % con 6.377.482 votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). La Iglesia católica no tomó una opción explícita, hizo un llamado a votar en conciencia e informadamente. Sin embargo, diferentes iglesias cristinas y evangélicas llamaron a votar por el No (El Tiempo, 30 septiembre de 2016). El presidente de la Confederación Evangélica de Colombia señaló, “No tengo cifras oficiales, pero si salieron a votar cuatro millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechazará los acuerdos” (El País, 12 de octubre de 2016).
No puede afirmarse que las noticias falsas sobre la supuesta ideología de género contenida en el primer Acuerdo Final hayan determinado el triunfo del No. También circularon otro tipo de noticias falsas durante la campaña, incluso más difundidas. El gerente de campaña del No del partido Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, afirmó que el mensaje que se usó fue el de “La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca” y continúa diciendo “descubrimos el poder viral de las redes sociales” (El Colombiano, 2016).
Entre los argumentos que se difundieron para producir esa indignación, según el gerente de campaña, se recurrió: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios […] En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela” (El Colombiano, 2016).
También es necesario ponderar que en el resultado del plebiscito influyó el hecho que un importante sector de la población colombiana tenía razones argumentadas para rechazar el Acuerdo, basadas en la molestia que generaban las prerrogativas que el Acuerdo les brindaba a las farc, particularmente por el reconocimiento como partido político y escaños en el Congreso de la República, pero sobre todo por la percepción de que la justicia transicional permitiría que no se juzgaran a responsables de crímenes de lesa humanidad y estos ocuparan cargos públicos (El Espectador, 12 de octubre de 2016).
Tampoco se puede interpretar que el triunfo del No en la votación del Acuerdo Final signifique que la población colombiana que tomó esa opción rechace la paz. No obstante, tampoco es posible señalar que los supuestos contenidos que se atribuyeron al Acuerdo sobre ideología de género no influyeron en la votación. Es innegable que el tema estuvo presente en la campaña, pudo no ser determinante, pero influyó.
El triunfo del No obligó al Gobierno y a las farc a negociar con los promotores del No para una revisión del Acuerdo. Este proceso terminó en un nuevo texto, firmado por el Gobierno y las farc-ep el 24 de noviembre en Bogotá y ratificado por el Congreso de la República el 30 de noviembre del mismo año. Durante ese proceso de negociación del Acuerdo con los promotores del No, se revisaron y se generaron modificaciones a los alcances del enfoque de género que contenía el primer Acuerdo Final.
El género en el nuevo texto del Acuerdo de Paz
Durante el proceso de revisión de los Acuerdos que se realizó con posterioridad al plebiscito uno de los temas que se revisó fue el de los contenidos de género en el documento. Sectores religiosos se reunieron con las delegaciones del Gobierno y las farc. Por ejemplo, la en ese entonces senadora Vivian Morales —reconocida por sus posturas religiosas— sostuvo una reunión con las farc, después de esa reunión señaló junto a su esposo que su propósito era buscar “interpretaciones inequívocas respecto al concepto de familia redactado en el artículo 42 de la Constitución Política” (Semana, 5 de noviembre de 2016).
También, las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad lgtbi buscaron contacto con la mesa de negociación después del plebiscito. A través de una declaración pública señalaron refiriéndose al enfoque de género en los Acuerdos, “no desconoce derechos fundamentales de ninguna población colombiana y, por el contrario, su uso es necesario para hacer visibles los impactos diferenciados del conflicto armado para mujeres y hombres; entre estos, lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales” (Semana, 5 de noviembre de 2016).
Los Acuerdos Finales, que incluyeron lo concertado con los triunfadores del plebiscito, contienen cerca de 120 medidas en las cuales se reconoce el impacto diferencial que el conflicto tuvo en las mujeres y la población lgbti (Plataforma Cinco Claves, 2017).
Durante el proceso de discusión de las modificaciones de los Acuerdos, las tensiones sobre el género se centraron entre los sectores de organizaciones sociales de mujeres, derechos humanos y de población lgbti que buscaban que lo acordado en el primer Acuerdo en materia de género no se modificara o por lo menos no sustancialmente y los sectores opositores al Acuerdo, particularmente en cabeza del exprocurador Ordóñez y sectores de las iglesias cristianas que buscaban limitar el uso del concepto a un asunto de derechos de las mujeres exclusivamente.
Se produjeron en el documento final del Acuerdo cambios de términos y reemplazo de expresiones. Desaparecieron expresiones tales como “diversidad sexual e identidad de género diversa”, “discriminación de género”, “valores no sexistas”, “no estigmatización en razón de la orientación sexual”, “estereotipos basados en género” y “violencia sistemática de género” (Mazzoldi y Cuesta, 2017).
En cuanto al remplazo de expresiones, vale la pena referirse a dos de ellas. En primer lugar, se cambió “equidad de género” por “igualdad de oportunidades” o “igualdad entre hombres y mujeres”. También, en segundo lugar, se cambió la expresión “diversidad sexual e identidad de género” por “grupos en condiciones de vulnerabilidad” (Mazzoldi y Cuesta, 2017). Esto es muy diciente de la intención por parte de los opositores del No que acusaban al Acuerdo de encriptar la “ideología de género”. Con esos cambios se reduce el alcance del concepto de género a un asunto de reconocimiento solo para las mujeres de igualdad de oportunidades y, por otra parte, se engloba a la población lgbti bajo un gran paraguas que cobija a la población vulnerable.
El Acuerdo también —como lo buscaban sus detractores— incorporó el concepto de familia como núcleo de la sociedad, aunque no señaló a qué tipo de familia hacía referencia e incorporó el principio de igualdad y no discriminación. En la introducción del Acuerdo se dice:
El Acuerdo Final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del Acuerdo deberá regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 6)
En el documento final del Acuerdo, la palabra mujer(es) se menciona 222 veces, lgbti 15 veces y género 55 veces. Las referencias a la población lgbti apuntan a garantizar derechos fundamentales, por ejemplo, se menciona a esa población en el marco de grupos poblacionales y afectada por factores de vulnerabilidad. También, se reconoce el daño particular que afectó a la población lgbti como víctimas del conflicto armado, así como determinar las graves violaciones que los afectaron. Así mismo, se señala que en garantía al principio de igualdad y no discriminación ningún contenido del Acuerdo puede menoscabar los derechos alcanzados (Caribe Afirmativo, 2016).
Con respecto a los derechos de las mujeres, más allá de las veces que aparece la palabra en el Acuerdo Final12, se reconoce el rol de las mujeres como sujetos de derecho; la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos de la vida social, política y económica, y el efecto diferenciado que el conflicto tuvo para las mujeres; así como una serie de medidas para adelantar en la implementación de dichos Acuerdos (Plataforma Cinco Claves, 2017, p. 7). También se mantuvo, por ejemplo, la referencia a políticas de salud sexual y reproductiva, pero dando un giro, a enfatizar en medidas especiales para las mujeres gestantes (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 26). Probablemente, con ese giro se buscaba evitar cualquier posibilidad de que implícitamente pudiera interpretarse que en materia de salud sexual y reproductiva se estaba garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo demás ya reconocido por la normativa colombiana en tres causales.
Si bien existen en el Acuerdo muchas menciones al termino género, es en el capítulo de Implementación, verificación y refrendación, al referirse a los principios generales para la implementación, que se da una definición de enfoque de género, señalando
Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 193)
La aplicación de dicho enfoque se circunscribe a garantizar acciones afirmativas que permitan la participación de las mujeres y sus organizaciones y al reconocimiento del impacto desproporcionado que tuvo el conflicto en las mujeres, en particular sobre la violencia sexual que las afectó, enfatizando que dicho enfoque deberá ser transversal a la aplicación del Acuerdo (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 193). Si se aplica esta definición como válida para todo el Acuerdo, es indudable que las necesidades e intereses particulares de la población lgbti no son subsumidas en dicha definición.