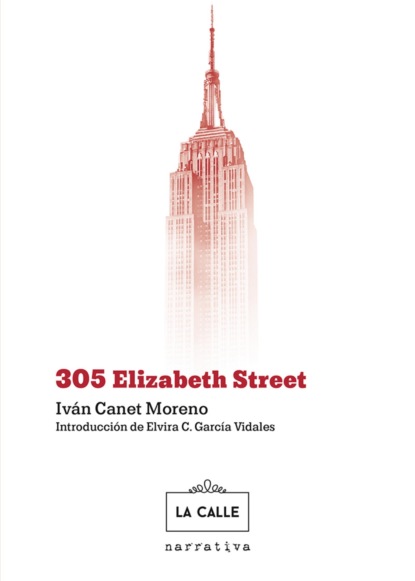- -
- 100%
- +
La señora Strauss no tardó en limpiar el escritorio que solía ser de Vicky y en devolver las obras de Wilde a su estantería. Se deshizo de las galletas que su predecesora solía guardar en el primer cajón y, en su lugar, dejó allí dentro algunas revistas de cotilleos, una cajetilla que contenía bolsitas de té y un surtido generoso de bombones rellenos de licor. Su siguiente medida fue cerrar las ventanas —«las bibliotecas tienen que oler a cerrado», dijo—, ordenar los sillones en una línea recta cuasi perfecta —«sin orden, no hay disciplina; sin disciplina, no hay nada»— y se deshizo de las cestas que contenían los lápices de colores y las cuartillas —«aquí se viene a leer, no a dibujar»—. La primera vez que la vi sentarse en su sillón de bibliotecaria, dejar los pies encima del escritorio, escupir el chicle que estaba mascando en la papelera y llevarse un bombón relleno de licor a la boca, tuve la inequívoca sensación de que todo había cambiado. Y no para mejor.
7
Cuando el señor White me dejó en casa aquella tarde de agosto de 1971, me encontré con la desagradable sorpresa de que mi madre había organizado una cena familiar, lo que la incluía a ella, a mi hermana Barbra, a mí… y a Carl, convertido en novio oficial y nuevo miembro de la familia. Crucé el pasillo a toda velocidad y subí las escaleras de tres en tres, al mismo tiempo que le anunciaba a mi madre que no me encontraba bien y que no quería cenar. Ella subió al cabo de unos minutos a mi habitación y me insistió para que bajara y me sentara a la mesa, pero le contesté prácticamente lo mismo: que no tenía hambre y que quería estar solo. Mi madre salió de la habitación enfadada y ese enfado pareció contagiar a mi hermana, que veía en mi actitud un desplante hacia su novio. Carl, por el contrario, parecía divertirse con la situación y había adoptado el papel de jovencito encantador. «No se preocupe, señora, es la edad. A los quince años los chicos son una olla a presión. Ya se le pasará», le decía. «No sé qué hacer con él. Desde hace un tiempo está irreconocible», contestaba ella. «Ya lo verá, señora, se le pasará», repetía Carl. «Espero que lleves razón, cielo. Espero que crezca y se convierta en un jovencito tan bien educado como tú. ¡Qué feliz estoy de que tú y mi Barbra os llevéis tan bien!».
Cerré la puerta del dormitorio dando un portazo. Así que mi madre quería que me convirtiera en Carl. «¡Tal vez tenga que empezar a pinchar las ruedas de los coches de los vecinos!», grité hacia la pared. «¡Y a robar latas de cerveza de las tiendas!». Intenté controlar la respiración. Estaba tremendamente alterado y el corazón amenazaba con salirse del pecho y echar a correr calle abajo del mismo modo que había hecho yo a los cinco años. Me lancé encima de la cama y proferí un grito con todas mis fuerzas contra la almohada. Sentía rabia. No, no era rabia; más bien era frustración. Era tristeza. Era esa sensación de abandono. Era ese adiós.
Cuando volví a levantar la cabeza de la almohada, saqué del bolsillo de mi pantalón el sobre que Vicky me había entregado en la biblioteca y estuve mirándolo durante un par de minutos antes de decidirme a abrirlo. Dentro había una pequeña cuartilla como las que había dentro de las cestas que descansaban sobre la mesa baja. Vicky había escrito algo. Era un poema:
Vino para leer. Abiertos están
dos o tres libros; historiadores y poetas.
Pero apenas ha leído diez minutos
cuando los deja a un lado. Sobre un diván
duerme ahora. Ama mucho los libros
—pero tiene veintitrés años, y es hermoso;
y esta tarde el amor atravesó
su carne maravillosa, su boca.
A través de la total belleza
de su cuerpo pasó la fiebre de la voluptuosidad
sin remordimientos ridículos por la forma de ese placer…
Konstantino Kavafis
Lo leí despacio tres o cuatro veces, porque al llegar al octavo o noveno verso los ojos se me llenaban de lágrimas y tenía que detenerme y volver a empezar. Busqué algo más, alguna explicación, alguna despedida… pero allí sólo estaba el poema. Lo leí de nuevo. Vino para leer. Abiertos están dos o tres libros… Aquel miércoles, aquel primer miércoles yo había cruzado la puerta de la biblioteca buscándola a ella. Ella se pensó que tenía que hacer otro trabajo, pero no era así. ¿Qué le dije? «Vengo para leer». Ella sonrió y me preguntó: «¿Vienes para leer?». Vino para leer. De pronto me vi obligado a dejarlo encima de la mesita de noche, a apagar la luz e intentar —inútilmente— dormir un poco. Aquella noche fue larga. Aquella noche fue demasiado larga. Me visitaba, por primera vez, el desengaño.
8
Tennessee Williams, Truman Capote, Vladimir Nabokov, Henry Miller… son sólo algunos de los centenares de autores que la señora Strauss prohibió a los menores de veintiún años y cuyos libros condenó al exilio, encerrándolos en la gran estantería número quince, la de las puertecillas de cristal, que ahora estaba cerrada con llave. Por supuesto, dicha clasificación impuesta por la nueva bibliotecaria incluía a todos y cada uno de los miembros de la Generación Beat. La señora Strauss estaba convencida de que esos autores no escribían literatura, sino que eran meros propagandistas dedicados a corromper la sociedad norteamericana, empezando por los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Y ya podían oponerse a dicho argumento los mencionados jóvenes, las asociaciones de padres, el claustro de profesores del instituto, el gobernador Sargent o el mismísimo Richard Nixon, que no conseguirían en absoluto que la señora Strauss cediera: aquella era su jurisdicción y, en aquella biblioteca, ella constituía la nueva ley. Lo cierto es que yo fui el único que se quejó de aquello —porque yo era el único que frecuentaba la biblioteca de Pittsfield de forma asidua—, así que aquella era mi guerra, que libraba en batallas diarias de quince minutos que finalizaban cuando la señora Strauss se hartaba de escucharme y se llevaba a la boca otro bombón relleno de licor, al mismo tiempo que regresaba a su revista. Hasta que una tarde, me cansé de discutir.
Era junio de 1972, el periodo escolar estaba a punto de llegar a su fin y se presentaba un prometedor y cálido verano por delante. Convencí a Brian para que me ayudara con mi plan y ambos coincidimos en utilizar «la técnica del New York Times»: un coordinado y astuto mecanismo que inventamos en el verano de 1968 y que desde entonces siempre nos había dado magníficos resultados. «Aunque por culpa de la dichosa técnica mi padre empezó a tirarse a Lucy», gruñía Brian cada vez que lo recordaba. Daños colaterales. La vida es así.
Todo salió a la perfección. Brian entró en la biblioteca y se dirigió al escritorio de la señora Strauss, que estaba inmersa en la lectura de su revista mientras con la mano izquierda removía la bolsita de té que había metido en un vaso de agua. Segundos más tarde, entré yo disimuladamente y me dirigí por el pasillo central hasta la gran estantería número quince, antaño hogar de antiguos mapas y nuevos mundos; ahora convertida en institución penitenciaria para libros peligrosos. Brian tosió con fuerza. Empezaba la acción.
—No te había oído entrar. —La señora Strauss lo miró por encima de su revista—. ¿Querías algo?
—Sí, verá, estaba interesado en leer Trópico de Cáncer, de Henry Miller. ¿No tendrá algún ejemplar en esta biblioteca, por casualidad? —preguntó Brian con tanta inocencia como fue capaz de fingir.
Yo sabía que Trópico de Cáncer era la novela que encabezaba la lista de libros prohibidos que la señora Strauss había confeccionado. La había escuchado refunfuñar mientras sostenía el ejemplar en sus manos. «¡Todavía no entiendo por qué me obligan a guardar una cosa así en esta biblioteca! ¡En qué mundo vivimos! Si fuera por mí, este libro ya estaría completamente calcinado. ¡Lástima de las revisiones trimestrales y de los inventarios! ¡Dichoso gobierno!», gritaba de camino a la estantería-jaula. Yo sabía que la simple mención del título pondría muy nerviosa a la señora Strauss, aunque no sabía por qué, ni qué tenía de especial dicha novela —ya que no había tenido la oportunidad de leerla y no sería hasta años más tarde que podría hacerlo—.
—¿Trópico de cáncer, dices? No creo que tengamos nada parecido por aquí.
—Uno de mis profesores me dijo que sí que la tenían, que él la tomó prestada de aquí hace un par de meses —respondió Brian.
—¿Un profesor, dices? ¿Qué profesor? —La señora Strauss dejó la revista encima del escritorio y le pegó un trago a su vaso de agua en el que apenas había conseguido que la bolsita del té se diluyera.
—El señor… Thompson. El señor Thompson es profesor de Literatura —el señor Thompson era, en realidad, el cartero de Lanesborough.
—Así que el profesor Thompson… Pues lo siento mucho, pero tu profesor se equivoca. En esta biblioteca no disponemos de ningún ejemplar de esa novela. —Le costó pronunciar novela—. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer…
—¡Justo lo que mi profesor me advirtió que diría usted! Pues bien, también me aconsejó que debería ponerle una queja por ser usted una mala bibliotecaria. Así que quiero ponerle una queja. ¡Solicito una hoja de queja, por favor!
La señora Strauss enfureció de repente, estampó la revista contra la pared, se puso de pie de un salto y dirigió su mirada repleta de ira desatada contra Brian, que se esforzaba por disimular la media sonrisilla pícara por haber podido alterar tan fácilmente a la bibliotecaria.
—¡Escúchame bien, jovencito! ¡Esa novela es perversa! ¿Me oyes? ¡Perversa! ¡Este libro fue prohibido cuando se publicó hace años! Sólo los europeos, creo que los franceses exactamente, permitieron que se leyera; pero ya sabemos todos cómo son los franceses, ¿no? Con sus oh là là! y su asquerosa lascivia… Ahora va el Supremo y dice que no hay peligro en leerla…
—¿Y no deberíamos hacerle caso al Supremo?
—¡No! —gritó con fuerza la señora Strauss.
—Pero si el Supremo…
—¡Al diablo con el Supremo! ¿Qué sabrá el Supremo? ¡En esta biblioteca mando yo! ¡Y puedes ponerme una queja o veintiuna que no te dejaré leer Trópico de Cáncer! ¿Me has entendido, jovencito?
—Pero… —seguía discutiendo Brian.
Aproveché la fuerte discusión que ambos estaban teniendo para sacar un pañuelo del bolsillo, envolver mi puño derecho con él y propinarle un golpe contundente en uno de los bordes del cristal, que se rompió en mil esquirlas que cayeron esparcidas por todo el pasillo. Temí por un momento que la señora Strauss hubiera oído el golpe, pero supuse que no había oído nada puesto que seguía gritándole a Brian lo perversa que resultaba dicha novela de Henry Miller. Busqué rápidamente los libros y los encontré en cuestión de segundos: En la carretera y Aullido y otros poemas. ¡Ya eran míos! Pensé en llevarme alguno más, pero rechacé la idea casi de inmediato: aquello no era un robo, sino un acto de rebeldía, de desobediencia civil. Incluso se podía considerar un rescate.
Cogí los dos ejemplares y me los escondí debajo del jersey verde que mi madre me había comprado por mi último cumpleaños —a nadie pareció impresionarle que llevara jersey en pleno junio—, sujetándolos con la cintura del pantalón. Una vez ocultos, salí por el pasillo central. Seguí adelante hasta la puerta esperando el momento en que la señora Strauss me detectara y tuviera que salir corriendo, pero nada de eso ocurrió; así que un par de pasos antes de cruzarla, silbé y salí apresuradamente a la calle. Brian se disculpó brevemente con la señora Strauss y se despidió de ella, que ahora parecía no entender cómo la discusión llegaba a su fin de una forma tan abrupta, pero que agradecía poder volver a su revista y a su vaso de agua y su bolsita de té. Miré la fachada de ladrillo visto una vez más antes de alejarnos: aquella sería la última excursión a la biblioteca de Pittsfield.
—Bueno, ¿y me vas a decir ya por qué son tan importantes esos libros para ti, Robbie? —me preguntó Brian al mismo tiempo que montaba en su bicicleta, dispuesto a volver a Lanesborough. Era mejor mantener al señor White lejos de estos asuntos.
—Porque sí, Brian, porque cuando los leí por primera vez supe que quería ser escritor. —«Porque me recuerdan a Vicky», pude haber añadido, pero no lo hice.
—¿Y qué vas a hacer ahora que ya son tuyos?
9
Si bien siempre supe que llegaría el momento de abandonar Lanesborough, no fue hasta la mañana del 25 de octubre de 1978 que me despedí de mi madre y de mi hermana en la puerta de casa y subí al destartalado Chevrolet Camaro del señor White, el viejo gruñón y cascarrabias que vivía en el treinta y seis de mi calle, que tantas veces me había llevado a Pittsfield, y que ahora había accedido gustosamente a llevarme hasta Albany, desde donde cogería un autobús rumbo a Nueva York. El señor White sabía que ésta sería la última vez que subiría en su coche, y supuse que sintió una mezcolanza de nostalgia y alegría irrefrenable por perderme de vista.
Tan pronto como salimos de Lanesborough, el señor White encendió la radio y dejó que sonaran los grandes éxitos de Barry Manillow, Roberta Flack y Dolly Parton, mientras recorríamos el trayecto en silencio. Una vez dejado atrás el estado de Massachusetts y a tan sólo unos metros de incorporarnos a la Interestatal Noventa, con el río Hudson asomando y la ciudad de Albany cada vez más cerca, el señor White bajó el volumen de la radio y respiró profundamente.
—Cuando llegues a Nueva York… ¿Harás algo por mí, hijo? —me preguntó con su voz ronca sin apartar la vista de la carretera en ningún momento.
—¿Qué? —pregunté.
—Fóllatelas a todas, hijo. Fóllatelas a todas.
Después de aquella extraña petición, más aún si consideramos la escasa relación que nos unía al señor White y a mí —apenas hablábamos en los trayectos Lanesborough-Pittsfield—, volvimos al silencio al mismo tiempo que en la radio empezaba a sonar el Three times a lady, de The Commodores, que tanto me había hartado de oír durante el verano.
Llegamos pronto, todavía quedaba una hora para que saliera mi autobús, y el señor White se ofreció a invitarme a una cerveza en un bar cercano a la estación. Allí bebimos en silencio mientras en la televisión, cuya pantalla estaba cubierta de polvo, se emitía una repetición de un capítulo de All in the Family. Nos acabamos las cervezas y el señor White se acercó a la barra a pagar. Tan pronto como salimos del bar, el señor White se acercó a mí y me tendió la mano a modo de despedida, así que se la estreché.
—Recuerda lo que te he dicho en el coche —dijo.
—Claro —contesté yo.
—Y cuídate mucho, hijo. El señor White me dio un afectuoso abrazo que me cogió completamente por sorpresa. Después, se separó de mí y fingió que nada había pasado. Se acercó al coche, abrió el maletero y me entregó mi mochila sin apenas mirarme. Mientras se dirigía hacia el asiento del conductor escuché como musitaba una canción:
Wish me luck while you wave me goodbye,
cheerio, here I go, on my way.
Wish me luck while you wave me goodbye,
not a tear, but a cheer, make it gay…[1]
Una vez dentro del vehículo, el señor White arrancó y se fue.
Saqué el billete de autobús de la cartera y constaté el número del autobús, luego lo localicé y me subí en él. Decidí sentarme en la última fila. Abrí mi mochila de lona y cuero marrón y saqué mi ejemplar de En la carretera, con sus cubiertas desgastadas en negro y sus páginas arrugadas. Me vino a la memoria aquella tarde de junio, los gritos de la señora Strauss, la risa de Brian mientras pedaleábamos hacia casa, la excitación al sacar los dos libros de debajo del jersey y dejarlos encima de la cama. ¡Cuántas veces había imaginado la cara de la vieja harpía al ver la estantería número quince rota! Sonreí y abrí el libro de nuevo, dispuesto a releerlo una vez más —¿Cuántas iban ya? ¿Seis? ¿Siete? Había perdido la cuenta—. El conductor del autobús anunció que salíamos en cinco minutos. Y en diez, ya nos encontrábamos en marcha.
El viaje se hizo algo cansado pero, sinceramente, no me importó en absoluto. Todo el cansancio pareció desvanecerse tan pronto como bajé del autobús y vi los rascacielos y los taxis corriendo de un lado para otro, y las luces, y sentí toda esa vitalidad, el latido de la ciudad. BEAT. BEAT. BEAT. De repente me di cuenta de que se me había puesto dura, y no pude hacer nada más que reírme. Estaba, por fin, en Nueva York.
[1] Deséame suerte mientras me despides, adiós, allá voy, en mi camino. Deséame suerte mientras me despides, ni una lágrima, sino regocijo, haz que sea feliz...
10
Clarisse tenía razón en eso de que Nueva York era una ciudad deslumbrante, pero también peligrosa. Con el tiempo he descubierto que Clarisse siempre lleva razón —bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces—. Cuando bajé de Port Authority y me perdí por Times Square —me perdí literalmente: aquello era una marabunta de rostros anónimos que corrían arriba y abajo ante la atenta e inquietante mirada de los carteles luminosos, que se me antojaban como modernas versiones del doctor T. J. Eckleburg—, no me dio la impresión de que Nueva York fuera peligrosa en absoluto, aunque supongo que estaba embriagado por la excitación del recién llegado, del que por primera vez sale de casa y se zambulle en un mar del que ha oído hablar, pero nunca ha tenido la oportunidad de bañarse en él. Pensé que, al igual que debía de ocurrir en cualquier gran urbe —San Francisco (pensé en Brian), Seattle (pensé en Vicky) o Chicago (pensé en Al Capone)—, el índice de criminalidad sería muy elevado en comparación a un pequeño pueblo como Lanesborough, que apenas aparecía en los mapas. No obstante, en el apacible y tranquilo Lanesborough también habíamos sufrido la bofetada de la fatalidad en alguna ocasión. La última vez, durante el verano de 1959 o 1960, nadie recordaba la fecha exacta, aunque el suceso parecía haber quedado grabado en la memoria de los vecinos; y las madres, incluida la mía, no dudaban en relatar a sus hijos una y otra vez lo ocurrido para asegurarse de que éstos llegaban siempre temprano a casa. A menudo pienso en la posibilidad de volver por allí, de ir puerta por puerta y decirles: «¿Saben ustedes esa historia que cuentan de Norman? Pues bien, es mentira. Una sucia y perversa mentira. Y yo les voy a contar la verdad».
El joven Norman —y aquí empieza la leyenda— era un chico simpático y amable que estudiaba el último curso de Ciencias Económicas en la Universidad de Yale; por eso, cuando aquel verano decidió regresar a casa de sus padres, todos los vecinos del pequeño Lanesborough se alegraron de volverlo a ver. «¿Cómo te va todo, chico?» «¿Qué tal los estudios?» «¿Ya has aprendido a hacerte rico?» «¿Qué tal las chicas de Connecticut?» «¿Te has echado ya novia?». Norman se reencontró asimismo con sus dos mejores amigos, que habían decidido renunciar a los estudios superiores para quedarse en el pueblo y formar una familia. Resulta, cuanto menos curioso, que nadie recuerde los nombres de estos dos amigos de Norman, aunque la gente tiende a olvidar más por necesidad que no por descuido. Aquel primer sábado que Norman pasó en Lanesborough desde su llegada de Yale, los chicos y él decidieron salir de fiesta por Pittsfield, tomar unas cervezas y salir de caza —no precisamente a la caza del venado de cola blanca, ya me entienden—. Sin embargo, Norman no regresó; al menos, no con vida.
Al salir de aquel bar —el Woody’s wood, el Black wood o simplemente el Wood, depende de quien estuviera contando la historia en ese momento—, Norman fue apaleado por tres desconocidos que salieron del oscuro callejón aledaño, armados con bates de béisbol, y de los que nunca se supo nada. Sus dos amigos intentaron evitar el linchamiento, aunque sin éxito. Cuando aquellos tres tipos se marcharon, Norman yacía en el suelo sin vida. ¿Qué enemigos podría haberse granjeado el joven y educado Norman durante su estancia en Yale?
Los amigos llevaron el cuerpo sin vida de Norman a casa de sus padres que, al abrir la puerta aquella madrugada de domingo, no pudieron creer lo que estaban viendo. Su padre destrozó de un puñetazo la ventana que daba al porche y la vecina, que era enfermera en una clínica en Dalton, uno de los pueblos cercanos, tuvo que administrarle calmantes a la madre debido al grave estado de ansiedad en el que entró. Después de horas llorando la pérdida de su hijo, tanto el padre como la madre se fueron a dormir un poco, obligados por el cansancio y por su vecina, la enfermera de Dalton. Cuando despertaron a mediodía, el cuerpo de Norman, que había estado en el sofá del comedor esperando los preparativos del funeral, había desaparecido. La madre se volvió histérica y dicen que el padre se dio a la bebida. Al cabo de una semana, desquiciados los dos, abandonaron el pueblo y no se les volvió a ver más. El recuerdo de Norman, no obstante, permanecería durante años en la memoria de los habitantes del pequeño Lanesborough.
—¿Te lo crees, Robbie? —me preguntó Brian una de esas tardes que pasábamos tendidos en la hierba de la explanada del árbol seco, mirando las nubes e intentando adivinar qué forma tenía ésta o aquella.
—¿Por qué no habría de hacerlo? —respondí ingenuo.
—A mí me suena a leyenda urbana, ya sabes, como el hombre del garfio.
—¿Tú crees?
—Estoy seguro —dijo mientras arrancaba un par de briznas de hierba y las lanzaba tan lejos como podía—. ¿Quieres que hagamos algo?
—¿Qué?
—Esta noche. Tú y yo. Nos quedamos aquí y la pasamos juntos esperando que aparezca el espíritu de Norman y nos lleve con él. ¿Qué te parece? —Sonrió.
—Estás loco —le respondí yo.
—No hay huevos, ¿eh, Robbie? No pasa nada: volveremos con mamá. Los niños buenos tienen que regresar a casa antes de que anochezca, ¿no es verdad?
—De acuerdo… Hagámoslo. —Cedí.
Entonces teníamos quince años. Apenas hacía unas semanas que Vicky se había marchado a Seattle y que la vieja harpía de la señora Strauss había tomado los mandos de la biblioteca de Pittsfield, con sus revistas y sus bombones de chocolate rellenos de licor. Esa noche les mentimos a nuestros padres: mi madre pensaba que estaba durmiendo en casa de Brian y los suyos pensaban que él estaba durmiendo conmigo, cuando en realidad los dos pasamos la noche a la intemperie, sin nada más que una manta compartida que Brian había logrado meter en su mochila. Aquella noche pasé bastante miedo, sobre todo cuando el viento rompía alguna pequeña rama y ésta caía al suelo, crujiendo, y yo pensaba que alguien se acercaba para matarnos. O cuando algún insecto se metía por dentro de la pernera del pantalón. Sin embargo, nada fuera de lugar ocurrió en nuestra improvisada acampada. Antes de cerrar los ojos, Brian pasó su brazo por mi cuello y nos quedamos juntos, el uno al lado del otro. Y fue entonces cuando me besó en la mejilla y me deseó las buenas noches. Yo me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Él se rio. A la mañana siguiente, Brian me despertó con una sonrisa triunfal. «Te lo dije, Robbie. No es más que una leyenda. Ahora ya sabes que nadie va a venir a hacernos daño por las noches». Metimos la manta de nuevo en su mochila y nos dirigimos a casa. Y fue entonces cuando conocimos el verdadero miedo, más allá de cualquier leyenda urbana: unos padres cabreados al otro lado de la puerta.
11
Times Square vibraba y yo vibraba con Times Square. Nada más pude ubicarme mínimamente, después del lógico aturdimiento inicial, decidí buscar algún lugar en el que cenar cualquier cosa y poder resguardarme de la vorágine confusa y descontrolada en la que me encontraba inmerso en aquellos instantes. Apenas había dado un par de pasos cuando, por la esquina de la Cuarenta y Dos con la Séptima, se me acercó una mujer de mediana edad —supuse que rondaría los treinta o treinta y cinco años—. Caminaba de forma provocativa, contoneándose ligeramente, con una mano apoyada en la cadera y sosteniendo con la otra un pequeño bolso de raso negro, cuya cadena metálica dorada se descolgaba casi hasta la altura de sus rodillas. Lucía un corte de pelo pixie al estilo de Mia Farrow a finales de los años sesenta y vestía con una blusa blanca holgada con los tres primeros botones desabrochados —a través de los cuales se intuía el sujetador de encaje negro—, una falda extremadamente ajustada, también negra como el bolsito y el sujetador, y unos bonitos zapatos de tacón. La mujer se detuvo a mi lado y me sonrió.