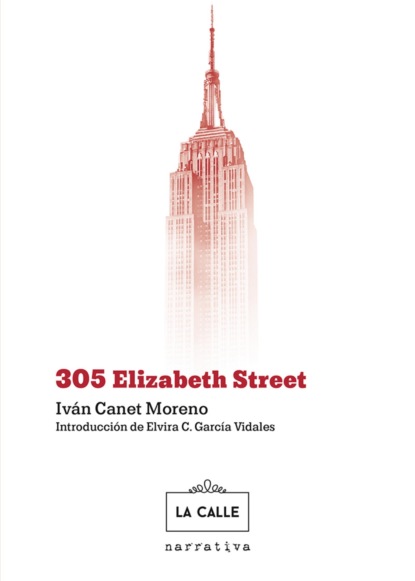- -
- 100%
- +
15
La voz ronca de mi vecino el señor White, el viejo gruñón y cascarrabias que vivía en el treinta y seis de mi calle, volvió a resonar con fuerza en mi cabeza a medida que me iba alejando del Sam’s Diner. «Fóllatelas a todas, hijo. Fóllatelas a todas». Pensé inevitablemente en Clarisse y en lo atractiva que me resultaba esa muchacha. Me hubiera gustado preguntarle si tenía novio —o si se acostaba con alguien, para ser más exactos; o si hubiera querido acostarse conmigo, para ser más exactos todavía—, pero sólo hablamos de Scott Fitzgerald, ¡maldita sea! De pronto nos imaginé allí, en aquel diner solitario y desértico, sin ningún viejo a cobijo en cualquier rincón. Ella y yo tumbados en el suelo entre las mesas desnudas: nadie más. Me la imaginé sentada sobre mi cintura, ligeramente inclinada mientras buscaba mis labios y los encontraba, y los mordía con delicadeza, y luego los besaba. Imaginé sus manos de caramelo desabrochándome los botones de la camisa y acariciando mi torso, segundos antes de repetir el proceso con su blusa y dejarme entrever su sujetador negro —me lo imaginé negro, quizá porque de ese mismo color era el sujetador de Daphne, aquella mujer que se dejaba cambiar el nombre con tanta facilidad—. Luego imaginé sus pechos, que serían como sus mejillas y tendrían el agradable sabor de la canela y de igual modo sería su aroma, y me dejé embelesar por ellos y quise imaginar que los acariciaba. Sin saber muy bien cómo ni por qué, la imagen de Clarisse se desvaneció y en su lugar apareció la de Claire, la hija de los Spencer, mi primera novia —si alguna vez habíamos llegado a considerarnos como tal—. Y ya no estaba en Nueva York sino de vuelta en Lanesborough, en la planta de arriba de su casa, en su habitación de paredes de color ocre rojo y cenefas con motivos florales. Sus padres se habían marchado a Greenfield a ver a una tía que estaba enferma —hora y media de viaje la ida, otro tanto la vuelta— y contábamos con la seguridad de que no iban a aparecer hasta bien entrada la noche. Le ayudé a quitarse el suéter y ella se desabrochó la falda, aunque prefirió darse la vuelta cuando llegó el momento de deshacerse de su ropa interior. Yo me quité lo que llevaba puesto y me senté en el borde de la cama, algo avergonzado —ya que era la primera vez en mucho tiempo que me quedaba desnudo delante de una mujer—, cubriendo con mis manos los genitales. Ella se volvió hacia mí de nuevo, ya sin sujetador, aunque aún llevaba las bragas, y se sentó a mi lado. Nos fuimos tumbando de manera acompasada hasta que los dos caímos encima de las sábanas y, tras unos segundos de pánico que dejaban al aire nuestra total inexperiencia en la materia, le acaricié el brazo y acerqué mi barbilla a la suya con la intención de darle un beso. Fue durante aquel verano de 1972, apenas unas semanas después del rescate de los libros presos, cuando hice el amor por primera vez.
Cuando me quise dar cuenta, ya había dejado atrás casi una decena de cruces y me encontraba justo debajo del Empire State Building y, a pesar de que se estaba haciendo demasiado tarde y sabía que debía encontrar cuanto antes algún lugar donde pasar la noche, no pude evitar detenerme unos segundos y mirar hacia arriba, sentirme insignificantemente pequeño al lado de aquel edificio descomunal. Recordé haber leído en una de las revistas que mi madre solía traer a casa del restaurante de Tom Affley, donde acudía cada domingo por la tarde con sus bizcochos para que éste los intentara vender durante la semana, que el Empire State Building había ostentado el prestigio de ser el edificio más alto del mundo hasta 1972, año en el que se vio obligado a cederle el testigo a su vecina del Downtown, la Torre Número 1 del World Trade Center. —¿No les resulta curiosa la coincidencia? A veces me gusta pensar que mientras yo perdía la virginidad, el Empire State Building perdía su preciada hegemonía. Un par de años más tarde sería la Torre Sears de Chicago —llamada ahora la Torre Willis— la que conseguiría alzarse por encima de sus competidores. La ciudad del viento se imponía a los cinco distritos.
Seguí caminando avenida abajo hasta que llegué al Madison Square Park, que dormía plácidamente, y me di de bruces con el Flatiron Building: ese extraño y señorial rascacielos de planta triangular y estilo Beaux-Arts, el primero en la ciudad; el primero en hacerle cosquillas a las nubes cuando éstas amenazaban tormenta. Y allá a lo lejos, al final de la Quinta Avenida, divisé vagamente el arco de mármol que presidía la entrada al Washington Square Park. Sentí de repente que algo no iba bien. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda hasta llegar a los talones, y empecé a escuchar los pasos de alguien que se me acercaba por detrás. Me volví discretamente y vi que tres jóvenes estaban siguiéndome. Uno de ellos se rio en voz baja y otro dijo: «Se va a escapar». Al escuchar aquello mi respiración se aceleró y mis manos empezaron a sudar. Seguí caminando unos pasos más mientras decidía qué hacer e intentaba recuperar la calma. Pensé entonces en echarme a correr, meterme por algún callejón, despistarlos; y así lo hice. Sin embargo, un par de calles más adelante, dos chicos más aparecieron de la nada y de un empujón me lanzaron contra la pared. Uno de ellos me propinó una patada en la rodilla y caí al suelo. Los otros tres llegaron en cuestión de segundos.
—Será mejor que te mantengas tranquilo si no quieres que la cosa se ponga fea —me amenazó uno de ellos.
—Nido de ratas —recordé en un susurro las palabras de aquel viejo en su rincón.
—¿Cómo dices? —preguntó otro de ellos; pero no buscaban respuesta alguna. Me pegaron otra patada en el costado y acto seguido, haciendo caso omiso al grito de dolor que acababa de soltar, me ordenaron que me levantara.
16
Me llevaron a empujones hasta llegar al Washington Square Park y una vez allí me condujeron hacia una de las esquinas del parque. Pasamos por delante de un mendigo que descansaba acostado en uno de los bancos de madera anclados al suelo, cubierto por una sábana mugrienta y ajironada y unos cartones, que al ver lo que estaba sucediendo, no sólo no hizo nada por intentar ayudarme, sino que me mostró una cruel y desdentada sonrisa y se dio media vuelta. Me arrojaron con fuerza contra el robusto tronco de un olmo y al intentar minimizar el impacto me rasqué las palmas de las manos con la áspera corteza. Mientras discutían qué hacer conmigo, pude distinguir a los diferentes miembros de aquella banda. El más alto, un joven delgado llamado Tony que lucía una pequeña cicatriz a la altura de la ceja derecha y que todavía no había abierto la boca, era sin duda el líder. Luego estaba el Gordo —corpulento, de estatura baja—, que parecía ser el segundo de abordo, el hombre de confianza; y dos chavales que debían de ser gemelos, David y Jonah, de semejante complexión atlética e idénticos rasgos faciales. Quedaba, dos pasos por detrás de sus compañeros y con una mirada algo tímida y asustadiza, el pequeño de todos, de no más de dieciséis años supuse, cuyo nombre nadie había pronunciado aún. Tony, que mantenía una expresión hierática y los brazos cruzados, alzó ligeramente la mano izquierda y el resto se calló ipso facto. Entonces, dio un par de pasos hacia donde me encontraba, me cogió de la barbilla, me miró durante unos segundos y sonrió.
—Lástima que no hayamos traído una soga con nosotros: habrías contribuido a la historia de esta ciudad si te hubiéramos colgado del Olmo del Ahorcado.
El Gordo soltó una estrepitosa carcajada y tanto Jonah como David rieron también, aunque de forma más discreta. Tony hizo una señal con el pulgar y el Gordo se me acercó, me arrebató la mochila y se la lanzó a David, que la abrió, vació su contenido en tierra y empezó a rebuscar entre mi ropa.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Tony.
Tardé en contestar, ni siquiera creía que tuviera fuerzas o ánimo suficiente para articular una palabra en aquel momento. Jonah se me acercó, me cogió del pelo y me pegó un fuerte tirón.
—¿No has oído lo que te han preguntado? —dijo Jonah—. ¿O acaso eres sordo?
—¡William! ¡Me llamo William! —mentí.
—De acuerdo, William, vamos a explicarte cómo funcionan las cosas por aquí —dijo Tony con una voz calmada, impasible—. Es realmente sencillo, verás: nosotros damos las órdenes y tú las acatas. ¿Lo has entendido? —Esperó a que asintiera—. Ahora te vas a desnudar, pero escúchame bien: como se te ocurra hacer alguna gilipollez, ¡qué sé yo!, gritar pidiendo auxilio o salir corriendo de nuevo, te rajaremos en trocitos tan pequeños que ni los jodidos italianos de Mulberry Street van a querer tus restos para sus asquerosas pizzas. ¿Me he explicado con claridad?
Vacilé por un instante, pero la atenta mirada de Tony me obligó a empezar a desnudarme al mismo tiempo que observaba cómo, un par de metros más allá, David recogía mis dos libros de entre la ropa y los lanzaba a una papelera cercana. Me desabroche los puños, me quité la camisa y empecé a temblar, no de frío
—aunque también—, sino de miedo; y ese temblor pareció divertir a Tony y al Gordo que no me quitaban la vista de encima. David llamó a Jonah y le entregó alguna cosa y éste, siguiendo la cadena de mando, se la entregó al Gordo que finalmente se la libró a Tony. Al cabo de unos segundos, supe de qué se trataba: había guardado en uno de los bolsillos interiores de la mochila una fotografía en la que aparecíamos Barbra y yo.
—¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es ésta, William? —me preguntó Tony acercándome la fotografía.
—Mi… mi her… mana —contesté sin poder evitar la tartamudez.
—¿Tu hermana? ¡No me jodas! ¡Pues está bastante buena la muy zorra! —Tony se rio y le entregó de nuevo la fotografía al Gordo.
—¡Yo me la follaba! —contestó éste.
—¡Tú te follarías hasta una gallina! —replicó Jonah, seguido de una risa histérica.
—¡Ven aquí y dímelo a la cara! —le amenazó el Gordo.
—¡Eh! Nada de eso. Estamos aquí por otra cosa. ¿No es así, William? —Me miró Tony—. ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡El pantalón!
Me había desabrochado ya el botón de la cintura y estaba bajándome la cremallera cuando vi que David empezó a correr jubilosamente hacia Tony con un sobre de papel marrón en las manos: habían encontrado mi dinero. Aunque no lo guardaba todo allí dentro —ochenta dólares; el resto estaba distribuido entre la cartera, que la llevaba en el bolsillo del pantalón (treinta dólares), y el interior del calcetín derecho (veinte más)—, no dudaba de que era sólo cuestión de tiempo que se hicieran con el resto. Me quité el pantalón y lo dejé a un lado. Jonah se apresuró a cogerlo y empezó a buscar en los bolsillos. No le llevó ni medio minuto encontrar lo que andaba buscando.
—¿Por qué te detienes? ¡Los calcetines! ¡Fuera! —Obedecí, y Jonah, que ya se había deshecho de mis pantalones y los había lanzado al montón de ropa que David había sacado de la mochila, los cogió y sacó los veinte dólares que éstos guardaban—. Así me gusta. ¡Ahora los calzoncillos! Vamos a ver qué es lo que escondes ahí debajo. —Todos soltaron una carcajada—. ¿No me has oído? ¿Qué te pasa? ¡Ah, ya sé! Quizá necesites algo de ayuda. ¿Es eso, William? ¿Quieres ayuda? ¡Gordo! ¡Échale una mano a nuestro nuevo amigo! —le ordenó.
—Será un placer —contestó éste.
El Gordo empezó entonces a caminar hacia mí. Pensé en huir de nuevo, salir corriendo, pero me dolían demasiado las rodillas; además, estaba seguro de que me alcanzarían antes incluso de que me hubiera dado tiempo a salir a la calle. No tenía escapatoria, no podía hacer nada. El Gordo metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó una navaja de filo reluciente que debía de medir unos diez o doce centímetros y me la enseñó a modo de amenaza. Me cogió por el cuello y acercó la navaja a mi pierna, subiendo lentamente hacia mi cintura: el muy cabrón estaba dispuesto a rajarme los calzoncillos. Quise evitarlo: empecé a revolverme tanto como me era posible, pero él no dudó en presionar cada vez con más fuerza sobre mi cuello y ya casi podía notar cómo empezaba a faltarme el aire. Me vi obligado a detenerme si quería seguir respirando. El Gordo tensó el filo de la navaja contra la tela de mi ropa interior. En ese momento noté que había aflojado la presión sobre mi cuello y decidí aprovechar la ocasión, pensando que sería la última que tendría, así que le propiné un cabezazo en la nariz y éste dejó caer la navaja al suelo y retrocedió rápidamente llevándose las manos a la cara. Jonah y David soltaron sendas carcajadas burlonas. El Gordo había empezado a sangrar.
—¡Estás muerto, hijo de puta! —me gritó.
Jonah y David se apresuraron en venir a sujetar a su compañero. Tony seguía en el mismo lugar, con semblante tranquilo e inalterable.
—¡Soltadme, cabrones! ¡Estás muerto, William! ¿Me oyes, hijo de puta? ¡Estás muerto! —Confíé en que Jonah y David tuvieran suficiente fuerza para retenerlo, porque de lo contrario…
—¡Los cerdos! ¡Los cerdos! —alertó el chaval más joven, que se había mantenido al margen y en silencio hasta entonces. Comprendí que aquél, precisamente, era su cometido: avisar de presencia policial en los alrededores.
Escuchamos la sirena de un coche patrulla acercándose, quizá por la Avenida de las Américas.
—¡Mierda! Con lo bien que lo estábamos pasando —se lamentó Tony. El Gordo seguía insultándome y lanzándome amenazas—. ¡Gordo, déjalo ya!
—¡Pero Tony…! —se quejó; no obstante éste le dedicó una mirada que no dejó margen a la ambigüedad y el Gordo se quedó en silencio e intentó tranquilizarse.
—Vosotros —Tony señaló a Jonah y David, que ya habían soltado al Gordo—, ¡limpiad todo esto! ¡Rápido! Gordo… despídete de nuestro amigo William. ¡Sin navaja! —Tony le tendió la mano y éste se la entregó a regañadientes.
Jonah y David recogieron mi ropa y la mochila y la depositaron en la misma papelera en la que David había lanzado mis libros. El Gordo se acercó hacia mí y se detuvo a escasos centímetros de mi cara, me agarró de la barbilla y de un movimiento brusco me obligó a mirarlo directamente a los ojos, unos ojos inyectados en sangre que hervían anhelando venganza. Me pegó un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento e hizo que me cayera al suelo, retorciéndome de dolor. No contento con ello, se inclinó sobre mí y me escupió.
—Tienes suerte, William —dijo mientras la sirena del coche patrulla se escuchaba cada vez más y más cerca—. La próxima vez no tendrás tanta.
Desde el suelo, con los brazos alrededor del estómago y mordiéndome con fuerza el labio inferior en un intento por no gritar ni llorar, vi cómo Tony le devolvía la navaja al Gordo y éste pasaba el filo por sus pantalones, la cerraba y la guardaba de nuevo en su bolsillo. David se había encendido un cigarro y ahora le pegaba un par de caladas mientras jugaba con una cerilla. De repente se la acercó al cigarro y la cabeza de ésta empezó a arder. David la mantuvo entre sus dedos durante unos segundos y luego la soltó dentro de la papelera.
Tony se acercó entonces a mí y se puso en cuclillas a mi lado, con los codos apoyados en las rodillas y los brazos cruzados.
—Escúchame bien, William, ¿me escuchas? Si dices algo, vendremos a por ti. Si vas a la policía, vendremos a por ti. Si nos delatas, vendremos a por ti. Y por último (y esto es muy importante, William, así que presta atención), si nos metes en problemas, te buscaremos, te encontraremos y acabaremos contigo. ¿Y sabes qué es lo primero que te haremos? Lo primero que te haremos será arrancarte la polla y luego iremos desguazándote, cacho a cacho, hasta que no quede absolutamente nada de ti. ¿Me has entendido, William? Seguro que sí. Eres un chico listo. Tienes pinta de chico listo. ¿A quién se lo vas a contar, William?
Tony se me quedó mirando y, al ver que no le contestaba, me cogió del pelo y me pegó un tirón hacia atrás.
—Disculpa, no te he oído bien. ¿A quién se lo vas a contar, William?
—¡A nadie! ¡A nadie! —respondí.
—Eso está mejor. —Tony se puso de pie—. ¡Venga, vámonos antes de que esos cerdos nos arruinen la noche!
Los vi alejarse rápidamente hasta que desaparecieron por completo. La papelera había empezado a arder y lo único que pude pensar fue en las páginas de mis libros consumiéndose al instante, convirtiéndose en ceniza. ¿Qué había pasado? Me dolían los brazos, las piernas, el estómago; como si hubiera estado luchando durante horas encima de un cuadrilátero contra un peso pesado llamado suerte —la suerte, tan esquiva y difícil de contentar: a veces de nuestra parte, mejor no tenerla de enemiga…— y hubiera caído derrotado encima de la lona, exhausto. Toalla blanca. Vítores al campeón. Sentí que Clarisse me hablaba en susurros y me acariciaba con dulzura la espalda, pero debajo de aquel olmo de ramas desangeladas sólo estaba yo. De pronto oí las pisadas de alguien que se acercaba, alcé los ojos y me sorprendí al ver de nuevo al chico joven. Me miraba sin querer mirarme, me miraba con lástima. ¿Por qué había regresado? «Lo siento», dijo con un hilo de voz temblorosa. ¿Qué había pasado? Me sentía confuso. El chico se aproximó y me dejó en el suelo diez dólares que llevaba en la mano; luego, se esfumó. La brisa nocturna amenazaba con llevarse el dinero. No me importó. Me lo habían quitado todo. ¿Qué había pasado? Me dolían los brazos, las piernas, el estómago. La sirena del coche patrulla se había dormido. Ya no se escuchaba nada. La noche, en silencio.
17
Había transcurrido ya media hora, quizá un hora, quizá muchas más, cuando Sasha me encontró. Aquella noche, después de su actuación en The Works, Sasha decidió regresar a casa dando un paseo en vez de tomar un taxi, como acostumbraba a hacer, y al llegar a la esquina de Waverly Place con Washington Square West le pareció escuchar una especie de sollozo ahogado que le llevó a pensar que tal vez alguien necesitara su ayuda. Ese alguien era yo. Así que Sasha no dudó en entrar en el parque a pesar de la oscuridad, desobedeciendo esa voz interior que le advertía que estaba cometiendo una estupidez y que se estaba comportando de manera necia e insensata. No tardó demasiado en dar conmigo —ya que apenas me encontraba a unos metros de la acera exterior que rodeaba el parque, y de la entrada noroeste— y cuando lo hizo, arrojó de inmediato a tierra su pequeño bolso de cuero rojo decorado con piedras strass y se arrodilló enfrente de mí.
—¡Dios Santo! ¿Quién te ha hecho esto? —preguntó mientras me sujetaba por los brazos e intentaba incorporarme lentamente, al mismo tiempo que trataba de mantener la calma—. ¿Cómo te llamas, cariño?
Sasha me ayudó a sentarme y pude así apoyar mi espalda contra la agrietada corteza del tronco de aquel olmo, testigo silencioso de todo lo ocurrido. Ella se puso de pie de inmediato y empezó a andar en círculos, visiblemente alterada. Tan pronto como volvió a dirigir su mirada hacia mí, se percató de que me hallaba prácticamente desnudo, a excepción de aquellos calzoncillos blancos que ahora estaban sucios y cubiertos de tierra. Estaba temblando, ya no de miedo —aunque también—, sino de frío. Sasha se quitó rápidamente su abrigo de rojo terciopelo y me lo colocó sobre la espalda
—¿Cómo te llamas? —preguntó de nuevo; sin embargo, yo seguía siendo incapaz de responder. Por un momento llegué a pensar que nunca más podría volver a hablar—. ¿Dónde vives? ¿Eres de por aquí? ¡Qué tontería! ¡Por supuesto que no eres de por aquí! Si fueras de por aquí sabrías que éste no es un buen lugar para pasear por las noches. —Sasha respiró profundamente antes de continuar—. ¿Tienes algún lugar al que ir, alguien a quien podamos llamar? ¿Algún familiar? ¿Un amigo, quizá? Cariño, pretendo ayudarte, pero si no me contestas…
Sasha se puso a andar en círculos otra vez. Yo me agarré al tronco del olmo con todas mis fuerzas e intenté ponerme de pie, pero las rodillas no me respondieron y caí una vez más en tierra. Me sentí frustrado, completamente inútil.
—¡Espera, espera! ¡Te vas a hacer daño! —dijo ella al verme tendido en el suelo—. Déjame ayudarte.
Sasha me agarró el brazo derecho y lo pasó alrededor de su cuello; después me sujetó por la cintura, contó hasta tres —uno, dos, tres— y fue levantándome poco a poco hasta que volví a verme de pie. Las piernas me flojeaban y me sentí ligeramente mareado, además temía que de un momento a otro me viniera abajo nuevamente, pero entonces me fijé en su sonrisa, que parecía querer decirme: «Tranquilo. Te tengo», y me sentí —de un modo insólito y muy poco usual— confiado; todo lo confiado que te puedes sentir con una completa desconocida.
—No te preocupes, cariño. Te diré lo que vamos a hacer. —Me sonrió mientras se inclinaba para recoger su bolso de la tierra—. Te vas a venir conmigo a casa, ¿de acuerdo? Allí podrás descansar toda la noche y recuperarte. No puedo ofrecerte una cama, pero sí un sofá, y créeme: es realmente cómodo. Mañana, con el nuevo día, ya me dirás quién eres y cómo demonios has acabado… así, y encontraremos una solución, ¿de acuerdo? —Asentí levemente. En aquellos instantes lo único que quería era salir de aquel parque, alejarme de allí—. ¡Venga! ¡Vámonos de aquí!
Empezamos a caminar hacia la calle, y la distancia que tuvimos que recorrer se me antojó como insalvable, ya que a cada paso que daba se me iban clavando en la planta de mis pies descalzos trozos de rama o pequeñas piedras. Sasha, que se mantenía alerta para que no pisara ningún trozo de cristal ni ninguna aguja de jeringuilla usada, dejó en todo momento que me apoyara completamente en ella, y me resultó sumamente extraño la fuerza que tenía —y no sólo su fuerza me resultó extraña, sino toda ella en su conjunto: sus desgreñados cabellos rojizos color Redwood que parecían una peluca, el exceso de maquillaje, su llamativa vestimenta o el portentoso abrigo de terciopelo que ahora descansaba sobre mis hombros—. Tan pronto como llegamos a la acera, Sasha me ayudó a sentarme en el bordillo y ella esperó de pie a que pasara algún taxi por allí. Cruzaron un par de ellos con la señal de libre hacia la Sexta, pero no fue hasta media hora más tarde, quizá una hora, quizá muchas más, que un taxi se detuvo delante de nosotros. Sasha abrió la puerta y me ayudó a ponerme de pie aunque esta vez sólo tuvo que darme la mano: por suerte empezaba a encontrarme un poco mejor y ya las piernas parecían volver a funcionar. Entramos como pudimos en aquel vehículo y nada más cerrar la puerta, Sasha le indicó la dirección al taxista.
—Elizabeth con Bleecker, por favor. —Y el taxista se puso en marcha.
18
Sasha era la estrella del espectáculo, la única razón por la cual la gente acudía cada noche a The Works, el local nocturno más famoso de Christopher Street. Iban por ella, para poder disfrutar de su fantástica y prodigiosa voz mientras cantaba el Downtown, de Petula Clark, el These boots are made for walking, de Nancy Sinatra, o el Baby Love, de The Supremes. El escenario acabó convirtiéndose con el paso de los años en su hábitat natural y cuando se subía a él, el público enmudecía al instante esperando el momento en el que se decidiera a sostener de nuevo el micrófono entre sus manos. Y era en ese preciso instante cuando se desataba una locura colectiva de gritos eufóricos y rabiosos aplausos, cuando los allí reunidos coreaban al unísono su nombre y le pedían otra y otra canción más. Sin embargo, mientras nos dirigíamos camino de Elizabeth Street en aquel taxi, Sasha no me pareció en absoluto una estrella, sino más bien una auténtica chiflada.
Observé su vestido con atención y cuando se percató de que la estaba mirando, esbozó una sonrisa y me obligó a tocarlo. «De elegante satén negro, cariño. ¡Tócalo! Su tacto es magnífico, tan suave... No obstante, me pareció un poco sobrio cuando Macy me lo trajo a casa, así que decidí añadirle algunos detalles de alta costura», se rio. Esos detalles de alta costura a los que se refería resultaron ser cuatro grandes y alargadas plumas de terciopelo rojo cosidas a la cintura, a juego con la chaqueta que ahora descansaba sobre mis hombros. Y entonces me enseñó sus zapatos: verdes, enormes, con un tacón considerable. Por lo que pude apreciar, supuse que debía de calzar un par de números más que yo. «Para triunfar en el mundo del espectáculo —empezó a decir— hay que destacar, sobresalir, hay que gritarle al cielo: “¡Aquí estoy yo y he venido para quedarme!”. Hay que ser la estrella que más brilla en el firmamento (un firmamento sucio y lleno de envidiosas constelaciones, cariño). Y sobre todo, hay que mantenerse muy alerta, siempre con los ojos abiertos, y cuidar de que no se apague nunca tu luz».