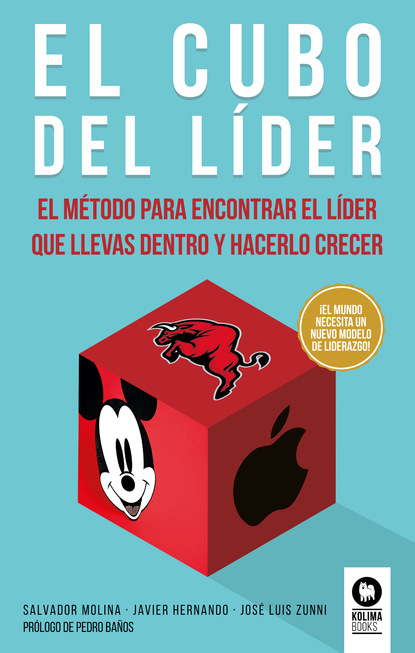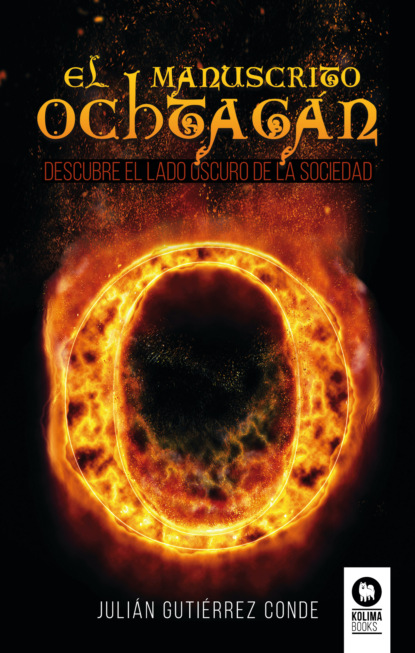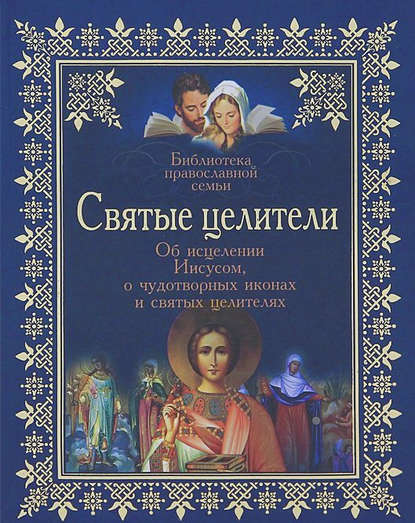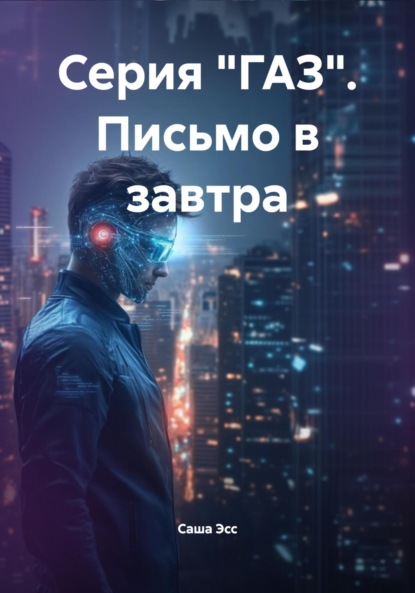RRetos HHumanos

- -
- 100%
- +
–Gus, ya nos han dado un toque los camareros y fíjate cómo está empezando a caer. No sé tú, pero yo no me fío mucho ya del acierto de nadie que haga predicciones, y los del tiempo no van a ser menos. Dicen que Filomena llega mañana, pero yo prefiero llegar a casa y ver lo que tenga que caer desde mi ventana y con las pantuflas.
–Sí, en un minuto acabo, prometido. En realidad tan solo quiero contarte que esa duda acerca del miedo normal en una situación dramática me recordó a decenas de ejemplos de naturaleza paradójica similar, a los que el Nazareno calificaba de «camino, verdad y vida».
Estábamos ya levantados los dos y Gus estaba anudándose su voluminosa bufanda alrededor del cuello. Yo no la necesitaba gracias a mi gabardina con forro polar incorporado, uno de mis hallazgos estrella en Wallapop por precio y calidad. Me bastó proteger mi gaznate con un simple movimiento de cremallera. Gus no fue capaz de seguir hablando mientras iba incorporando capas de abrigo a su cuerpo, pero retomó la palabra cuando iniciamos el camino hacia la salida. En el local solo quedaba una pareja de tortolitos, sentada a una mesa central y ajena a la realidad que les exigiría en breve despertar de su arrebato romántico.
–Comprendí que frases como «el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo», o esa impresionante de «el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado» eran un auténtico recetario de remedios inaceptables para la lógica de nuestro mundo.
– ¡Ya! Dicen que fue un revolucionario… –apunté tímidamente.
–Querido amigo, dime qué insurgente humano ha desarrollado en su arenga un método tan absurdo para captar seguidores. Cítame solo uno.
Ya estábamos en la calle, mi campana salvadora: no tendría que proporcionarle un nombre. La nevada arreciaba y toda la plaza se llenaba de reflejos mágicos y sonidos nuevos, al tiempo que se vaciaba de peatones. Había que acelerar la vuelta a casa. Gus tuvo tiempo aún de regalarme una última reflexión.
–Esa victoria es la que cierra el círculo. Pero no es mía: comprendí que solo una experiencia personal profunda facilitada por Él me permitiría compaginar la aparente contradicción de quererme como soy y como nadie, cuidar de mi cerebro y de mi cuerpo como dos grandes regalos, y hacerlo todo desde la perspectiva radical de esa nueva verdad que esperaba en la entrada de mi ser, con intención de invadir mi corazón y mi pensamiento. En esos dilemas estoy, y gracias a ello, «cuando nada es seguro, todo es posible», ¡fíjate!; hasta que este año de pandemia haya sido mi mejor año. O uno de los mejores.
–Me alegro. Me alegro mucho.
–¿Me ayudarás entonces? ¿Cuento contigo para no olvidar nada?
–Te llamo en unos días, Gus –sentencié, muerto de ganas de dirigirme al parking y reproducir a pleno volumen mi cinta favorita de música country.
Repetimos la danza ritual de saludos típicos de pandemia: un codo por aquí, una mano al corazón por allá, y nos acabamos despidiendo con un sencillo gesto de manos.
El garaje no quedaba muy lejos. Mientras intentaba pisar por los improvisados senderos que algunos viandantes habían fabricado en las aceras para evitar la ruina de mis zapatos de nobuk con suela de fino cuero, el vaho que se escapaba por los laterales de la mascarilla creaba una nube privada a mi alrededor.
En medio de ella, mi cabeza consideraba si el sábado proponer a mis amigos escritores el que mi relato recreara ese mejor año en la vida de Gus. La propuesta de mi amigo encajaba con el hilo temático que habíamos acordado.
–Acelera, majo, y vamos rápido al coche, que por primera vez en mucho tiempo «Filomena» va a hacer real una predicción –me sorprendí diciéndome mientras Madrid la iban tapizando desde el cielo y desde el suelo con copos de nieve y puñados de sal.

III. Retazos Humanos
«Más tonto que el tonto es
a quien el tonto hace tontear».
«Sonríe, sonríe y sonríe, una sonrisa nunca falla», me repetía sin cesar. Mi inseparable miedo a parecer distinto me recordaba que en esta vida la única salida es sonreír. Sonreír y luchar.
–Sácame bien guapo güey, que quiero sentir el orgullo de mi mamá cuando la feliciten sus vecinas en Monterrey.
Imagino la cara de mi mamá cuando nací. Seguro palideció, seguro lloró varios días, seguro pensó que era el castigo de dios por sus pecados: un hijo sin piernas en un país tan duro como México. ¡Qué cabrón ese dios y qué ingenua mi mamá! Si existiera ese dios habría escuchado los rezos de una pobre viuda y le habría dado un hijo completito. Si existiera ese dios le preguntaría donde se mete cuando se le necesita, si soy el plan que falló o solo un retazo de su creación. ¡Me vale madres ese dios!, ese dios no existe, pues en mi historia no hay retazos ni creación.
De mi infancia recuerdo el café con leche por la mañana al lado de mi mamá, las tardes de otoño jugando a las adivinanzas y hablando de la vida, los apapachos y los infinitos «te quiero», que en el regazo de una madre saben mejor. «Sonríe siempre mi Chuchito, una sonrisa nunca falla», me decía mientras acariciaba mi pelo y se dejaba ganar en nuestros juegos. A los catorce llegaron las hormonas y quise correr detrás de las chavas. Entonces descubrí que me faltaban las piernas y se vinieron a vivir conmigo la amargura y la rabia. Rabia y amargura, por no poder correr, por no poder saltar, por no poder ir a pistear con mis amigos en busca de la chava que me pudiera gustar. Las chavitas solo veían las piernas que me faltaban; tan solo me veían como el mejor amigo o el peor amor. En la adolescencia aprendí a fijarme en lo que me faltaba, a sentirme un retazo de la creación.
A mis veintidós, mi mamá lloró de orgullo en mi graduación de los estudios de Marketing Digital. Ya era todo un egresado, pero no me quitaba el amargo sabor de sentirme perdedor. Me acompañaba el dolor de ver que los amigos no me llamaban para ir de fiesta, o que las chicas solo veían en mí a un buen bato con un adorable corazón. Mi mamá insistía «Sonríe, sonríe y sonríe», pero yo me había cansado de sonreír, de ser el buen hijo, el perfecto pendejo. El pendejo que acompaña a la chava hasta la entrada de su casa, pero ella no le invita a pasar al interior. El pendejo al que llaman para ir al cine, pero no para ir de peda hasta cagar de risa en el amanecer. El pendejo al que nunca llaman para romper una norma, pues si hay problemas será un lastre o un soplón, que no sé qué es peor. Yo no quería quedarme en la entrada, ni ir al cine, ni ser el olvidado cuando se rompieran las normas. Tenía que demostrar que sabía ser el alma de la fiesta, que no era un coyón.
En Monterrey sabes dónde está la droga y la droga sabe dónde estás tú. Si de romper normas se trataba yo iba a demostrar que lo haría tan bien como el mejor. Conseguir mota sería sencillo y así mostraría que no me rajo. Robé tres mil pesos a mi mamá y me armé de valor. Sabía dónde comprar:
–Quiero tres mil pesos de mota.
–Anda de aquí jueputa, eres un niño, vete de aquí cabrón.
–No hay pedo con mi lana, dame la mota y me voy.
Desapareció aquel dealer sin decir nada, y a los cinco minutos volvió acompañado del jefe del cártel de Nuevo León. El jefe, el gran Jefe, el mero mero.
–Bueno, bueno, bueno, un bato en su sillita motorizada buscando mota, ¿Quién crees que eres Chucho?
–No quiero problemas, dame mi mota y me voy.
–No seas pendejo. Aquí nadie va a darte nada. Vuelve a cuidar a tu mamacita, que no hay mujer más santa en todo Nuevo León.
En México los narcos conocen a todo el mundo, por eso el mero mero sabía quién era yo y quién era mi mamá. Conocía su lucha por sacar adelante a un hijo que no puede escapar corriendo del peligro. Si hubiera tenido piernas me habrían pasado la droga y en unos meses la habría vendido yo. Luego, a traficar unos años para acabar en una zanja con un tiro en la nuca o en una cárcel mexicana, que no sé qué es peor. Desde entonces sé que mis piernas ausentes pueden llevarme a los mejores sitios o sacarme de la peor situación.
Sin saber bien cómo, aunque creo que fue el mero mero, mi mamá se enteró de aquella compra fallida y actuó con el coraje de las madres luchadoras. Habló con un padre salesiano que me había dado clase en bachillerato, quien me metió en un programa de empleo rumbo a España. Sin contemplaciones me subieron en el primer avión. Recuerdo el enfado con mi mamá y recuerdo no darle besos en el aeropuerto. Ella, con la cara desencajada por el llanto, decía que me quería y que se le partía el alma, pero que mi futuro estaba fuera de allí. Cada noche extraño aquellos besos negados, más que a mis piernas, por mucho que me lleven a los mejores sitios o me subieran a aquel avión.
***
Siempre me han atraído los zapatos, fantaseo que reflejan la personalidad de su propietario. Si te fijas bien, sus detalles muestran rasgos de la personalidad difíciles de descubrir. Además, como yo no tengo, me permiten conocer a los demás sin mostrar cómo soy.
Recuerdo la primera impresión que me causó Hernán cuando lo conocí. «Este es Hernán, el director del Departamento de Marketing, tu jefe», me dijeron cuando entré a trabajar en Green Technology. Su imagen era impecable, de gentleman inglés. El traje ceñido se adaptaba como un guante a su cuerpo, sin una sola imperfección. El pelo, retacado de gel, potenciaba el plateado de sus canas y revelaba que Hernán tenía la madurez perfecta para mandar. Sin embargo, fueron sus zapatos quienes me advirtieron del peligro que suponía no temer a Hernán. La suela de cuero estaba hecha para pisar alfombra. Sabía que no iba a encontrar ningún obstáculo que le hiciera resbalar, pues su dueño fulminaría cualquier inconveniente del camino. Las agujetas enceradas, nuevecitas y brillantes, estaban atadas con un doble nudo muy apretado, mostrando que su propietario ansiaba oprimir. El brillo del zapato era un brillo de espejo, que cuando lo mirabas devolvía tu imagen pequeña e insignificante. Los zapatos de Hernán generaban un abismo entre el que mira y el que muestra ser perfecto, la perfección pluscuamperfecta, intencionadamente inalcanzable.
Mis estudios en Monterrey me habían abierto las puertas del Departamento de Marketing de Green. En cuanto Hernán me vio, ideó una campaña de publicidad para mejorar la imagen de la empresa en sus clientes: yo era latino y discapacitado, no se podía pedir más. Acabé siendo el modelo en la campaña y pidiendo al camarógrafo que me sacara bien guapo.
–Sácame bien guapo, güey, que quiero sentir el orgullo de mi mamá cuando la feliciten sus vecinas en Monterrey.
Hernán llegó tarde a la grabación de la campaña; decía que la puntualidad era para la tropa, que al jefe hay esperarle sin rechistar, y sólo actuar cuando él diga qué se debe hacer. Tuvimos que esperar una hora sin hacer nada hasta que llegó a la grabación. Se situó en la distancia sin mezclarse con los demás y fijándose en todos los detalles. No tardó en hacer una mueca de desagrado. Se chingó el cigarro en dos fumadas, lo tiró violentamente contra el suelo y lo aplastó sin que su zapato perdiera por ello ni un ápice de perfección. Se estaba poniendo nervioso. Decía que la estupidez le sacaba de sus casillas, y aquel camarógrafo no iba a ser una excepción:
–¿Eres tonto o qué? Debe verse que le faltan las piernas y debe lucir bien mexicano. Ya que le hemos contratado, que se vea que somos una empresa diversa y abierta a todo tipo de gente.
Me sorprendió la agresividad de Hernán, pero todos a mi alrededor siguieron centrados en su tarea, como si estuvieran acostumbrados a ella. Buscando una explicación miré al camarógrafo y él me miró pidiendo paciencia con su gesto. Sonrió y le devolví la sonrisa. Respiró, aunque se le notaban las ganas de llorar. Sabía que todos los que habían osado enfrentarse con Hernán habían acabado despedidos, y él tenía dos hijos y muchas cuentas por pagar. Siguió con su trabajo «cuando dirige un idiota no hay que entender, hay que obedecer», me confesó más adelante.
Hacía mucho tiempo que aquel hombre tenía su mente fuera del trabajo. Hacía años que su alma no entraba en Green; había aprendido a quedarse esperando en la puerta a que el cuerpo regresara, protegiendo así las ilusiones que aún mantenía y que quería conservar. El camarógrafo forzó una sonrisa y dijo:
–Si quiere luego lo arreglo con el ordenador, señor Hernán.
Hernán tiró lo que quedaba del cigarro, y gritó:
–¿Quieres grabar de una vez? Y tú, Chucho, pon cara de contento, que aquí te hemos dado la oportunidad de tu vida y parece que estés de velatorio.
Hernán no podía reprimir su necesidad de hacer al resto partícipe de lo que pasaba por su cabeza. De repente gritaba o susurraba, insultaba o elogiaba, y jamás se arrepentía de nada. Debió de pensar que había sido brusco con el pobre camarógrafo, así que se acercó a él y le susurró:
–Quiero una grabación cojonuda. Debe verse que le faltan las piernas, debe dar pena, que se vea que es un retazo de persona. Cuanto más minusválido parezca mejor que mejor.
Juro que lo oí. Juro que me llamó retazo. Yo estaba suficientemente cerca para escuchar y Hernán era lo suficientemente idiota como para no calcular. Puto, maldito cabrón que me había tocado de jefe. El brillo de sus zapatos me pareció entonces falso, de ese tipo de limpieza conseguida con esponja abrillantadora del súper. El tipo de brillo que luce al principio, pero que estropea el calzado y se ensucia con facilidad.
Acababa de aterrizar en Green y ya notaba que me quería largar. Pero necesitaba aquel trabajo tanto o más que el camarógrafo y el resto de los compañeros que me rodeaban. Respiré profundo y dibujé la mejor de mis sonrisas. Si quería al discapacitado alegre para su campaña lo iban a tener. «Sonríe, sonríe, sonríe, una sonrisa nunca falla», me repetía sin cesar.
***
Lo primero que hice cuando llegué de México fue incorporarme al programa de los Salesianos llamado «Segunda oportunidad»: discapacitados latinos que buscaban abrirse camino en España. Para nuestros países era una forma de quitarse un problema de encima, para los españoles una manera de limpiar su conciencia, y para nosotros la posibilidad de vivir de nuestros trabajos, no de la caridad.
Durante el primer mes del programa hicimos un chingo de cosas: cursos, pláticas y prácticas a discreción para entender a los españoles. Las empresas colaboradoras del programa nos daban formación para el empleo, nos daban pláticas sobre cómo es el mundo de la empresa y de paso seleccionaban a quien les pudiera gustar. Cuando las empresas nos ofrecían un trabajo era nuestra primera oportunidad. Si conseguíamos un contrato permanente, los Salesianos nos instalaban en un departamento compartido con otros compañeros para dar así por concluido el programa. Esta era la segunda y verdadera oportunidad.
En el curso nos enseñaron materias como Historia, donde aprendí el punto de vista de los españoles sobre la invasión colonial: olvidaron decir que Colón descubrió a quien estaba descubierto, Hernán Cortés mató para conquistar y los españoles se llevaron el oro que nunca han devuelto. Había otra clase llamada Comunicación, donde aprendí a tutear y a decir joder, coño, hostia y cojonudo a todas horas. La asignatura que más me gustó fue Comportamiento en la Empresa, impartida por Irene Díaz de Otazu, la directora de Recursos Humanos de la empresa Green Technology.
Recuerdo la primera clase de Irene. Llegó puntual y, con una sonrisa dibujada en su boca, empezó a platicar:
–La puntualidad demuestra el respeto, y desde el respeto se construye el resto. Si queréis tener éxito en una empresa, debéis comenzar por el respeto, la educación y la sinceridad; si a esto añadís trabajo duro, lo demás está de más.
A pesar de ser Irene una gran directiva, al menos así la presentó el salesiano, me sorprendió que vestía muy parecida a nosotros: tenis, jeans desgastados y un suéter amplio de color negro que no mostraba sus formas, como si evitara impactar. Sus tenis eran blancos sin marca, unos tenis normales, elegidos para pasar desapercibidos. Su ropa decía que lo importante no era ella, sino estar cerca de nosotros. Se notaba que Irene quería ser agradable, que lo principal éramos los alumnos y nuestras ganas de aprender. La clase fue magistral, fuera del aula y lejos de los libros, que es donde se aprende de verdad:
–Queridos alumnos, vamos al zoo a aprender cómo os debéis comportar.
Los zoológicos son sitios donde los animales malgastan su vida para saciar la curiosidad de los humanos. La llovizna nos acompañó en el viaje en autobús al zoológico, como si quisiera quitar la ilusión que acompaña a los adolescentes cuando hacen algo nuevo. Irene sonreía, platicaba con todo el mundo y procuraba que todos pudiéramos intervenir. Me pareció Irene de esas personas que generan ambientes en los que todo el mundo se siente incluido. Su ánimo compensó lo gris del día, contagiando su alegría y entusiasmo en el trayecto. Escuchaba, respondía y sonreía, y eso que no paraba de platicar. Comenzó su lección en el autobús, de manera pausada explicó lo qué íbamos a ver en el zoológico.
–Recordad que somos homos y somos sapiens. El que se comporta como un mono no debería salir de la selva, el que se comporta como un sapiens tiene mucho que aportar. Aportar en una familia, en la escuela, en un grupo de amigos o en una empresa. Os traigo al zoo para que aprendáis a distinguir a los monos de las personas con las que os gustaría trabajar.
Ver por primera vez un elefante me pareció inolvidable, y el oso hormiguero que está bien cabrón. Lo que más me impactó fue nuestra enorme semejanza con los gorilas y pensé que no somos más que monos versión superior. El recinto de los gorilas era sombrío, silencioso y olía mal. Olía a caca, a perro mojado, a pedo de frijoles con veneno. Era de esos olores que se huelen desde la garganta, que cuesta acomodar varios minutos. Una vez adaptado a la penumbra y al olor pude descubrir que los gorilas no estaban en silencio, sino que compartían gemidos y murmullos, y se comunicaban entre ellos. Intuí que había cierta organización en aquel murmullo, pero no la supe comprender. Pensé en comentarle a Irene que pasa lo mismo con los humanos, que al principio no los entiendes y todo parece un caos, pero cuando pasa el tiempo ves que siempre están organizados. Sentado en mi silla, mientras observaba a los gorilas, me percaté de la parte más penosa del espectáculo: un montón de presos en un recinto aparentando normalidad durante su cautiverio. Los más cercanos al cristal de protección eran los más sociables, hacían muecas a los espectadores, sonreían ampliamente y se desparasitaban unos a otros mientras se hacían cariñitos. Uno me sonrió y le devolví la sonrisa. Entonces leí la incomodidad en sus ojos y comprendí que la sonrisa era parte de un papel que alguien le había asignado. En verdad tenía ganas de llorar. Otros más alejados parecían perturbados; uno miraba a la pared, otro comía su propia mierda y un tercero no paraba de comer y reír. Eran los inadaptados y distintos del grupo, puestos allí para poder sospechar de ellos y para encontrar un culpable cuando se necesitara. También pensé en comentarle a Irene que siempre hay un grupo de raros entre los humanos, que se utilizan para echarles la culpa si algo sale mal. Son los sospechosos. Lo pensé porque me recordó lo que ocurría en el patio de mi escuela, donde siempre había alguien dispuesto a echar la culpa al distinto. Más al fondo estaban las hembras con sus crías, ocupadas en protegerlas y en atender al gran macho de espalda plateada que presidía toda la situación. Para ellas era importante no molestar y atender a sus crías, no molestar y evitar mirar frente a frente al espalda plateada, no molestar para mantenerse en la organización.
El espalda plateada no era el más grande, ni siquiera parecía ser inteligente, pero se notaba que era quién tenía el control. Estaba en lo más alto del recinto y observaba con una mueca de desconfianza al resto de gorilas. Vigilaba a las hembras y a las crías, aunque con distancia y desapego. En la cara de los otros gorilas se leía que era él quien mandaba, que debían conseguir su aprobación para efectuar cada movimiento, y evitar que se pudiera enfadar. Me miró tan penetrante que temblé. Su mirada dejaba claro que él mandaba allí, y que solo el cristal de protección me salvaba de ser despedazado, simplemente por ser un extraño, simplemente por observar y darme cuenta de la situación. Sostuvo su mirada de esa forma autoritaria que la sostiene el que manda, ordenando que bajara la mía. Un escalofrío me hizo notar el miedo, como si el cristal no estuviera entre los dos, y bajé la mirada mientras me rascaba la cabeza, un pretexto que permitió disimular mi acción cobarde. De reojo me pareció ver que el muy cabrón sonreía, porque los dos sabíamos quién mandaba. Supe que todos los gorilas de la jaula sentían lo mismo que yo.
Ya no notaba el hedor del recinto, ni notaba la penumbra, ni el cristal de protección. Me sentía como si fuera un gorila más en medio de aquel grupo. Percibía la desconfianza del resto de los compañeros y la obligación de pasar inadvertido con el temor a ser descubierto en mis pensamientos. Aquella sensación duró un momento, un instante, lo justo para pensar en si este era el mensaje que quería mandar Irene: el miedo en la empresa mantiene al grupo unido, unido para que nada cambie.
Mientras pensaba en los gorilas y los humanos, en el zoológico y en la empresa, mi mirada se perdía entre los gorilas. Entonces un macho joven regaló un plátano a una hembra, quizá por congraciarse, quién sabe si con otra intención. Rápidamente otra hembra celosa avisó al espalda plateada, quien de un salto llegó hasta el mono joven y le golpeó con furia. Golpeó, golpeó y golpeó. Todos miramos absortos y atemorizados. Humanos y simios vimos el escarmiento paralizados por el miedo. Incluso los cuidadores contemplaron sin intervenir. Pasado el castigo todo volvió a la calma. Las crías volvieron a jugar, las hembras a cuidarlas y los inadaptados a simular ser idiotas. El espalda plateada, con mirada desafiante, mostraba su autoridad. Me alegré de notar entonces el cristal de protección, que me mantenía a salvo de cualquier agresión. Salimos del recinto de los gorilas mientras los cuidadores llevaron al macho joven al veterinario para evaluar su estado. El resto de gorilas supieron qué pensar.
Allí acabó la visita al zoológico, para Irene fue suficiente y al resto no nos quedaron ganas de más. En el camino de vuelta Irene se hizo dueña del micrófono del autobús.
–¿Qué habéis visto?
La pregunta no era fácil. No habíamos visto monos sino a nuestros primos los gorilas, que me habían recordado mi infancia en el patio de la escuela y quizá un futuro que no quería vivir. Una chava contestó:
–Está claro que ha habido un mono que algo ha hecho mal. Supongo que habrá quebrado una norma y el jefe lo ha castigado. ¿Qué se podía esperar?, son monos.
–El problema no es ese –me apresuré a intervenir yo–, sino que el resto ha visto lo injusto del castigo, y nadie ha movido un dedo por pararlo, ni tan siquiera los cuidadores. Si nadie hace nada ante la injusticia, esta sigue para siempre. Sí, son monos, pero no los veo muy distintos a nosotros.
Mi compañera insistió en su punto de vista:
–Lo que está claro es que alguien debe mandar y que hay que obedecer las normas porque, ¿en quién vas a confiar? ¿en el que regala un plátano dentro de una jaula apestosa?, ¿en aquel tonto que no para de sonreír?, ¿en el que se come su mierda? Al frente se necesita quien sepa mandar, y el resto debe obedecer, que es la única manera de proteger al grupo.
Irene sonrió, había conseguido su propósito: hacernos pensar. Yo me preguntaba cómo aquella chava podía decir que tener uno al mando es la única manera de proteger al grupo. Irene dio por concluida su lección en el mismo autobús de vuelta:
–No olvidemos que somos homo, y que por tanto nos paraliza el miedo, la amenaza y la sinrazón. No olvidéis que somos sapiens, y que queremos ver a nuestro grupo mejorar. Para mañana os mando una tarea, que vamos a llamar «Si no eres la solución eres el problema». Se trata de exponer cual debería haber sido vuestro comportamiento en caso de que hubierais sido gorilas dentro de la jaula.