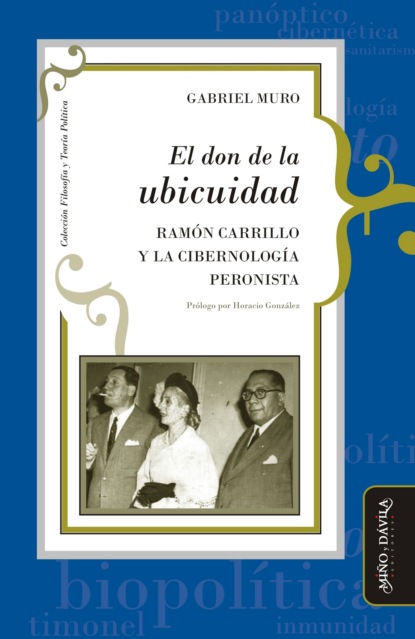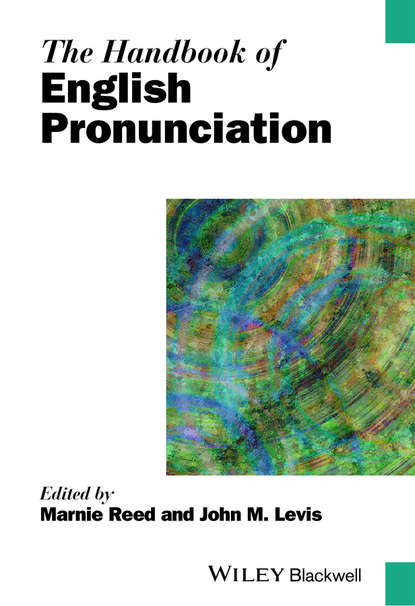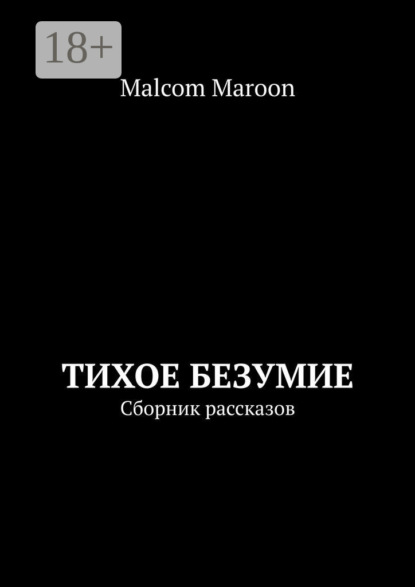- -
- 100%
- +
A fines del siglo XIX, Louis Pasteur realiza sus grandes descubrimientos en bacteriología, demostrando el papel de los microorganismos como desencadenantes de muchas enfermedades. De este modo, desterraba la vieja creencia según la cual las enfermedades se propagaban por generación espontánea a través del aire, por la vía de miasmas o de algún “vaho morboso”, idea espectral según la cual el aire mismo era un factor patógeno y que también había obsesionado a los médicos rioplatenses desde los tiempos de la Colonia. Además, a fines del siglo XIX, el médico alemán Robert Koch inventó los métodos para cultivar los microbios fuera del cuerpo. Desde entonces, las vacunas ya no necesitarán circular de brazo en brazo, sino que se aislaban y autonomizaban. Nacían así la bacteriología y la epidemiología modernas, acelerando el pasaje desde la inmunidad natural a la inmunidad adquirida, induciendo, por medios técnicos, la formación de anti-cuerpos en los organismos vivientes, permitiendo elaborar una teoría del contagio ya no basada en la generalidad de un aire contaminado, sino en cadenas de transmisión persona a persona a través de un vector biológico. De esta época datan las vacunas contra la rabia,69 contra el cólera, contra el ántrax, contra la peste bubónica, entre otras. La aparición de la bacteriología y de la toxicología propiciaron un enorme despegue en la producción activa de tratamientos inmunológicos, hasta dar con los fármacos antiinfecciosos, sustancias que revolucionaron por completo el campo de la salud y a las que el bacteriólogo Paul Ehrlich, utilizando una metáfora bélica, llamó “balas mágicas”, por su precisa capacidad de hacer blanco en los microorganismos patógenos sin dañar al huésped.
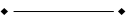
Después de la batalla de Pavón, en 1861, los porteños avanzaron sobre la totalidad de la provincias, aniquilando los últimos vestigios de federalismo. La stásis, la guerra civil, se resolvía a favor de los unitarios. Las tropas de Mitre tomaban el control de todo el país, haciendo del ejército de Buenos Aires el ejército nacional, no sin antes acometer la más terrible guerra exterior llevada a cabo por la nación argentina: la guerra del Paraguay, también utilizada para dirimir disputas entre las facciones locales.
Por esa misma época, los ejércitos indígenas de Calfucurá atacaban con intensidad los pueblos del interior, llevándose consigo mujeres y ganado. Se acercaba entonces la batalla final contra los indios, último obstáculo para la cuadriculización del territorio nacional. El primer gran proyecto fue el propuesto por Adolfo Alsina, ex vicepresidente de Sarmiento, fundador del Partido Autonomista Nacional y ministro de Guerra de Avellaneda. Para Alsina, la táctica a emplear debía ser defensiva, procurando un avance paulatino sobre los territorios inexpugnados, negociando simultáneamente con los indios. Alsina estaba asesorado por un sargento prusiano llamado Federico Melchert, quien afirmaba que las guerras irregulares son particularmente difíciles de combatir porque el enemigo evade la lucha y se propone, ante todo, violar las fronteras y robar bienes. Melchert no aconsejaba la aniquilación de los indios, sino asimilarlos al ejército a la manera de un ejército auxiliar, como si fuesen “cosacos americanos”, haciéndolos provechosos como mano de obra combatiente en la guerra limítrofe contra Chile.70
Para dificultar el paso del ganado bonaerense robado por los malones, Alsina ideó una enorme zanja que atravesaba toda la frontera de la provincia de Buenos Aires. La zanja era una trinchera de dos metros de profundidad, reforzada por fuertes y fortines ubicados estratégicamente sobre la línea de frontera, de 600 kilómetros de extensión. Su construcción demandó enormes gastos. Trabajaron dos regimientos nacionales acompañados de gauchos obligados por medio de la leva forzada. Pero Alsina moriría un año después de comenzada la obra. Su puesto de ministro de Guerra será ocupado por Julio Argentino Roca, un joven militar ya curtido en la guerra del Paraguay y que se había opuesto a la táctica de Alsina. Según Roca, era preciso poner fin a una larga historia de relaciones pendulares, el círculo vicioso de arreglos y desarreglos71 entre blancos e indios.
No poca ayuda brindó al nuevo sistema de defensa de fronteras una tecnología instalada por Alsina y de la que Rosas había carecido: el telégrafo. Este factor técnico posibilitaba aumentar enormemente la velocidad de las comunicaciones entre la frontera y el Ministerio de Guerra. Su eficacia era mucho mayor que la del viejo sistema de postas utilizado por Rosas, que a su vez era una doble herencia: por un lado, del sistema postal establecido en la época de la Colonia para administrar la circulación de cartas, noticias y documentos, y a su vez, del sistema de postas y relevos establecido antes por los incas y sobre cuyas rutas se superpuso el sistema comunicacional de los españoles.
El telégrafo representaba también un enorme ahorro de trabajo humano. Esos viejos mensajeros terrestres, como los chasquis incaicos, entrenados desde niños para recorrer velozmente los caminos del inca, llevando noticias al son de una trompeta hecha de caracol, eran definitivamente relevados por el poderoso hilo conductor del telégrafo. Ahora bastaba con la instalación de una serie de estaciones, en donde trabajaba un oficial solitario entrenado en la Escuela Telegráfica del Colegio Militar y depositado en un paraje despoblado. De este modo, a medida que Roca avanzaba, dejaba tras de sí postes con alambres magnetizados, transmitiendo órdenes e informaciones a través de la llanura, preparando el suelo para su monumental arado. El telégrafo, junto al ferrocarril y los fusiles Remington, conformaban una nueva “santísima trinidad”.72
Toda división entre Buenos Aires y las provincias, e incluso al interior del bloque oligárquico, era desplazada en función de un “enemigo prioritario”: el indio, chivo expiatorio que resolvía, temporariamente, la tensión binaria y fratricida entre las elites estancieras y comerciales. La violencia mimética se descargaría contra un tercero, una víctima propiciatoria a la que, como a un animal sacrificial, se le negaba todo derecho a apelar. Competencia económica y lucha por la vida se hacían equivalentes, justificando así el sacrificio de los “salvajes”, sin respeto alguno por las leyes de la guerra. No se trataba, como declamaba la elite liberal, de “pacificar” las fronteras, sino de expandirlas mediante una verdadera “guerra sucia”, conducida por gentlemen pulcros, filo-victorianos, despiadados y cientificistas. La campaña del desierto resultaba un asunto de “seguridad interior”, pero al interior de unas fronteras que era necesario agrandar.
El furioso racismo de las elites permitía ejercer el poder de muerte ahí donde emergía un nuevo poder de vida, una biopolítica que procuraría sanear a la población argentina, compuesta de allí en más por millones de inmigrantes que llegaban desde Europa para asentarse en las tierras donde los indios nómades merodeaban. Aquí también se trataba de una relación de intercambio desigual y complementario entre el centro y la periferia: a la burguesía industrial europea le sobraba población, manufacturas y capital. A la burguesía argentina le faltaban pobladores, productos industriales y “sabios europeos”, pero le sobraban vacas y trigo.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y a medida que los federales eran derrotados, se iba perfilando una verdadera “vanguardia ganadera”, compuesta por un selecto y reducido grupo de terratenientes nucleados alrededor de la Sociedad Rural que viajaban asiduamente a Europa para ponerse al tanto de las últimas novedades en tecnología agrícola. La incorporación del alambrado, la mayor capacitación de los veterinarios, la importación de nuevas razas vacunas, el perfeccionamiento de las zootecnias, van haciendo de la pampa un territorio altamente domesticado y sumamente provechoso. La biopolítica se hacía más sistemática en el campo que en las ciudades, de la mano de un agresivo “cientificismo hacendado” que fertilizaba el desierto, volviéndolo un humus riquísimo, un sustrato seguro para el desenvolvimiento de grandes inversiones. Si el positivismo puede definirse, esencialmente, como “saber para prever, prever para obrar”, hacia fines del siglo XIX confluían el positivismo hacendado, el positivismo militar y el positivismo médico, las tres ramas principales de la república positivista impulsada por la generación del ochenta, acaso la oligarquía más compacta y segura de sí que tuvo la Argentina.73
En 1880, la masacre de los indios debía servir a la regeneración demográfica de la Argentina, que importaba tanto población europea como tecnologías de poder capaces de examinarla, sanearla y emplearla. Los indios no eran considerados ni enemigos exteriores, ni enemigos interiores, porque nunca habían entrado en el plano de la ciudadanía (a lo sumo, eran considerados enemigos tradicionales por fin despejados, tal como los llamó Roca en 1880, durante su discurso ante el Congreso al asumir la presidencia74). La guerra al indio no era ni stásis, es decir, sedición o discordia que arruina la ciudad, ni pólemos, guerra exterior que acreciente su gloria y su renombre.75 Era la batalla final contra los salvajes, contra los clandestinos, contra los “fuera de la ley” (fuera de la ley nacional y fuera la ley civilizatoria), contra los outlaws o canallas, emprendida por los presuntos autóctonos, la elite criolla, “nacida del suelo de la patria”, propietaria de las tierras, contra unos extranjeros que, en verdad, habitaban ese suelo desde mucho antes.
Limpieza étnica, etnocidio o genocidio, palabra que deriva del genos griego, el cual significaba a la vez misma raza, misma familia y mismo nacimiento. Para que los autóctonos criollos, el genos argentino, se consolidase era necesario aniquilar al genos indígena, eliminando todo rastro de autoctonía anterior, como si los que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles fuesen, paradójicamente, no-autóctonos. Al respecto, vale recordar el significado de la palabra estanciero: “el que está ahí, en la tierra, de manera estable, permanente y escriturada”.76 Escrituración de las tierras que le había sido negada a los indios, concebidos, en tanto nómades fuera de la ley, en tanto “sociedades sin Estado”, como esencialmente incapaces de darse a sí mismos un programa de gobierno por su relación otra con la naturaleza y con la temporalidad. Los indios resultaban un estorbo para el prepotente programa de modernización agraria enarbolado por la elite, que les lanzaba un inflexible ultimátum: o convertirse o desaparecer.77 La opción se hacía binaria y excluyente. Civilización o barbarie. Ya no existía posibilidad de intercambios, parlamentos o contaminaciones. Ya no existía posibilidad de asimilar o incorporar a los indios al cuerpo de la nación. Ahora resultaban inasimilables e “indigestos”.78
Panguitruz Güer era un joven ranquel hecho prisionero por los criollos y apadrinado por Juan Manuel de Rosas al enterarse de que era hijo del cacique Painé Guer. Rosas le cedió su apellido, lo rebautizó con el nombre cristiano de Mariano y lo envió como peón a una de sus estancias. Allí le enseñó los secretos del cuidado del campo, siguiendo su método de instrucción de mayordomos de estancias, combinando latigazos con muestras de afecto del patrón hacia el peón o del padrino hacia el ahijado. De este modo, Rosas mostraba la extrema cercanía entre “reducir” a los indios nómades y sedentarizarlos, empequeñecerlos, infantilizarlos o tutelarlos de manera paternalista.79
Una noche, Mariano Rosas escapó del establecimiento y volvió a las tolderías, llegando a convertirse en cacique ranquel, sin dejar de guardar afecto por su padrino. Otro familiar de Rosas, Lucio V. Mansilla, en Una excursión a los indios ranqueles, relata que, ya como cacique, Mariano Rosas poseía un archivo de la toldería, en donde conservaba numerosos documentos escritos, como cartas, recortes de diarios y tratados hechos con los criollos, todos cuidadosamente clasificados. El cacique nunca había aprendido a leer y dejaba en manos de los lenguaraces las tareas de escritura, pero conocía perfectamente el contenido de cada uno de esos papeles. La introducción de la lecto-escritura, así como la cultura archivística, habían transformando la administración de las sociedades indígenas. Tal es así que, ya en una etapa tardía, cuando estaban por abalanzarse los ejércitos de Roca, los caciques intentaban obtener escrituras de propiedad de las tierras que habían habitado durante siglos. Pero los escribanos blancos no serían puestos a disposición de los indios.
Mariano Rosas muere en 1877. Dos años después, los militares roquistas devastaron la toldería y pasaron a degüello a los lanceros ranqueles. El coronel Eduardo Racedo descubrió la tumba de Mariano Rosas y la profanó para robar sus huesos. Se los entregó como obsequio al etnógrafo Estanislao Zeballos, que también había obtenido el cráneo de Calfucurá. Zeballos, a su vez, donó su colección de restos óseos al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Perversamente, los huesos de Mariano Rosas habían entrado en un circuito de donaciones entre los miembros de la oligarquía liberal. La misma obsesión contable con que la elite medía las tierras conquistadas se aplicaba a las osamentas de los indios, que iban a parar a un archivo de nuevo tipo, el museo etnográfico, a la vez como trofeo y material de estudio científico. La vida de Mariano Rosas, su muerte y el uso de sus restos sintetizan las cambiantes relaciones entre indios y criollos a lo largo del siglo XIX. Si durante la primera campaña del desierto, la de 1833, Darwin se había entrevistado con Rosas, los darwinistas argentinos, al terminar la campaña de Roca, decoraban las vitrinas de sus museos con los restos de los indios.
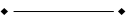
En las últimas décadas del siglo XIX, al concluir el “gran drama del espacio nacional”,80 la República Argentina declara su unificación. El Estado Nacional, por fin estabilizado, tenía ante sí un gigantesco territorio escasamente poblado. De espaldas a Buenos Aires quedaba un territorio fértil, exclusivamente dedicado a la producción de trigo y ganado, pero en donde se precisaban pobladores. Así, la élite triunfante inicia una enorme campaña para atraer inmigrantes al territorio desertificado que, ya sin la presencia de amenazantes malones, se ofrecía como tierra de oportunidades bajo el lema roquista de “paz y administración”.
Para llevar a cabo este monumental plan de trasplante humano, desde la población sobrante de Europa hasta la abundancia de espacio argentino, era preciso contar con finos instrumentos de análisis que permitieran contabilizar, ante todo, el estado de la población nativa. Se hacía preciso hacerse de un verdadero poder de policía que permitiese intervenir sobre la población, pero no solo en el sentido de la vigilancia y la represión del delito, sino en el sentido que la palabra policía tenía en Europa durante el siglo XVIII: la gestión de todo lo referido al crecimiento y fortalecimiento de la población, la salubridad de las ciudades, el precio y cantidad de los alimentos, la supresión de las epidemias, la adecuada circulación de cosas, personas e informaciones, con miras a gestionar el cuerpo social en su materialidad compleja y múltiple.81
En 1869, por iniciativa del presidente Sarmiento, se llevó a cabo el primer censo nacional a los fines de preparar el gran plan de poblamiento con “material humano” proveniente de Europa. Anteriormente, los censos habían sido hechos de manera solo aproximada, sin rigor positivo. En 1869, el Estado quería conocer con precisión a su propia población. Quería saber cómo vivían, cuántos eran, cómo se comportaban. Este conocimiento debía ser cuantificado para obtener una imagen de la población argentina que permitiese desocultar sus leyes inconscientes de comportamiento. Había que emprender grandes mediciones para poder calcular las potencialidades de la República.
La élite liberal había proclamado, en primer lugar, que, en un territorio poco poblado, gobernar es poblar, al menos como primer paso. Si durante buena parte del siglo XIX las tecnologías biopolíticas solo había sido incorporadas en Argentina de manera parcial, precaria, dispersa, discontinua, no sistemática, dada la presencia permanente, no eventual, de la guerra, la clase dirigente, al concluir las guerras civiles, se hacía consciente de la importancia fundamental que tenía la estadística como insumo informacional para el arte de gobierno moderno. Todo un culto de la cuantificación de las personas y las cosas se extendía como una fiebre, importando los avances en ciencias estadísticas de la Europa industrial.
Dado que en Argentina aún no existían los estadígrafos, el censo de 1869 fue dirigido por un doctor llamado Diego de la Fuente, nombrado superintendente censal. Los resultados, con tablas acompañadas de comentarios realizados por el autor, se publicaron en 1872. El primer censo reveló que en la Argentina habían 1.830.214 habitantes y que alrededor de un 28% vivían en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El censo había arrojado otro dato de fundamental importancia: el 71% de la población no sabía ni leer, ni escribir.
Este estudio también arribó a la cifra de 93.138 indígenas habitando el desierto, cifra poco fiable y aproximativa pero que permite apreciar la abismal diferencia con respecto al segundo censo, el de 1895, que arrojó la cifra de 30.000 indígenas. La reducción no se explica solamente porque, entre un censo y otro, se produjo la conquista del desierto. En el segundo censo, los indígenas capturados por el Estado eran homogeneizados y considerados ya civilizados, parte de la gran masa de la población argentina. De ahí que, durante décadas, no hayan habido datos precisos acerca de la cantidad real de indígenas en el país. Solo cien años después, en 1968, se realizaría el primer Censo Indígena Nacional de la Argentina.
Otro de los datos relevantes que arrojó el primer censo fue el referido al ritmo de crecimiento de la población argentina. Diego de la Fuente calculaba que la población aumentaba sobre la base de un crecimiento medio anual del 23%, un crecimiento muy alto que, según el autor, se debía a “la benignidad del clima y la superabundancia y baratura de las subsistencias”.82 Sin embargo, para el primer censista nacional, este crecimiento podía llegar a estancarse:
“Es de creer que a través de un período más largo aumentándose la población argentina, la ley de crecimiento empiece a disminuir, guardando relación, primero, con la mayor densidad de población que, como se sabe, está en razón inversa con el crecimiento; y en segundo con las producciones de nuestro suelo que pueden hacerse algún día menos espontáneas, menos fáciles, menos baratas económicamente hablando”.83
En un país que estaba a punto de experimentar los efectos benéficos del boom agroexportador, el doctor De la Fuente pronosticaba que la suerte de la población argentina estaba atada a la suerte del campo. Agricultura y gobierno de la población coincidían como el anverso y el reverso de una misma moneda.
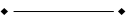
A la caída de Rosas, el Tribunal de Medicina creado por Rivadavia fue reemplazado por el Consejo de Higiene Pública. Puesto que la ciudad de Buenos Aires llegaría a convertirse a la vez en la capital de la provincia y del país, la institución, por la superposición de jurisdicciones, se desdobló en el Consejo de Higiene Pública, de acción federal, y la Comisión de Higiene, de jurisdicción municipal. Estas instituciones enfrentaron grandes dificultades, ya que sus atribuciones estaban confusamente establecidas.
En 1870, llegaban noticias desde Río de Janeiro de numerosos brotes de fiebre amarilla. El Consejo de Higiene Pública impuso una cuarentena de diez días a todos los barcos procedentes de Brasil. Para los comerciantes, como para los esclavistas de la época colonial, los períodos de cuarentena representaban grandes pérdidas de dinero, por lo que muchas veces presionaban para pasar por alto los controles. Esta fue la principal causante de la entrada de la fiebre amarilla durante el verano de 1871, cuando la ciudad de Buenos Aires se entregaba, alegre y despreocupadamente, a las fiestas del carnaval.
Según los cálculos oficiales, la peste dejó 14.000 muertos, muchos de ellos afrodescendientes e inmigrantes italianos. Durante la epidemia, los vecinos notables de Buenos Aires habían armado, de urgencia, la Comisión Popular de Socorro, encargada de evacuar la ciudad patógena y asistir a los enfermos, aunque el presidente Sarmiento y su vice Alsina habían sido los primeros en escapar. En las afueras, zonas rurales como Belgrano y Flores se llenaban de campamentos improvisados. La alta mortalidad se había debido, según el saber médico de entonces, al aire viciado y a los miasmas emanados desde los desperdicios vertidos en el Riachuelo por los saladeros de carne. Pero a principios del siglo XX, el médico cubano Carlos Juan Finlay descubriría que el vector de contagio de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes Aegypti, lo que permitió entender, retrospectivamente, por qué la fiebre amarilla recién detuvo su empresa mortífera con el arribo de los primeros fríos de 1871.
La peste había puesto a prueba a todos los poderes y ninguno había pasado su examen. Pero en la década de 1880, con la asesoría de una nueva generación de médicos, el gobierno se aprestó a remediar sus errores, poniendo en marcha un gran plan de higienización profiláctica de la nación. Los médicos aprovecharían la oportunidad para volverse la vanguardia del progreso, reforzando sus capacidades de intervención médica autoritaria. Extraían un “plus de poder” al perfilarse como los principales programadores de una sociedad bien dirigida, volviéndose asesores políticos gravitantes gracias a su expertise, si no en el arte de gobernar, al menos en el arte de corregir, observar y mejorar el estado de salud del cuerpo social.84
Por recomendación de José María Ramos Mejía, la Comisión de Higiene Municipal se convirtió en la Asistencia Pública, mientras que el Consejo de Higiene Pública se transformó en el Departamento Nacional de Higiene. De allí en más, una oficina central debía vigilar la actividad de todos los hospitales. El primer medio para lograrlo consistía en la producción permanente y fiable de información, haciendo que cada hospital elaborase un parte diario de sus actividades.85 Al mismo tiempo, se crearon las Comisiones de Higiene, conformadas por vecinos con el fin de denunciar a charlatanes y curanderos e informar a las autoridades sobre el estado higiénico de los barrios, con especial atención a las casas de inquilinato, los bares, los mercados y los prostíbulos. Para los médicos, la acción informante de las comisiones se volvía preciosa. Una vez denunciados los males, arribaban los inspectores de higiene municipal, encargados de multar a los establecimientos que no cumpliesen con las normas de salubridad. De esta forma, los médicos sanitaristas no solamente evitaban la propagación de virus y bacterias, sino que diagramaban estrictas pautas de comportamiento urbano, acorralando, sobre todo, al mal vivir.
La actividad centralizada y reticular de los médicos higienistas estuvo acompañada del establecimiento de estrictos calendarios de vacunación, la construcción de nuevos hospitales, de una gran red cloacal y un gran plan de potabilización del agua. Pronto, la acción coordinada de estos factores mostró grandes resultados. En 1869, la esperanza de vida al nacer era de 32,9 años. En 1914 había aumentado a 48,5 años, cifra similar a la de Estados Unidos a principios de siglo y mayor que la de Francia en esa misma época. Los índices de mortalidad también habían mejorado: en Buenos Aires, de 27,59 cada mil habitantes en 1887 había descendido a 17,4 en 1899. Similares resultados arrojaban ciudades como Paraná, Córdoba y Rosario, pero en el resto del país, donde las obras de infraestructura eran mucho menores, la mortalidad seguía siendo muy alta.86
No obstante, aún se estaba lejos de centralizar el aparato sanitario nacional. Mientras la Asistencia Pública se ocupaba de la higiene de la ciudad, el Departamento Nacional de Higiene se ocupaba de los territorios nacionales, pero la Constitución Nacional le otorgaba a las provincias autonomía sanitaria, impidiendo la intervención del Departamento. Además, muchos establecimientos hospitalarios todavía dependían del sistema de la caridad pública inaugurado por Rivadavia. La Sociedad de Beneficencia,87 así como la Comisión Asesora de Hospitales y Asilos Regionales, tenían en sus manos el grueso de los hospitales y manicomios. Ambas instituciones eran subsidiadas por el Estado a través de la Lotería de Beneficencia Nacional y de impuestos al alcohol, aunque el grueso de sus fondos provenían de las donaciones de las familias ricas.88 Ante este difícil estado de situación, el Departamento Nacional de Higiene limitó sus funciones a la prevención de enfermedades y a la lucha contra epidemias, dejando a un lado la asistencia social, de la que se ocupaban las damas de la sociedad.