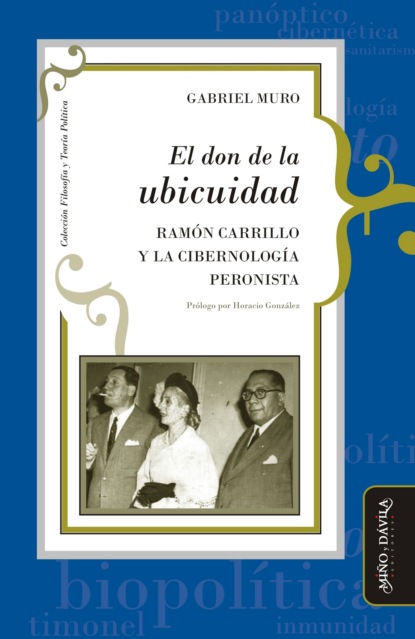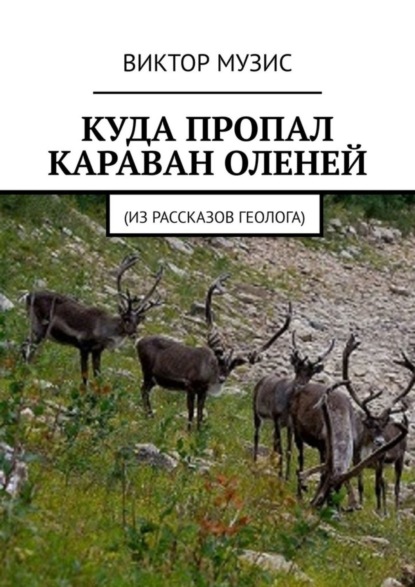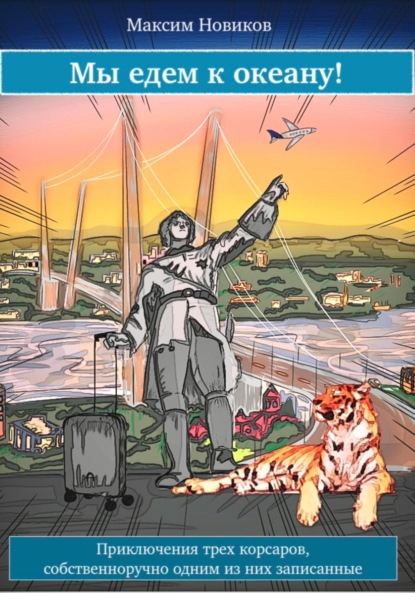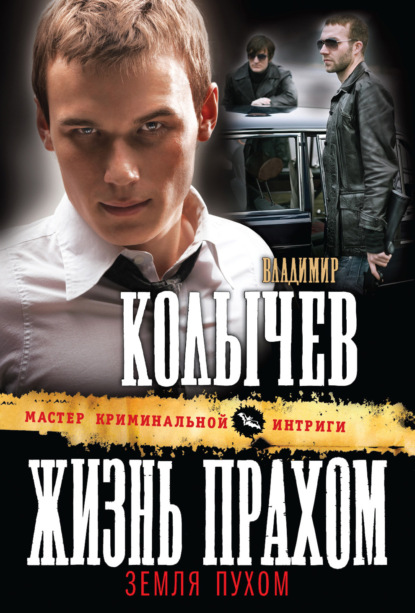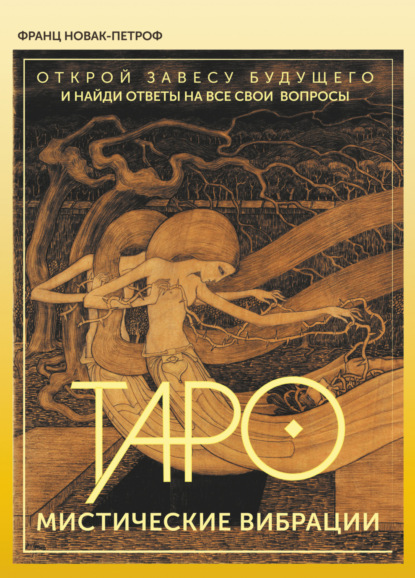- -
- 100%
- +
Más allá de las muchas desavenencias administrativas y jurisdiccionales, los principales interesados en la confección de censos fueron los médicos de Estado, quienes vieron en la demografía un medio precioso para estudiar y contrarrestar los fenómenos fantasmales de contagio morboso, especialmente en zonas densamente pobladas. Un aceitado aparato estadístico permitiría, de allí en más, evitar tales desgracias. La preocupación fundamental de médicos como Guillermo Rawson y Emilio Coni (quien se consideraba a sí mismo un “médico-sociólogo” y escribió un artículo sobre la “Ciudad argentina ideal o del porvenir” como utopía higienista) era aumentar el ritmo de crecimiento de la población, tomando de los higienistas de Francia, Alemania e Inglaterra las técnicas para prevenir enfermedades contagiosas.
En simultáneo al plan inmigratorio, se desataron intensos debates en torno a la cuestión de las razas humanas, sus jerarquías y sus mezclas. Esta inquietud racial bebía, en la Argentina de fines del siglo XIX, de dos fuentes principales: por un lado, del darwinismo, que, lejos de ser una teoría que solo explicaba la evolución de las especies animales, se mezclaba, por todos lados, con las nacientes ciencias sociales (de hecho, Francis Galton, pionero de la eugenesia y la antropometría, era primo de Darwin). La otra fuente era la zootecnia y las tecnologías de refinamiento del ganado que, para la misma época, se aplicaban ampliamente y con gran éxito al interior de las estancias ganaderas. La burguesía agraria que gobernaba los destinos de Argentina pensaba a la población humana en los mismos términos que a la población bovina de sus estancias, proponiéndose seleccionar a los inmigrantes tal como se selecciona al ganado.89
¿Cómo se pasa de extranjero a argentino? ¿Qué límites son necesario franquear? ¿Qué metamorfosis son requeridas? Desde el punto de vista de los censistas y del ius solis, bastaba con nacer en Argentina. Según Ramos Mejía, al inmigrante se le ofrecía acelerar su evolución filo-genética, regenerarse y hasta hominizarse, como si al entrar al país atravesase un umbral antropológico. El trabajo productivo, así como el clima templado y la nutrición argentinas, permitirían mejorar a los recién venidos, aclimatándolos con facilidad a sus nuevas condiciones de vida, más semejantes a sus lugares de origen que los climas tropicales del resto de América Latina, excesivamente calurosos y por eso favorecedores de la pereza.
El médico debía injerir en lo político y el político debía convertirse en médico clínico de los asuntos de gobierno, conjurando el mayor temor entre los positivistas: el miedo a la multitud, a su ingobernabilidad, morbosidad o indisciplina.90 Urgía sentar las bases de una nueva genealogía argentina. El crisol de razas debía marchar a toda máquina, sin demoras. Los criminólogos se ocuparían, mientras tanto, de inspecciones más minuciosas.
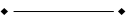
En 1875 se inauguró la Oficina Central de Estadística de la Policía. Dos años después, la Penitenciaría Nacional empezó a sistematizar sus registros de condenados y a categorizarlos según estado civil, edad, grado de instrucción y nacionalidad. También se incorporó el uso de fotografías para el registro de delincuentes, vagos, borrachos y “malvivientes”, y se inauguró la Oficina Antropométrica, con el novedoso sistema del registro dactiloscópico, sistematizado en Argentina por el inmigrante croata Juan Vucetich. Pero lo precario de los métodos de procesamiento y control de datos arrojó, durante mucho tiempo, resultados sesgados, incapaces de dar cuenta de la variedad de delitos, reforzando prejuicios sobre los nuevos sospechosos de siempre, los recién llegados.91
Al compás de esta producción masiva de datos, aún sesgados y no lo suficientemente abarcativos, crecía una enorme literatura criminológica que se abocaba a descifrarlos e interpretarlos, ya que desde 1880 se había producido un aumento en las tasas de delito. Los criminólogos creían posible disminuirlas no por medio de la pura coerción, ni tampoco por un aumento de las penas ante los hechos consumados, sino a través de la prevención científica del crimen. Así como los médicos higienistas buscaban sanear el aire de la ciudad, los criminólogos perseguían el saneamiento de las relaciones entre sus habitantes, investigando, en filigrana y molecularmente, las causas psicológicas del delito, dando con los medios técnicos necesarios para perseguir y neutralizar el elemento de la peligrosidad.
Millones de inmigrantes habían accedido a la Argentina y provocaban la sospecha de haber producido un acceso patológico en el cuerpo social. Para contrarrestar los efectos nocivos de una excesiva exposición de la nación a la inmigración malsana, los positivistas allanaban el acceso a unos archivos de la criminalidad que aún estaban por constituirse. Si consideramos la etimología de la palabra archivo, el criminólogo era el principal enemigo del anarquismo, el anti-anarquista por excelencia, ya que archivo refiere a la arché griega (la ley, el origen, el comienzo, el mandato, la autoridad), así como a los arcontes, los encargados de resguardar las leyes (árchein significa “mandar” y la arché es lo que manda por ser lo que precede, lo que vino primero, lo que ostenta el privilegio de la antigüedad, como un antepasado o un primogénito92). El anarquista, el que está contra la arché, era un enemigo público enfrentado a los guardianes del orden, al archivo y a la archivación médico-policial de los sujetos. De hecho, “Archivos de Psiquiatría y Criminología y Ciencias Afines” se llamó la principal revista de discusión criminológica en la Argentina del 1900.
En el contexto de la experimentación social que tenía lugar en laboratorios criminológicos como el Depósito de Contraventores, se apeló a la noción de “fronterizo”, es decir, aquella persona que se encuentra en los bordes de la buena vida y de la mala vida, al filo de lo normal y de lo patológico, así como de lo humano y lo animal. José Ingenieros clasificaba las patologías mentales según tres tipos: intelectuales, volitivas y morales. Fronterizos eran aquéllos que tenían debilitada al menos una de estas funciones. Signos de inadaptación social y de debilidad moral podían ser la incapacidad de un hombre de mantener un matrimonio, o la insistencia de un joven que le mandaba cartas amorosas a una mujer, catalogado como “perseguidor amoroso”. O bien, quien alcoholizado se peleaba recurrentemente en bares y tabernas. Todos comportamientos microscópicos que no representaban en sí ningún delito, pero que indicaban la existencia de una degeneración moral, volitiva o intelectual. Los fronterizos eran los migrantes de la salud mental, aquéllos indocumentados que no habitaban ni un lado ni el otro del espacio categorial psiquiátrico y que podían disimular mejor su pertenencia a la vida degenerada. En estos casos, los psiquiatras criminológicos mezclaban, hasta confundirlas por completo, categorías médicas y categorías morales, valoraciones fisiológicas y valoraciones sociales, al servicio de una completa normalización de la multitud. El archivo mismo era el que patologizaba, el que pasaba por alto las paupérrimas condiciones materiales de vida de los inmigrantes. El archivamiento de los patológicos resultaba, en sí mismo, patológico: un mal de archivo.
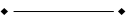
Al adoptar la teoría de la herencia y el darwinismo social, la élite liberal dejaba de pivotear sobre el ideal democrático de la solidaridad o la competencia entre hermanos, propio del fraternalismo igualitarista francés.93 Este ideal horizontal se superponía con la relación vertical que conecta a los hijos con los padres, y a través de ellos con los antepasados, como en la antigua sabiduría bíblica, donde las culpas de los ancestros recaen siempre sobre los hijos. La obsesión con la sangre ya no era la de la sangre derramada en las guerras fratricidas, sino la de la sangre mezclada entre las razas, propagando un flujo insalubre, como en la contaminación de los ríos con la sangre vertida por los mataderos. Dado que según las teorías de la degeneración ésta es indefectiblemente hereditaria, los lazos de sangre adquirían un carácter especialmente acusado, ya sea para mantener bajo vigilancia a los que Lombroso llamaba “delincuentes natos”, ya sea para custodiar la herencia patricia de tierras y cargos políticos.
Los Bunge fueron una de las familias más destacadas de la oligarquía argentina. El primero en llegar, en 1827, había sido Carlos Augusto Bunge, proveniente de Alemania, quien fundó un banco y se casó con una mujer de la elite criolla, María Genaria Peña y Lezica. En verdad, la familia Bunge ya era una familia de poderosos comerciantes alemanes asentados en Amberes. Hacia 1880, llegó a Argentina un primo de Carlos: Ernest Bunge. Al poco tiempo, convencido de las enormes oportunidades de negocios que presentaba la Argentina de fin de siglo, Ernest Bunge hizo venir desde Bélgica a un cuñado llamado Jorge Born. Juntos fundaron la sociedad Bunge & Born, empresa dedicada a la exportación de cereales y que en poco tiempo se convertiría en uno de los holdings más diversificados del país.
Carlos Augusto Bunge y María Genaria Peña Lezica tuvieron diez hijos, entre ellos a otro Ernesto Bunge, uno de los mayores arquitectos carcelarios de América Latina. Tuvo a su cargo el diseño de las cárceles de Dolores y de San Nicolás, así como la imponente Penitenciaría de Buenos Aires, presidio inaugurado en 1877 y que había logrado llevar a cabo, por fin, el sueño rivadaviano de contar con un panóptico modelo en la ciudad. Uno de sus hermanos, Octavio Bunge, fue un jurista que llegó a presidir la Corte Suprema y que procreó a otros nueves vástagos. Entre los más célebres se encuentran el economista y estadístico Alejandro Bunge y el sociólogo darwinista Carlos Octavio Bunge.
Alejandro Bunge había sido educado en una escuela católica. Su padre, de ideas laicas, observando con cierta alarma un fuerte militantismo católico en su hijo, lo envío a estudiar ingeniería a Alemania. Allí se topó con las ideas económicas de Friedrich List, crítico del cosmopolitismo liberal de Adam Smith, y defensor del proteccionismo industrial nacionalista. De regreso en Argentina, Alejandro Bunge se incorporó a la Dirección Nacional de Estadísticas como sucesor de Francisco Latzina, el inmigrante moravo que más había contribuido a la profesionalización del estadístico.94
Alejandro Bunge formó a un nutrido equipo de colabores con los que constituyó un verdadero “grupo de expertos”, del que emergería también Raúl Prébisch, y que ocupó los más importantes departamentos de estadística nacionales, participando en la creación y dirección de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A diferencia de los estadígrafos de la generación anterior que, como Latzina, eran grandes personalidades pero poco autonomizados con respecto al poder político, el grupo tuvo una intensa actividad publicitando el pragmatismo estadístico, dotándose a sí mismos de visibilidad pública.95 Desde entonces, los economistas y estadígrafos relevarán a quienes, hasta entonces, más habían usufructuado el uso de cifras e informaciones públicas: los médicos higienistas.
Alejandro Bunge aspiraba a hacer de la estadística la maestra del gobernante. Los estadígrafos eran técnicos expertos en numerología y en saberes cifrados, a la vez que enemigos de todo arcano político, de todo secretismo o discrecionalidad en la asignación de recursos. Se auto-presentaban como “la brújula” que orientaba la nave del gobierno. Si la racionalidad política siempre corre el riesgo de ser impugnada por arbitraria, la racionalidad del estadístico comenzaba a aparecer como neutral y bien calculada. Poco a poco, la cuantificación de la población fue asociada con la honestidad, con el saber imparcial y con el deber cívico. En última instancia, era la población la que se beneficiaría de la información que se le extraía para ser elaborada por los expertos, mientras la ausencia de estadísticas comenzaba a presentarse como equivalente al caos social y al desorden económico. Desde entonces, los intereses del político y los del estadístico, necesarios el uno para el otro, coexistirán en permanente tensión.
Pero además, Alejandro Bunge entrevió, con especial lucidez y de forma excepcional entre los miembros de la oligarquía argentina, los límites del modelo de acumulación basado únicamente en la exportación de materias primas. Bunge alertaba a la elite sobre la necesidad de desarrollar industrias exportadoras ante la insuficiencia del esquema de ventajas comparativas. Dividía al sistema económico mundial entre “países astros” y “países satélites”. La Primera Guerra Mundial le había enseñado que la posición “satelital” y dependiente de la economía argentina no podía durar. Proponía el uso de aranceles aduaneros para evitar la entrada de productos industriales, estimulando la producción sustitutiva nacional. Si para la generación del ochenta gobernar era poblar, para Alejandro Bunge, testigo del progresivo agotamiento del modelo agroexportador, “poblar es atraer, crear y organizar capitales”.96
Como toda la elite dirigente de su época, los hermanos Bunge adoptaban un lenguaje imperativo. Los políticos, los publicistas y los primeros expertos adoptaban siempre el idioma de la urgencia, del ultimátum, de la consigna fulgurante, de la divisa que conmina a actuar o a transformar el rumbo del país (gobernar es poblar; civilización o barbarie; educar al soberano, etc.). En Alejandro Bunge, el imperativo era económico e industrialista y también racial. En su hermano, el imperativo era decididamente biologicista.
Carlos Octavio Bunge, jurista como su padre y nieto de inmigrantes europeos, manifestaba una gran inquietud por la repentina presencia de millones de inmigrantes a su alrededor. Esperaba que el “crisol de razas”, adecuadamente monitoreado, produjese un “tipo argentino” mejorado y superior. En él, como en José Ingenieros, se encuentra un marcado “argentino-centrismo” eugenésico, en donde se le adjudicaba a la Argentina una suerte de destino manifiesto capaz de conquistar la hegemonía entre los países de América del Sur, así como Estados Unidos lo hacía en el norte.97 Pero para que haya tal cosa como la creencia en el destino manifiesto de un pueblo, este ante todo debe ponerse de manifiesto, debe hacerse presente y volverse visible. Para Carlos Bunge, las enfermedades y epidemias que habían azotado a la población del territorio argentino debían ser consideradas una bendición de la naturaleza que seleccionaba a los más aptos y manifestaba su intención de depurar a la “raza argentina”: “El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis –¡benditos sean!– han diezmado a la población indígena y africana de la provincia capital, depurando sus elementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos”.98
El ideal de modernizar a la nación confluía con la perspectiva evolucionista. Modernizarse implicaba acelerar, por medios artificiales, especialmente por medio de la medicalización de la multitud, el proceso de evolución racial. Arribar a la Argentina equivalía, en el imaginario positivista, a hominizarse. Si según Cesare Lombroso los degenerados eran individuos que habían involucionado en la escala evolutiva, teoría a la que llamó “atavismo biológico”, en la Argentina, mediante la producción de un ambiente saludable y la multiplicación de instituciones de encierro, podrían separarse a los atávicos y dejar pasar a los evolucionados, en una eficaz “transfusión regeneradora”, al decir de José Ingenieros.99
Durante la primera década del siglo XX, el enorme aparato militar que había quedado como corolario de las guerras civiles se convertía en un aparato especializado en la represión de los nuevos malones: los obreros huelguistas. En 1902 se sanciona la Ley de Residencia, que prescribía la expulsión, sin juicio previo, de todo extranjero considerado sedicioso. En 1910, esta ley se reforzó con la de Defensa Social, que tipificó al anarquismo como un delito público. Aun así, la presión social se hacía ingobernable, resquebrajando el orden de dominación oligárquico. En 1912, el Congreso sancionó la ley del voto universal y obligatorio. El presidente conservador Roque Sáenz Peña aceptó ceder a la exigencia, largamente pospuesta, de ampliar el sistema democrático. Pero la obligatoriedad del sufragio debía empalmar con la obligatoriedad del servicio militar y con la de la escolarización. Sáenz Peña llamaba a esta exigencia ternaria: “perfeccionamiento obligatorio de la Patria”. Estas tres obligaciones, la del aula, la de la conscripción y la del voto, permitirían consolidar el proceso de asimilación del inmigrante, neutralizando su advenir.
La ley de sufragio universal desató grandes debates públicos. Positivistas como José Ingenieros y Carlos Octavio Bunge ponían el grito en el cielo. La ley de sufragio universal masculino conspiraba contra la ley de la selección natural, el gobierno de los mejor dotados y la aristocracia del mérito. En El hombre mediocre, José Ingenieros escupe:
“Las masas de pobres e ignorantes no han tenido, hasta hoy, aptitud para gobernarse: cambiaron de pastores. Los más grandes teóricos del ideal democrático han sido de hecho individualistas y partidarios de la selección natural: perseguían la aristocracia del mérito contra los privilegios de las castas. La igualdad es un equívoco o una paradoja, según los casos. La democracia ha sido un espejismo”.100
Siguiendo la psicología social de Le Bon, Carlos Octavio Bunge definía al ser humano como un ser biológicamente egoísta a la vez que imitativo, expuesto al contagio y a la sugestión de los que lo rodean. Pero para este positivista integral, la asociación social era una necesidad de supervivencia, una defensa frente a las amenazas de la naturaleza y de otros grupos humanos. Por eso, hacía una encendida defensa del odio, sentimiento negado o reprimido por lo que llamaba las concepciones igualitaristas del derecho. Bunge rechazaba el principio cristiano según el cual “amarás a tu enemigo”, descalificándolo como una falsa orientación ética a la que le oponía otra máxima: “Desconfiarás del extraño y odiarás al enemigo”:
“No desconfiar del enemigo, no poder odiarle, es una prueba de debilidad y de decadencia: ¡he ahí lo que todo pueblo fuerte y grande debe decirse y predicarse! La gran obra moral de fines del siglo XX o acaso del XXI será, según mi tema, dar un criterio y un regulador al Odio. En las escuelas europeas llegará a enseñarse a odiar como en las japonesas”.101
Bunge no distinguía entre enemigo público y enemigo privado. Desconocía que el amor al enemigo, en el cristianismo, refiere al inimicus, al enemigo privado, y no al hostis o enemigo público. Amar al extraño, amar al lejano, le resultaba completamente inconcebible.
Carlos Bunge escribió un libro titulado El Derecho, ensayo de una teoría jurídica integral. En este tratado, traducido al francés como “Le Droit c’est la force” (El Derecho es la fuerza), definía al Derecho como “sistematización de la fuerza”. Así, seguía una larga tradición de pensamiento según la cual no hay ley sin autoridad que la aplique. En una famosa fórmula, Thomas Hobbes sentenció: auctoritas non veritas facit legem (la autoridad, y no la verdad, es la que hace la ley). También Pascal, en sus Pensamientos, sostenía que:
“Es justo que se siga lo que es justo; es necesario que se siga lo que es más fuerte. La justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin la fuerza es contradicha, porque hay siempre malos; la fuerza sin la justicia es acusada. Es menester, por lo tanto, juntar siempre la justicia y la fuerza; y para eso hacer que lo que es justo sea fuerte, lo que es fuerte sea justo”.102
Pero no cualquier fuerza es capaz de imponer la ley. El fundamento de la fuerza legal, para Bunge, ardoroso seguidor de Spencer, es biológico y evolutivo. Mediante el derecho se formalizan y “sistematizan” los principios universales de la selección natural y la herencia biológica. Bunge era un positivista que naturalizaba el obrar de la fuerza al postular que las leyes sociales se atienen a las leyes biológicas de la naturaleza. Pero si la fuerza es el fundamento del derecho, ¿cómo distinguir una fuerza justa de una fuerza injusta? Para Bunge, lo justo es lo más fuerte desde el punto de vista de la supervivencia de los más aptos. El más fuerte siempre tiene la razón. Con tono nietzscheano, afirmaba que “el espíritu de rebelión de los débiles ha arrancado como cosa artificial recién desde el cristianismo”.103
Las leyes no son acatadas porque sean justas, no son obedecidas por sí mismas, sino porque una autoridad las hace valer, ejerciendo la fuerza. Los que obedecen las leyes les reconocen cierto “crédito”, creen en ellas, porque creen en la autoridad del poder, ya sea un monarca o un aparato estatal, para hacerlas cumplir. Este crédito o creencia en las leyes es lo que Derrida ha llamado “el fundamento místico de la autoridad”.104 Lo que tiene de atendible la teoría del derecho de Bunge (como la de Pascal, Montaigne o Hobbes) es el reconocer que junto al derecho siempre está operando una “fuerza performativa” que es, a la vez, fuerza fundadora y fuerza conservadora. El Derecho, el nómos, en combate contra la anomia, siempre está en una relación interna y compleja con la antinomia, con la violencia, legítima o ilegítima. Ley y violencia guardan una relación tan estructural como aporética. La ley inmuniza a la comunidad de la violencia que la amenaza, pero la inmuniza recurriendo a la violencia, cortocircuito que Walter Benjamin reconoció en la figura ambivalente de la Gewalt (entramado indisoluble de derecho y fuerza). Dentro de este cortocircuito jurídico, la vida humana resulta a la vez protegida y perjudicada, conservada y excluida.105
En un libro titulado La educación de los degenerados, Carlos Bunge clasificaba a los seres humanos en tres tipos: los infrahombres, los hombres normales, y los superhombres. Los infrahombres (idiotas, locos y monstruos) están destinados a poblar los manicomios y las cárceles, o bien a perecer por inaptitud en la lucha por la vida. El superhombre, el individuo excepcional, el hombre de genio, es, para Bunge, un “degenerado superior”. Es un anormal, pero por medio del cual la naturaleza realiza sus grandes saltos evolutivos. En verdad, Bunge repetía las ideas de Cesare Lombroso, quien ya había señalado el nexo entre genio, locura y desviación de la norma. Los superhombres son necesarios para la evolución social, pero deben permanecer rigurosamente vigilados, ya que hay algo en ellos de amenazante, de genio loco. En tanto anormales, son portadores de toda clase de males contagiosos y disolventes, como el afeminamiento, la ira, la falta de sentido práctico y la cobardía. Visto de este modo, el degenerado aparecía como una figura ambivalente y contradictoria: a la vez un superhombre y un infrahombre.
Ramos Mejía también escribió un libro sobre la relación entre genio y patología llamado Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, texto inaugural de la psiquiatría patria que, por primera vez, hacía el intento de analizar los trastornos del “carácter nacional”. Por medio de un método al que llamó “histología de la Historia”, Ramos Mejía reivindicaba la “anatomía de la vida íntima” para describir con precisión los desequilibrios mentales de los próceres, lo que a su vez permitiría extrapolar un diagnóstico sobre el estado psíquico del pueblo en cada período histórico. Siguiendo a Esquirol, afirmaba que las épocas de grandes cambios sociales traen aparejadas toda clase de perturbaciones cerebrales. La sociedad argentina habría atravesado un cambio muy drástico al pasar de la apacible época de la siesta colonia a la vertiginosa época de la independencia, viviendo, de allí en más, en pie de guerra. Este estado de locura colectiva o de histeria moral afectaba tanto al bajo pueblo como a los jefes políticos y militares: el almirante Brown sufría de paranoia persecutoria; el Doctor Francia era un melancólico; Rivadavia, un megalómano hipocondríaco.106 Ramos Mejía no solamente patologizaba a las masas, diagnosticando “morbus democraticus” cada vez que amenazaban con rebelarse, sino también a los hombres célebres y notables, indistinguibles así de los hombres infames.
Las perturbaciones mentales colectivas habrían encontrado su máximo acceso, el punto más crítico de la enfermedad, en los tiempos de Rosas, período al que Ramos Mejía le dedicó otro libro, titulado Rosas y su tiempo. Esa época habría provocado fenómenos similares a la demonomanía: posesiones colectivas, pavor sagrado a la Mazorca y peregrinaciones oscurantistas detrás del retrato del Restaurador. Mientras que entre los seguidores de Rosas predominaba la excitación maníaca, entre sus opositores se abalanzaba una depresión estupefacta, insomne, temerosa. Si las perturbaciones colectivas se asemejaban a demonomanías, los positivistas aparecían como nuevos demonólogos e inquisidores, y la medicina criminológica permitía reconocer las marcas del mal para su persecución.107 Tanto el fervor como la melancolía se extendían por obra de un agente invisible: el “contagio nervioso”, semejante a un demonio ubicuo. A su vez, el individuo notable, el líder, puede ser un foco infeccioso, puede influir, con su ejemplo afectivo, sobre el sensorium del pueblo: Álzaga habría propagado su valentía entre las masas durante la resistencia a las invasiones inglesas, mientras que Rosas habría contagiado el terror y la manía homicida.108