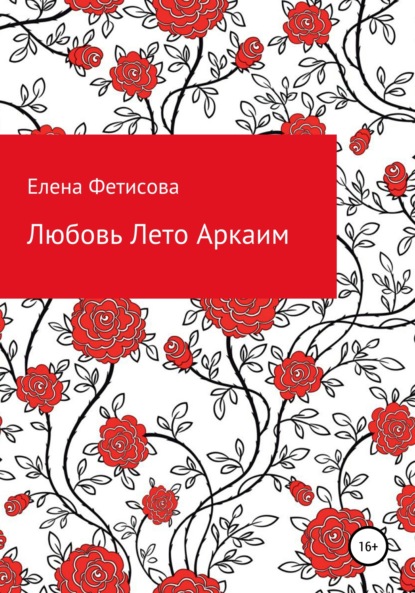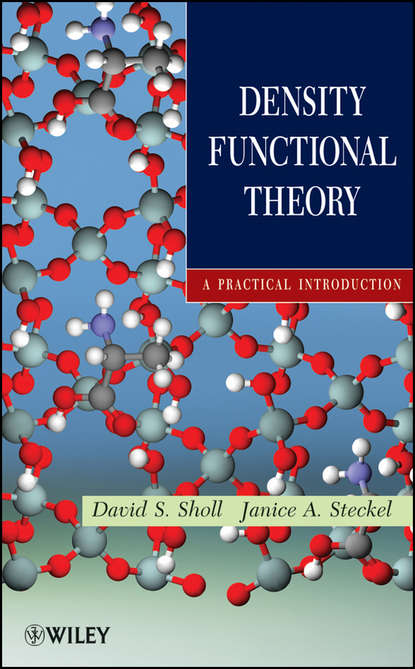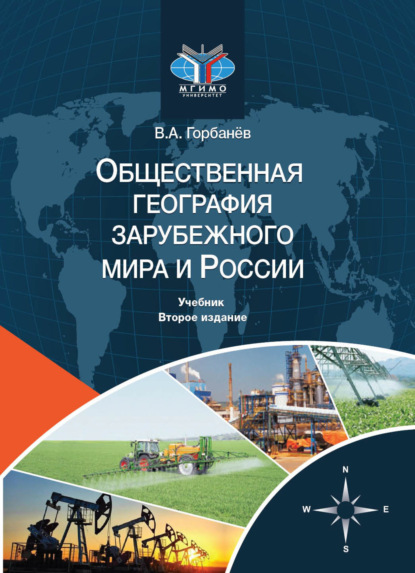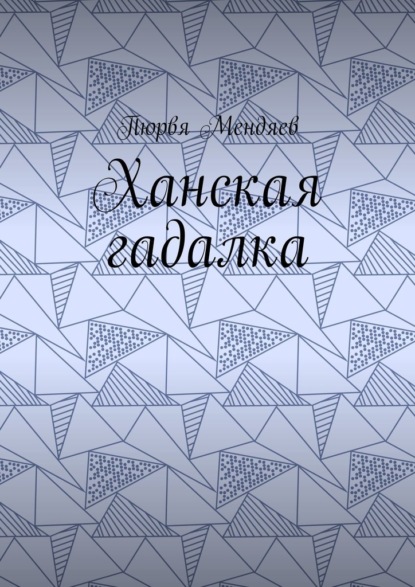- -
- 100%
- +
Un mes, seis semanas después de la noche en Croissy, un marinero que se encuentra bajo el puente vuelve a traer a la superficie con su gancho un cúmulo informe, una horrenda aparición en el fango.
Es el cadáver del ahogado en plena putrefacción, moldeado de manera tan abominable que la forma humana se ha vuelto ilegible. Le pegaron y doblaron violentamente los miembros contra el cuerpo: tiras de plomo los aplastan volviéndolos turgencias lívidas, y así la masa mortecina se asemeja al vientre pálido de un sapo gigante. La epidermis de manos y pies completamente arrugada se ha vuelto de un blanco vivo, mientras que la cara ha cobrado un tinte oscuro. Ambos glóbulos de los ojos, con los párpados desencajados, semejantes a dos huevos a punto de estallar, brotan exorbitados de la cabeza lívida: entre los labios que se abren en rodetes, la boca muy abierta deja que cuelgue la lengua tumefacta, despedazada por los peces. Las partes carnosas parece que se han vuelto de jabón; lo que resta del cabello o de la barba ya no se adhiere. Por todas partes, la piel del abdomen que se ha reventado —y enverdecido en algunas partes y, en otras, se ha vuelto azul o violácea— vomita por cada hoyo los intestinos deshilados, y las vísceras flotan en banderolas, como tentáculos de pulpo.
Nunca antes la descomposición de la muerte había alcanzado algo más horrible que ese montón sin nombre, esa carroña infame, destripada, decrépita, que hasta al sepulturero podía hacer desmayar. (pp. 135-136)
De acuerdo con Thélot, el cuerpo mutilado y deformado por la tortura, descompuesto en las aguas ondulantes del Sena y destruido por la fuerza ruinosa de la violencia deviene:
la huella física de lo que sufrió el boticario —aplastado por su idea fija—, de lo que padeció el hermano menor —destrozado a la vez por su hermano mayor—, de lo que soportó la esposa —destruida por su esposo y por su amante— , y de lo que la multitud fascinada y furiosa sufrirá en su afán de aplastar a los culpables con su venganza obsesiva, tras haber sido machacada por su impulso a la imagen. Esta fuerza de aniquilación es, por tanto, otro nombre sugeridopara el acto fotográfico —dado que cadáver es ya otra forma para designar la fotografía—.[30]
Para Thélot, en este cadáver —que emerge de las aguas de la muerte hacia la luz, expuesto a las miradas proyectadas sobre él, seguido inmediatamente por el horror de su espantosa aparición— reconocemos otra “terrible aparición”:
aquella que aguarda en la solución acuosa de la cuenca del fotógrafo, la imagen que tiembla bajo la ávida mirada, la impronta en papel mojado donde la apariencia humana —detenida por la lente, cadaverizada por el disparo y reconocida erróneamente por el aparato ciego y frío de la operación fotográfica— surge deformada, lúgubre y estrujada. El cadáver atrapado en el Sena evoca el que aparece en la exposición fotográfica. Este cadáver lleva las huellas del abuso físico, así como la fotografía porta la huella de lo que representa.[31]
El cadáver es ahora una fotografía; debido a ello es posible identificar al hombre cuyo cuerpo fue encontrado, y “rastrear hasta encontrar” a sus asesinos. Mientras las personas intentan descubrir lo sucedido, la policía captura el horror. El cuerpo devastado de la víctima del boticario puede fundirse ahora con la imagen llana de sí mismo (con lo que Roland Barthes llamaría “muerte llana”)[32] pues, de hecho, la fascinación con el cadáver resulta de la fotografía misma. Pero esta correspondencia entre el cadáver y la fotografía ya había sido anticipada, incluso de alguna manera desplazada, en el momento en que el boticario imagina su venganza, pues en ese instante él mismo se transforma en una especie de fotografía, en un negativo fotográfico que sufriera un proceso de ampliación, y del cual surgiera con la capacidad de matar. En palabras del narrador:
Más sombrío que nunca, el marido no pertenece sino a su idea fija; pero por más que se endurezca, se consuma en la búsqueda, no encuentra todavía, no encontrará nunca lo que saciará su odio, el odio que —a él quien había sido tan negativo, tan malo en todo— súbitamente acaba de elevarlo y revelarlo, de hacerlo crecer ante su asustada esposa. Ya era hora, ¡por fin! Así que he aquí al hombre, he aquí al valiente, al terrible —el que manda y al que se obedece, el que va a matar—. (p. 130)
Así como el crimen deja un rastro, la fotografía imprime una huella. La mujer bajo el hechizo de su esposo se muestra “inerte”, nos dice Nadar, “como cera para modelar” (p. 125); de manera que ella representa los vínculos de sumisión, rasgo que comparten todas las relaciones de la historia: entre los hermanos, entre el boticario y su “idea fija”, entre la imagen y los espectadores. La fotografía ejerce su poder e influencia en todo París: “desde ayer, todos se apiñan en la sala de noticias de Le Figaro, y París entero pasará por ahí” (p. 136). Nadar expresa una cierta ansiedad por el poder de la imagen, en particular, por su capacidad para orientar a las personas hacia terrenos insospechados: “Pero tan grande fue la consternación de la Justicia misma, puesto que se hace llamar así, ante la imagen maldita del crimen perpetrado, que la prueba fotográfica suplantó de manera soberana todo el resto, arrastrándolo consigo”. Y más aún: “La fotografía acaba de pronunciar la sentencia —la sentencia sin apelación—: ¡que mueran!” (p. 137). Una vez más, Nadar sólo consigna algo que sus lectores habrían conocido de antemano, pues la fotografía del cadáver y los negativos se exhibieron, iluminados, en las salas editoriales. Los cuantiosos espectadores de estas imágenes son impulsados a la venganza, tal como el boticario cuando descubrió el amorío de su esposa, y el deseo de lo que intuyen como justicia comienza con esta fotografía. Para Thélot, lo que Nadar atestigua aquí, y lo que elabora en otras partes de sus memorias, sería “el nacimiento de un periodismo moderno que inventa el refuerzo mutuo entre palabras e imágenes en la producción de una opinión contagiosa”.[33] No obstante, quizá lo más notable del relato de Nadar sea su insistencia en que el desarrollo de una imitación contagiosa o mimesis es en sí mismo un proceso completamente fotográfico. La equiparación entre la fotografía y la manera en que una persona (quien, de acuerdo con la lógica puesta en obra en esta viñeta, es ella misma fotográfica) actúa sobre otra, se elabora en el “Prefacio a la segunda edición” que el sociólogo y criminólogo francés Gabriel Tarde escribió a la edición de 1895 de su obra Las leyes de la imitación. Allí, en un extenso pasaje en el que habla de la imitación en términos explícitamente fotográficos, escribe:
Ahora yo sé bien que no me ajusto al uso ordinario al afirmar que cuando un hombre refleja inconsciente y de manera involuntaria la opinión de otros o permite que se le aconseje una acción de otros, imita esta idea o este acto. Pero si a sabiendas y deliberadamente toma prestada a su vecino una forma de pensar o de actuar, las personas están de acuerdo en que el empleo de la palabra en cuestión es legítimo en este caso. Nada, sin embargo, es menos científico que esta separación absoluta, esta discontinuidad abrupta que se establece entre lo voluntario y lo involuntario, entre lo consciente y lo inconsciente. ¿No pasamos por grados insensibles de la voluntad deliberada a un hábito casi mecánico? ¿Y un mismo acto no muda absolutamente de naturaleza durante esta transición? No niego la importancia del cambio psicológico que se produce de esta manera, pero en su aspecto social, el fenómeno se ha mantenido idéntico. Nadie tiene derecho a criticar como abusiva la extensión del significado de la palabra en cuestión, a menos que al ampliarlo lo hubiera deformado o vuelto insignificante. Mas siempre le he otorgado un significado muy preciso y característico: el de la acción a distancia de una mente sobre otra, y el de la acción que consiste en una reproducción cuasifotográfica de un cliché cerebral sobre la placa sensible de otro cerebro. Si la placa fotográfica tuviera conciencia en un momento dado de lo que estaba ocurriendo, ¿cambiaría en esencia la naturaleza del fenómeno? Por imitación me refiero a cada impresión de una fotografía interpsíquica, por así decirlo, voluntaria o no, pasiva o activa. Si observamos que donde existe alguna relación social entre dos seres vivos tenemos una imitación en este sentido de la palabra (de uno por el otro o de los demás por ambos cuando, por ejemplo, un hombre conversa con otro en un lenguaje común, emprendiendo nuevas pruebas verbales de negativos muy antiguos), tendríamos que admitir que un sociólogo estaba autorizado a tomar este conocimiento como puesto de observación.[34]
Este pasaje podría servir de epígrafe a la viñeta, pues articula la lógica subyacente de toda la historia. En ella, no hay un momento en el que un personaje no siga el guion de otro; descubrimos que el propio Nadar repite, incluso mientras las repasa, las líneas anteriores del “Caso Fenayrou”.[35] En cada instancia, la tendencia a ser influido por otros, a transformarse en el soporte de la impresión de otro, transforma al sujeto en una superficie fotográfica, y este proceso de mutación —que toca e impulsa todo en la historia— funciona para aplastar e incluso borrar la acción singular de una persona. De esta manera, Nadar sugiere que la fotografía muestra sus tendencias homicidas. Estas tendencias explican por qué las memorias están pobladas de cadáveres —desde el cuerpo de Leclanché, que cumple una función mediadora entre Nadar y el joven inventor de la fotografía de largo alcance, hasta el cadáver del amante boticario, cuyo cuerpo yace en la escena funeraria que abre la viñeta “El secreto profesional”, y los millones de cadáveres que habitan las catacumbas parisinas—.
v
Cuando Baudelaire habla de “una gran pirámide, un inmenso sepulcro, / que contiene más cuerpos que la fosa común. / […] un cementerio que aborrece la luna”,[36] se refiere a aquello que François Porché, en un pasaje citado por Benjamin, llama los “viejos osarios nivelados o incluso desaparecidos que se han ido tragando las olas del tiempo junto con los muertos que llevaban, barcos hundidos con sus tripulaciones”.[37] Estos osarios perfilan una ciudad ubicada en las entrañas de París, cuyos habitantes superan con creces a los seres vivos de la metrópoli: las catacumbas.[38] La construcción del Osario Municipal debajo de la ciudad coincide casi exactamente con la época de la Revolución: ordenado en 1784 por el Consejo de Estado y abierto al siguiente año, las catacumbas se concibieron como un medio para aliviar la carga del Cementerio de los Inocentes; más exitosas que la Revolución, las catacumbas crearon un tipo de igualdad que no se podía encontrar en la superficie. Como Nadar escribe en el relato sobre su descenso fotográfico al subsuelo parisino:
En la igualitaria confusión de la muerte, tal rey merovingio guarda eterno silencio junto a los masacrados de septiembre de 1792. Los Valois, Borbones, Orléans, Stuarts terminan de pudrirse al azar, perdidos entre los enclenques de la corte de los milagros y los dos mil protestantes asesinados durante la Saint-Barthélemy. (p. 164)
Otras celebridades —continua Nadar—, desde Marat a Robespierre, de Louis de Saint-Just a Danton y a Mirbeau, sucumbieron al anonimato de las catacumbas. Hacia finales del siglo xix, las catacumbas almacenaban los restos de casi once millones de parisinos. En las memorias, Nadar se refiere a esta ciudad subterránea como una “necrópolis”, la ciudad de los muertos. Como la fotografía, París —en tanto ciudad que porta dos capas, una en la superficie y otra por debajo del suelo— nombra la intersección entre la vida y la muerte. En 1861, cámara en mano, Nadar descendió a las catacumbas y alcantarillas. Gran parte de su relato detalla los obstáculos y desafíos que enfrentó al experimentar con la luz eléctrica. Entre otras cosas, el trabajo subterráneo de Nadar literaliza la relación entre fotografía y muerte —vínculo apuntado ya en las viñetas anteriores—, que entiende como la firma de la fotografía. Ya sea que los huesos estén dispuestos al azar, encimados o en minucioso orden, las catacumbas son signos de mortalidad:
la vacuidad de lo humano no sería plena, y el nivel de eternidad quiere más todavía: los esqueletos en desorden se han disgregado y dispersado tanto que nunca más podrán reencontrarse para reunirse al momento del Juicio del día final. Peones especiales que trabajan durante el año en este servicio apartan y apretujan en masas cúbicas, bajo las criptas, costillas, vértebras, esternones, carpos, tarsos, metacarpos y metatarsos, falanges, rellenándolas, como dicen aquí, hasta con los más pequeños huesos, y al frente las sostienen cabezas escogidas entre las que mejor se han conservado: eso que nosotros llamamos las fachadas. El arte de los cavadores combina los rosarios de cráneos con fémures que disponen en forma de cruz de manera simétrica y variada, y nuestros decoradores funerarios se aplican en ello “a fin de dar un aspecto interesante, casi agradable”. (p. 164)
Mediante una estética de la exhibición, dentro del esfuerzo por estetizar la muerte, los trabajadores procuran un placer visual. Además, como ha señalado Christopher Prendergast, la iluminación de Nadar en ocasiones produce “una apariencia extrañamente pulcra” de algunos cráneos, lo cual nos transporta “de regreso al mundo del grand magasin, como si los cráneos fueran mercancías espectrales colocadas para su exhibición”.[39] Sin embargo, este no es el único eco de la ciudad-superficie en la ciudad-subterránea, pues los restos esqueléticos recuerdan además los rostros enmascarados de la ópera o el teatro. Dichas resonancias teatrales se refuerzan por el empleo de maniquíes para representar a los trabajadores en las fotografías de Nadar.[40] Como él mismo explica, en un fragmento citado en la Obra de los pasajes:
En ciertos puntos, el espaciamiento de las bocas de comunicación nos imponía extender de manera exagerada los hilos conductores y, sin hablar de todos los demás inconvenientes o dificultades, con cada desplazamiento teníamos que tantear empíricamente nuestros tiempos de exposición; ahora bien, había clichés que exigían hasta dieciocho minutos. Recordemos que estábamos aún en la época del colodión, menos rápido que las placas Lumière.
Me había parecido buena idea animar con un personaje algunas de estas tomas, menos desde un punto de vista pintoresco que para indicar la escala de proporciones, precaución que con demasiada frecuencia descuidan los exploradores y cuyo olvido a veces nos desconcierta. Me hubiera sido difícil conseguir que un ser humano permaneciera en una inmovilidad absoluta, inorgánica, durante dieciocho minutos de exposición. Procuré esquivar tal dificultad con maniquíes que vestía de trabajadores y disponía lo menos mal posible en la puesta en escena; detalle que no complicaba nuestras labores. (pp. 182-183)[41]
Si bien el uso de los maniquíes buscaba aumentar el realismo de la fotografía, no puede negarse que acentúan la teatralidad de la imagen. Posados como trabajadores encargados de organizar los restos, los cuerpos de cera evocan, junto con las imágenes en las que aparecen, la tradición de las vanitas, algo que el propio Nadar señala en sus memorias.[42] En un mundo donde los límites entre la vida y la muerte, las personas y las cosas, comienzan a desvanecerse, los maniquíes que empujan carretas, sostienen palas y huesos en numerosas imágenes recuerdan la vida-en-la-muerte en la que tanto insiste Nadar: transitoriedad sombría y finitud de todo lo vivo, finitud cuyo vestigio no desaparece ni en la vida ni en la muerte. Por ello, Nadar enfatiza la alianza palimpséstica entre la red subterránea de túneles y la red superficial de las calles parisinas. El París de Nadar siempre es doble, múltiple —como los maniquíes que duplican a los trabajadores—; París sería entonces otro nombre para designar la repetición y la cita, y tal vez incluso para nombrar la fotografía misma.
vi
En su libro de 1864, À terre et en l’air: Mémoires du Géant —partes del cual se reescriben en sus memorias—, Nadar recuerda que su atracción por la fotografía aérea surgió de su interés por cartografiar la ciudad desde el punto de vista de un ave. No obstante, cuando miró hacia los cielos, como sucedió cuando volvió la vista hacia las alcantarillas y catacumbas, encontró su finitud, aún creyendo que podía rebasarla. Como él escribe, detallando la sensación de estar en el aire sobre París:
Allí, desprendimiento total, soledad real […]. [En] la inmensidad ilimitada de estos hospitalarios y benevolentes espacios, donde ninguna fuerza humana, ningún poder maligno puede alcanzarte, te sientes por vez primera vivo […] y el sentimiento orgulloso de libertad te invade […] en este aislamiento supremo, en este espasmo sobrehumano […] el cuerpo se olvida a sí mismo; no existe más.
Nadar reelabora este pasaje para incluirlo en sus memorias. Además de establecer una clara referencia con el texto anterior, la nueva versión enfatiza el juego entre el alma y el cuerpo, y la experiencia más general de libertad:
Libre, tranquilo, como si lo aspiraran las inmensidades silenciosas del espacio hospitalario, benéfico, donde ninguna fuerza humana, ningún poder maligno puede alcanzarlo, parecería que el hombre siente que realmente vive ahí por primera vez, gozando con una plenitud que hasta entonces le era desconocida el bienestar de la salud de cuerpo y alma. Por fin respira, liberado de todo vínculo con la humanidad que va desapareciendo ante sus ojos, tan pequeña en sus más grandes obras —trabajos de gigantes, labores de hormiga—, a causa de las luchas y los asesinos desgarramientos de su imbécil antagonismo. Así como el lapso de los tiempos transcurridos, la altitud que lo aleja reduce todas las cosas a sus proporciones relativas, a la Verdad misma. En tal serenidad sobrehumana, el espasmo del inefable transporte extrae el alma de la materia que se olvida como si no existiera más, como si se hubiera volatilizado en una esencia más pura. Todo está lejos, preocupaciones, amarguras, aversiones. Qué bien caen desde arriba la indiferencia, el desdén, el olvido —y también el perdón—. (p. 144)
Aun en medio de las nubes, a pesar de la sensación de libertad y calma que parecieran acompañar el vuelo, cuando Nadar dirige la vista hacia su amada ciudad —en lugar de sólo sentirse “vivo por vez primera”— experimenta y registra un nuevo paisaje de muerte. Las fotografías muestran lo que vio: París tal como existía a finales de la década de 1850; es decir, un París en mutación debido a los esfuerzos de Haussmann por renovar y reconstruir la ciudad. Partiendo de los Champs de Mars, el vuelo en globo permitió que Nadar vislumbrara los desarrollos en el noroeste de París, destinados a la burguesía adinerada. La imagen titulada Primer resultado de la fotografía aerostática muestra los nuevos caminos, cuya construcción altera la identidad de la ciudad, y los edificios y puntos de referencia, como el Parc Monceau, Montmartre, el Arc de Triomphe, todos ellos resituados —y, por ende, resignificados— en el contexto de la transformación de París. Otra imagen presenta el arco al centro de la Place de l’Étoile, uno de los logros arquitectónicos de Haussmann (y, dado que las estrellas pertenecen a la historia de la fotografía, este emblema confirma la naturaleza fotográfica de París). Como Shelley Rice ha señalado:
dado el trazado recto de sus diagonales, la organización geométrica, el enfoque en los cruces y lugares de intercambio, las fotografías de París son el doble de las fotografías subterráneas […] Todas las imágenes documentales de París realizadas por Nadar, ya sean tomadas en la superficie o bajo tierra, tratan de dinamismo, circulación, cambio y, como resultado, de un nuevo tipo de muerte, estrictamente moderna.[43]
Pero ¿cómo es esta muerte? Esta es la pregunta que toda imagen nos pide atraer, y puede plantearse a cada paso del viaje fotográfico de Nadar, en cada página de sus memorias. En efecto, su encuentro con la muerte se inscribe y es legible en la persistencia con la que permaneció —durante poco más de cuatro décadas— abierto al registro fotográfico de las ruinas y la muerte (incluidas las ruinas que constituyen los cuerpos mortales, tantas veces posados frente a su cámara; por ello, su estudio también puede ser considerado en tanto cámara mortuoria, lo que Nadar mismo sugiere en sus escritos). Mas la muerte también es legible en la desaparición de los lugares y las personas que fotografió durante esta época. El mundo que retrató —incluido un París que pertenece al pasado, al ayer—, ese París ya no existe; incluso mientras Nadar lo fotografiaba, se encontraba ya en proceso de transformación y desaparición. Como Baudelaire escribiría, asentando las transformaciones atestiguadas por los parisinos de la era de Haussmann, “Murió el viejo París (cambia de una ciudad / la forma, ¡ay!, más deprisa que el corazón de un hombre). “¡Cambia París!”, añade, “¡Mas nada en mi melancolía / se ha movido! Suburbios viejos, nuevos palacios, / bloques, andamios, todo se me vuelve alegórico, / y pesan más que rocas mis recuerdos queridos”.[44] Al sugerir que Haussmann destruye más que objetos y lugares, Baudelaire también subraya que se estaban borrando y demoliendo los repositorios de imágenes de la memoria, los barrios y las piedras que llevaban impresas las huellas de las historias y los recuerdos de la ciudad. París paría ruinas efímeras, que se convirtieron en una especie de lente a través de la cual se podría leer y redescubrir la ciudad. Mediante sus ruinas, las de la ciudad pero también las de sus habitantes, París se redefinió. Al menos tres fuerzas de destrucción impactaron la ciudad: la haussmanniana, el bombardeo prusiano durante el Sitio de París y la Comuna de 1871. No obstante, el episodio haussmanniano dio el primer paso hacia la asolación y la ruina. Haussmann se veía a sí mismo como “artista de demolición” y era conocido como “el Atila de la expropiación”.[45] Al apreciar la aniquilación en tanto herramienta del progreso, sin considerar su naturaleza violenta, Haussmann provocó una abrupta ruptura con el pasado; al hacerlo, condenó a los recuerdos, ahora sin anclaje, a deambular sin rumbo por la nueva metrópoli. Debido en parte a su capacidad para capturar momentos y lugares que están en proceso de desvanecerse, la fotografía jugó un papel predominante en este periodo. En palabras de Benjamin, “cuando uno sabe que algo pronto será removido de su mirada, esa cosa se convierte en imagen”.[46] Esta es también la razón por la cual las fotografías aéreas de Nadar (y no sólo éstas) evocan las huellas y la especificidad de una cultura y una historia singulares, aun cuando inevitablemente marcan la desaparición, la pérdida y la ruina de esta misma cultura y de esta misma historia. Sus imágenes signan un acto de duelo, mientras atestiguan el amor de Nadar por una ciudad que ha muerto múltiples veces, incluso si vive todavía, aun si en su vida permanece atormentada por su pasado y sus muertes. Y es precisamente esta supervivencia, esta vida, lo que nos recuerda la naturaleza transitoria de las cosas, su perpetua mutación; por ello, en toda su práctica literaria y fotográfica, Nadar se mantuvo siempre interesado y fiel a los procesos de transformación y cambio. En efecto, la verdadera ley que motiva y firma sus escritos y fotografías es este principio de cambio y transformación.
En algunos casos, esta ley puede leerse en los avances tecnológicos y científicos que llegaron con la fotografía y el vuelo aerostático; y resulta en especial evidente en la sección de las memorias que Nadar dedica al asedio de París —“La fotografía obsidional”—. Nadar informa al lector que durante el Sitio de París, acometido por el ejército prusiano en 1870, ofreció sus servicios como aeronauta y fotógrafo. Luego de realizar una serie regular de ascensos de observación y trasmitir sus hallazgos a las autoridades, Nadar resolvió que sería provechoso romper el bloqueo de comunicaciones ordenado por los alemanes. Su primer vuelo en globo para este fin salió desde la Place Saint-Pierre, en Montmartre; transportó misivas militares, documentos gubernamentales, correo certificado de funcionarios y más de cien libras de correspondencia personal de parisinos comunes, quienes hasta ese momento habían permanecido incomunicados. Si bien el vuelo fue exitoso, sólo había resuelto la mitad del problema: el correo podía salir, pero aún no podía entrar. La solución de Nadar, inspirada por un ingeniero con quien discute sus ideas sobre cómo superar este obstáculo, es una anticipación extraordinaria de la circulación a través de largas distancias del microfilm —y haciendo eco de los experimentos discutidos en “La venganza de Gazebon”—, incluso del envío de archivos zip.[47] Escribe Nadar: