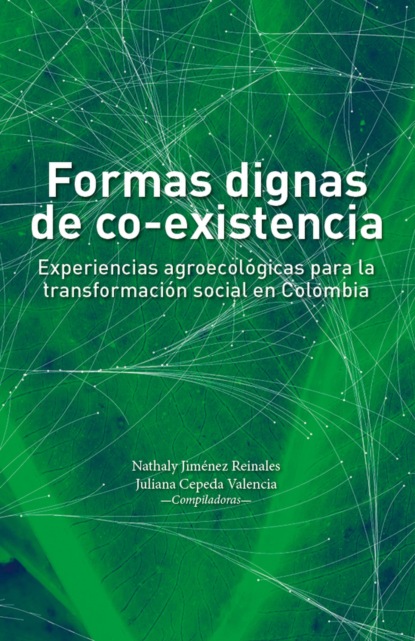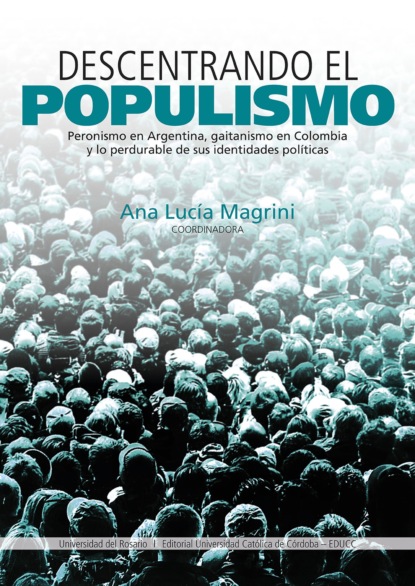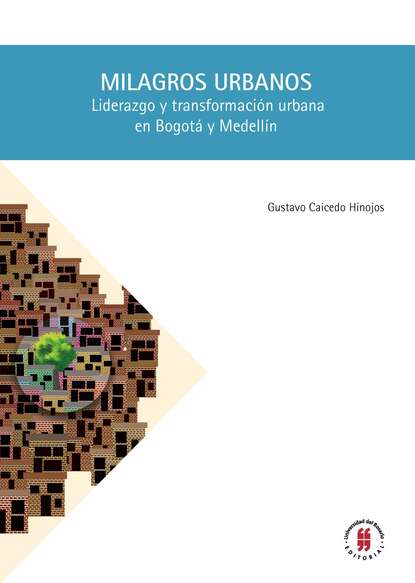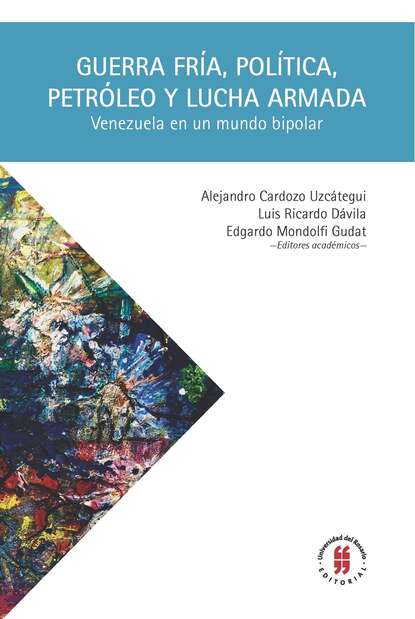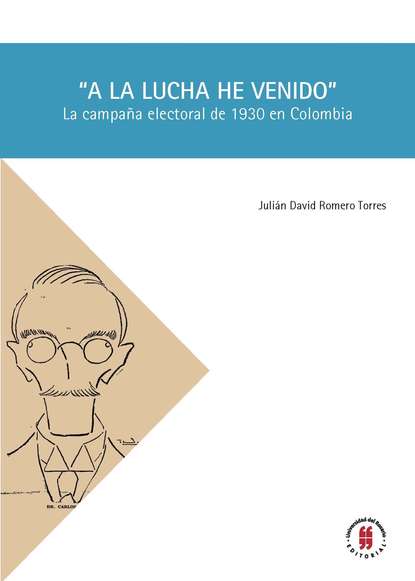- -
- 100%
- +
Esto plantea varias cuestiones, relacionadas con: ¿cómo las lógicas y los modos de acción hacia la protección de la diversidad biocultural ponen a prueba la capacidad del Estado colombiano? Y, al mismo tiempo, ¿cómo es posible la configuración de un bienestar territorial según una apuesta de desarrollo propio? De ahí se desprenden otros interrogantes relacionados con las formas de conflicto, cuando se observan experiencias colectivas que buscan defender la producción de alimentos sin modificación genética o las reservas naturales del extractivismo, o que buscan asegurar una reactivación del verde de los espacios urbanos y la protección de las semillas nativas, o, finalmente, que tratan de construir una ética de cuidado ambiental capaz de minimizar las consecuencias del modelo económico actual, el cambio climático y el olvido de la memoria biocultural.
Frente a la necesidad de generar un acuerdo alternativo al desarrollo que pase del discurso hegemónico respeto a la diversidad biocultural presente en Colombia, se ha estudiado la alternativa del buen vivir, alternativa potenciada por la firma de los acuerdos de paz de La Habana, entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde, a través de esta narrativa, ambos actores se comprometen a impulsar el bienestar de las comunidades y los territorios. Claro para algunos, difuso para muchos, esta forma de entender la idea de “desarrollo”, principalmente en América Latina, nos invita a indagar sobre su origen, sus fundamentos y las implicaciones que para cada territorio genera la adopción de esa narrativa. Buscar animar la discusión sobre el buen vivir como narrativa desarrollista anticolonial o como referente de reconocimiento de las buenas co-existencias en los territorios, responde al esfuerzo por reforzar procesos políticos y organizativos de comunidades rurales y urbanas en Colombia, así como por visibilizar sus prácticas y facilitar el intercambio de conocimiento y saberes en diversidad biocultural desde un enfoque territorial. No obstante, aquí es importante reconocer que muchas comunidades no se sienten identificadas con el buen vivir, al que nuevamente miran de reojo, al considerarlo una etiqueta homogeneizante.
La narrativa del buen vivir está ligada a la reproducción de formas comunales de vida y a una visión del futuro que no necesariamente está conciliada con ideas como “progreso” y “desarrollo”, sino, más bien, como revaloración de la Madre Tierra, de la Pacha Mama, y que cuestiona, por lo tanto, el antropocentrismo y encuentra en la reciprocidad una racionalidad a la cual recurrir; tal vez no de manera exclusiva, pero tampoco excluyéndola por completo, sino, más bien, enhebrando con otras, de manera compleja y creativa (Montoya et al., 2017)4, a partir de esa transgresión de la que se hablaba desde la hibridez.
El llamado que estas prácticas del vivir bien lanzan a la academia invita a insistir cada vez más en la exploración que desde la comprensión del universo, las necesidades y el sentir del otro, podemos dar para generar los primeros pasos en una relación de mutuo reconocimiento diverso y plural de los procesos de construcción de nuevas realidades, que se concretan según la voluntad de actores subalternos con capacidad para crear nuevas formas de relacionamiento social y con el territorio.
Durante 2018, y gracias a los Foros Agroecológicos para Ciudades Sostenibles, realizados en Bogotá, Medellín y Popayán, pudimos acercarnos a las definiciones de buen vivir desde las comunidades y desde algunas instituciones como la Alianza por el Buen Vivir.
De esa forma, desde la Alianza por el Buen Vivir se propone al buen vivir como estrategia que incluye tres principios: 1) sobriedad, en relación con el consumo y la forma de vivir; 2) inclusión, como apuesta por el respeto a la diversidad y a las diferencias individuales, y, por último, 3) democracia para la recuperación del sentido de lo público (Gallego, 2018, comunicación personal5). Compartiendo, sin duda, los dos primeros principios, el último, sin embargo, tan amplio y ligado tan estrechamente a la lógica del pensamiento desarrollista, nos motiva, desde un esfuerzo colaborativo, a replantear ese principio a partir de lo que Pierre Rosanvallon llama la contrademocratie.6 Traducida al español, esa expresión no sugiere ir en “contra de la democracia”: más bien, propone entender el ejercicio democrático desde un lugar donde, de forma complementaria, se nutre el sentido de la participación de las personas en política procurando espacios de transformación y de apropiación mucho más solidarios y colaborativos.
En esa dirección, identificamos las ideas que algunos asistentes asociaron con el buen vivir durante el encuentro de Popayán (Samboní, 2018). En estas se hace evidente la relación recíproca entre naturaleza y comunidad, así como la inclusión del desarrollo espiritual y emocional en relación con el sustento material, a diferencia de lo que tradicionalmente hemos entendido por desarrollo. A saber:
• Satisfacer las necesidades básicas de la población con los elementos de su entorno natural
• Compartir con la familia y las personas de la comunidad
• Reproducir la vida
• Estar en equilibrio espiritual
• Comunicarse con los elementos, la tierra, el agua y la naturaleza, y vivir en armonía con el medio ambiente
• Satisfacer las necesidades a través de experiencias intangibles
• Trabajar en un oficio digno
• Acciones de bienestar con la naturaleza
• Autorreproducción y apoyo mutuo entre el mercado y la competencia
• Posibilidad de pensarnos y sentirnos como seres armónicos con nosotros, otros seres y la naturaleza
• Una forma de vivir incluyente que permita vivir armónicamente con los demás elementos del sistema
• Tener una vida que valga la pena vivir
La emergencia de la dignidad como categoría social: formas dignas de co-existencia
Es innegable que los discursos desarrollistas contemporáneos, que provienen de las corrientes emancipadoras del Sur —donde, en algunos casos, se enmarca el buen vivir—, han permitido fortalecer y contener en varios escenarios este tipo ideal, este deber ser del buen vivir. Estamos refiriéndonos a ese enfoque antipatriarcal, antiimperialista, anticolonial. Estas lógicas merecen ser revisitadas, merecen ser cuestionadas en el buen sentido, teniendo en cuenta que muchos de sus argumentos o de sus formas de legitimación dependen de la presencia de otro, el otro que se vuelve el culpable; sin ese culpable, la víctima no existe. Y si bien podríamos dar toda una disertación desde la teoría política sobre estas relaciones de poder, de tantas formas de prolongarlas —a veces, de manera inconsciente—, por ahora es más valioso tener en cuenta que el referente de las formas dignas de co-existencia no se liga, no se vincula, a este tipo de enfoques, no entra en ese juego de poder, de resistencia, por las cuales se adoptan dichos enfoques para validar y legitimar una lucha social o una postura política.
Las formas dignas de co-existencia resultan de la construcción colectiva entre organizaciones sociales y académicos, quienes a través de la Cátedra Unesco de Desarrollo Integral sostenible venimos trabajando y procurando generar vínculos de conectividad entre el campo y la ciudad, la comunidad y la ciencia. De estas discusiones surgen las formas dignas de co-existencia como categoría social, al indagar sobre el sentido que tienen en Colombia el discurso desarrollista y la narrativa del buen vivir, así como tiene sentido en Bolivia o en Ecuador, y su instrumentalización a través de sus cartas políticas.
En nuestro país, la discusión del sentido de la aplicabilidad de la idea del buen vivir es aún muy precaria. Eso responde a varios factores. Uno de ellos, podría decirse, es la escasa consolidación de la nación colombiana con principios orientadores claros y con un sistema ético de valores con la contundencia suficiente y fortalecido para que las ideas —como lo son las formas de vivir bien en un territorio compartido, de generar condiciones favorables para que cada ser en el territorio colombiano pueda gozar de un ambiente sano, de un buen trato y de una estructura de gobierno que se ocupe de garantizar la estabilidad y la flexibilidad necesarias— sean capaces de materializarse en pro de un Estado armonioso coherente y justo para todos.
Además, así como no se ha dado una discusión profunda y juiciosa sobre el discurso desarrollista convencional —ese que viene acompañado de un sistema neoliberal capitalista que responde a una aparente hegemonía establecida, sobre todo, en este continente americano—, tampoco se han dado discusiones sobre asuntos, al parecer mejor entendidos o más cercanos a lo que sería eso de vivir dignamente en la diversidad y la complejidad de los territorios colombianos.
Apartándonos de la dualidad constante entre lo bueno y lo malo, la primera invitación que se hace, a partir de esta categoría de las formas dignas de co-existencia, es, específicamente, romper con la necesidad de calificar alguna cosa como buena o mala. Este modo de vivir dignamente es el mínimo de requisitos para existir en un territorio compartido, y esa primera precisión responde a varios espacios de intercambio de saberes que se han venido generando desde 2015 en Colombia, y que desde una mirada crítica y reflexiva procuran —o, mejor, provocan— la indagación sobre las formas y las lógicas por las cuales tomamos decisiones, generamos ciertas transformaciones o no; de nuevo, con el propósito de existir de una manera digna allí donde cada quién quiere ser y quiere estar.
Para quienes desde su vida cotidiana viven mediante buenas prácticas y co-existencias, la importancia de indagar sobre estas formas dignas de co-existencia reside en visibilizar —y, por tanto, reconocer— que las alternativas prácticas al desarrollo no necesariamente surgen de los gobiernos, sino que cada vez más comunidades y colectivos de personas han reflexionado en torno al cuidado de sí mismos, del otro y de la tierra como estrategia idónea para transformar de forma positiva la relación con el territorio. Así, muchos procesos y comunidades identifican el buen vivir como un discurso desarrollista alternativo, y sus expresiones en la praxis cambian según cada comunidad que lo vive y lo experimenta, pero no existe claridad frente al concepto, debido a la mitificación narrativa y el abuso conceptual.
Arturo Escobar insiste en que los movimientos sociales y las luchas contra el desarrollo pueden contribuir a la formación de núcleos de relaciones sociales problematizadas en torno a las que pueden surgir novedosas producciones culturales “[…] vale decir, la aparición de nuevas reglas para la formación de afirmaciones y visibilidades […] ello puede implicar o no nuevos objetos y conceptos; puede estar marcado por la reaparición de conceptos y prácticas hace tiempo descartadas […]” puede ser un proceso lento, pero también puede ocurrir con relativa rapidez (Escobar, 2012)7.
Dentro de nuestras discusiones surgen dos variables que confluyen en la categoría que aquí proponemos como formas dignas de co-existencia: 1) la dignidad, como derecho inalienable y búsqueda final, como mínimo óptimo, y 2) la co-existencia, que define el desafío de vivir en medio de la realidad múltiple, desafiante, cambiante y compleja de Colombia.
A partir de esto, hemos definido las formas dignas de co-existencia como estrategias implementadas desde las comunidades de base para propiciar y mantener una vida digna y un ambiente sano en el territorio. Esta categoría también responde a la búsqueda de una mejor comprensión de los procesos territoriales y en procura de dar soluciones a diversas problemáticas ligadas a la sostenibilidad de los ambientes urbano-rurales. Nuestros principales enfoques investigativos como Cátedra Unesco e investigadoras provienen del marco socioambiental y de la agroecología, en los cuales confluyen la necesidad de acercarse al sistema ecológico y a la dimensión cultural (relación sociedad-naturaleza), para entender las interacciones entre ambas dimensiones e implementar prácticas acordes con ellas. Enfoques que, desde luego, permean esta categoría emergente, y que también propenden por ayudar al esclarecimiento de estas búsquedas y propuestas.
Deconstruimos, pues, el desarrollo para darles espacio a las formas dignas de co-existencia, que, creemos, han existido desde siempre y son las que nos permiten resistir y re-existir, pese a los desastres, las guerras y las injusticias que, en nombre del desarrollo, el progreso o el éxito, se han venido forjando en las sociedades.
Bibliografía
Berman, M. (1989). Todo lo sólido se desvanece en el aire. Ed. Siglo XXI.
Cátedra Unesco en Desarrollo Sostenible. (2017). Acción Política del Bienestar. Universidad del Rosario. https://colombianidadur.wixsite.com/bienestar/catedra-unesco-en-desarrollo-sosten
Escobar, A. (1998). La invención del Tercer mundo. Norma.
Escobar, A. (2012). La Invención del desarrollo. Universidad del Cauca.
Forero, J., Garay, J., Barberi, F., Ramírez, C., Suárez, D., y Gómez, R. (2013). La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos. En G.E. (Eds.), Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.
Kraidy, M. (2005). Hibridity or the cultural logic of globalization. Temple University press.
Leff, E. (2006). Complejidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Ponencia presentada en el I Congreso internacional interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa. Barcelona.
León, T. (2007). Agroecosistema y cultura: Una forma de entender la dimensión ambiental del desarrollo agrario. En Medio ambiente, tecnología y modelos de agricultura en Colombia. Unibiblos.
León, T., y Altieri, M. (2010). Enseñanza, investigación y extensión en agroecología: la creación de un Programa de Doctorado Latinoamericano en Agroecología. En T. León, Vertientes del pensamiento agroecológico: fundamentos y aplicaciones (pp. 11-52). IDEAS 21. Unibiblos.
Martínez-Alier, J. (2000). Conflictos ecológicos distributivos. En Economía ecológica y política ambiental (pp. 421-477). Fondo de Cultura Económica.
Maya, A. Á. (1995). La fragilidad ambiental de la cultura. Universidad Nacional de Colombia.
Morales, J. (2004). Sociedades rurales y naturaleza: En busca de alternativas hacia la sustentabilidad. Universidad Iberoamericana León.
Montoya, L., Doughman, R., y Jiménez, N. (2017). Las Cajamarcas: El Buen Vivir como tejido de lazos alternativos al extractivismo y a los conflictos eco-territoriales en Colombia y Perú. Rev. Críticas y Resistencias.
NatureServe. (2005). InfoNatura: Latin America (animals and ecosystems). http://www.natureserve.org/infonatura/maps_groups_not_limited/Lmap_all_groups_groups_not_limited.htm
Nederveen Pieterse, J. (2009). Globalization and culture: global mélange. Rowman & Littlefield.
Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Paidós.
Papastergiadis, N. (2000). The turbulence of migration: globalization, deterritorialization and hybridity. Polity Press.
Samboní, I. (Comp.). (2018). Memorias III Foro Agroecológico para ciudades sostenibles. Popayán 19 de abril de 2018. https://colombianidadur.wixsite.com/bienestar/memorias-foro?fbclid=IwAR1kCPe-KyvGw4YlPae0wopH1yj1E1CwISrce1MVE7G5TsfrED6Izugaw0s
Tamames, R. (1980). Ecología y desarrollo. La polémica sobre los límites al crecimiento. Alianza Editorial.
Thunberg, G. (2019). ¿Cómo se atreven? Extracto del discurso pronunciado ante la cumbre del clima de la ONU.
Toledo, V. M., y Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial.
Wilches-Chaux, G. (1997). ¿Y qué es eso, desarrollo sostenible? División especial de política ambiental y Corporaciones Autónomas regionales del DNP, PNUD y CORPES de la Amazonia.
Notas
1 Profesora, Universidad Nacional de Colombia. Investigadora, Instituto de Estudios Ambientales. ZEF, Universität Bonn. Bogotá, Colombia. jcepedav@unal.edu.co
2 Profesora e investigadora, Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. nathaly.jimenez@urosario.edu.co
3 Dentro de las más recientes interpretaciones de la hibridación, Jan Nederveen Pieterse considera que la hibridación se refiere a la mezcla de fenómenos que son considerados diferentes o separados. Así, la hibridación se refiere a procesos con referencias cruzadas. “La hibridación funciona [...] como parte de una relación de poder entre el centro y el margen, la hegemonía y la minoría, e indica una difuminación, desestabilización y subversión de esa relación jerárquica” (2009, p. 78).
4 El tejido que recrea la narrativa del buen vivir en los países latinoamericanos es un llamado a que se consideren alternativas todas aquellas expresiones y prácticas que, dentro de un universo heterogéneo de tendencias, se caracterizan por ser las portadoras de un nuevo imaginario poscapitalista fundado o en proceso de fundación.
5 Esteban Gallego Restrepo (2018). Ponencia sobre fortalecimiento de sistemas agroalimentarios-Alianza por el Buen Vivir (III Foro para Ciudades Sostenibles, abril de 2018).
6 La contrademocracia, o alterdemocracia, no significa ir en contra de la democracia: se trata, más bien, de una propuesta desde la ciencia política para entender el ejercicio democrático más allá de la representación o de la simple participación electoral. Se trata de que el ciudadano se empodere y se apropie de las formas de trabajo no convencional que promueven escenarios de denuncia, implicación e intervención, necesarios para la transformación de condiciones desfavorables.
7 Escobar precisa además que “el proceso de deconstruir el desarrollo es, sin embargo, lento y doloroso, y no existen soluciones o recetas fáciles”. También nos recuerda que “desde Occidente es mucho más difícil percibir que el desarrollo es al tiempo autodestructivo y que está siendo desmontado por la acción social, aunque continúe destruyendo a la gente y la naturaleza” (2012, p. 295).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.