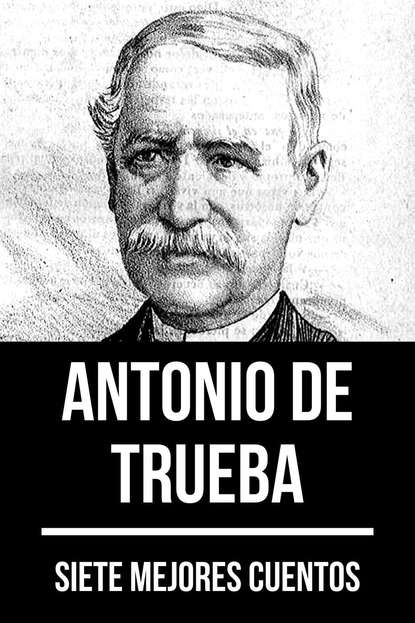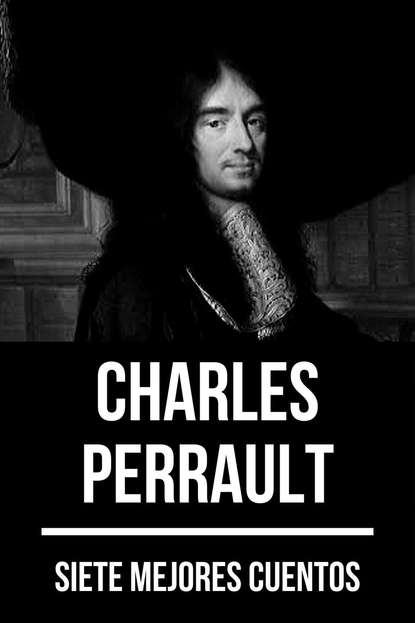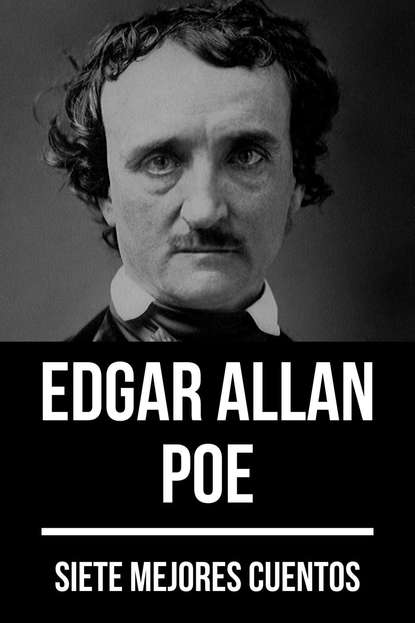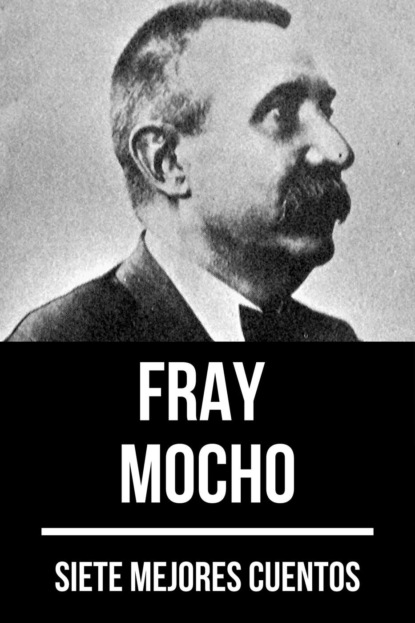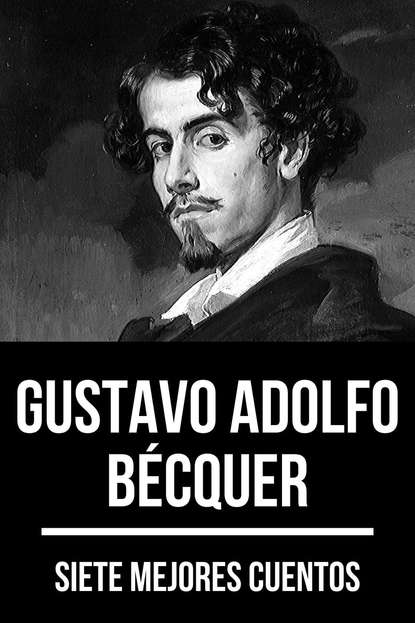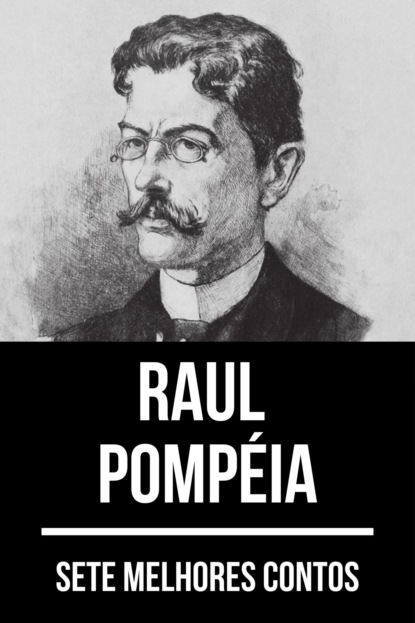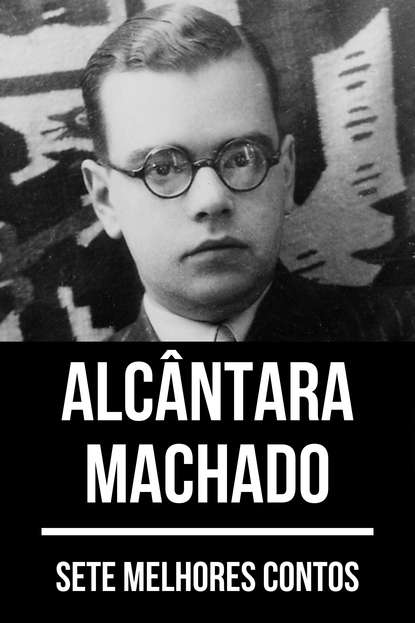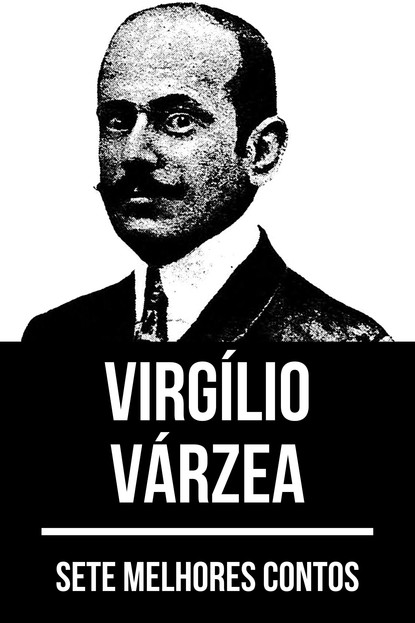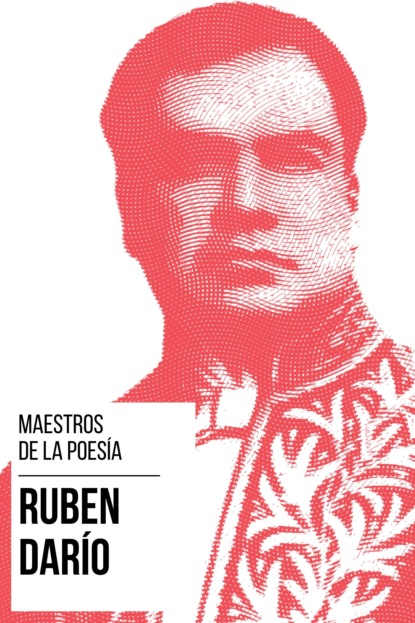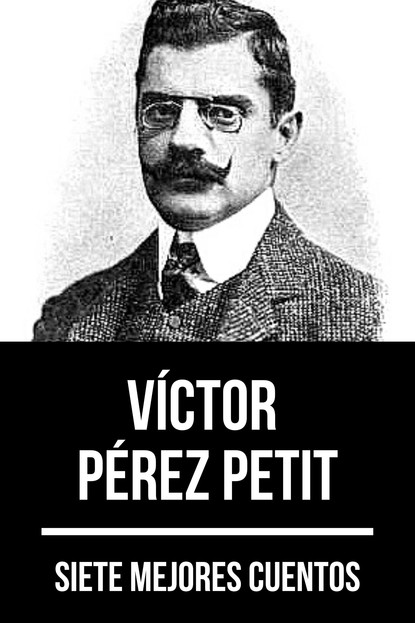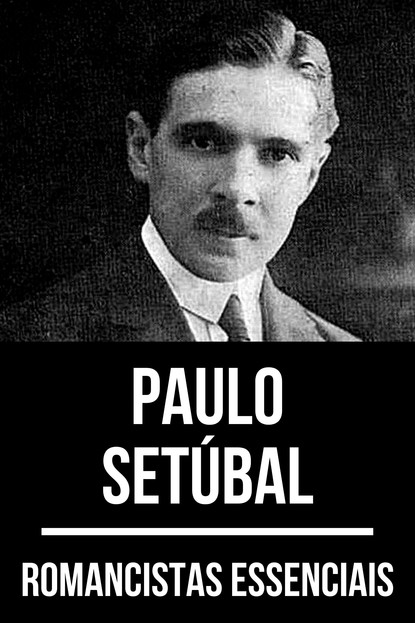7 mejores cuentos de Alfonso Hernández Catá
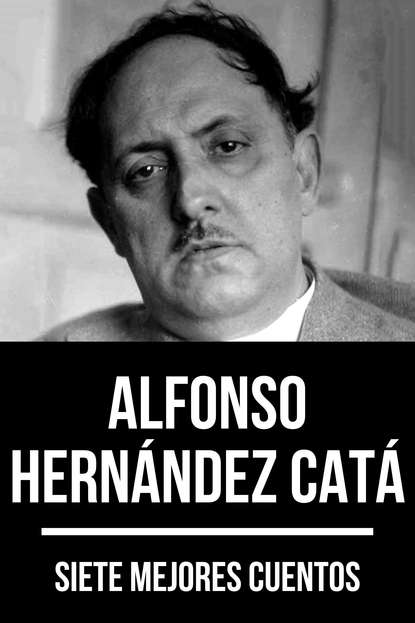
Издательство:
Автор
Серия:
7 mejores cuentosЖанры:
литературоведениеКниги этой серии:
La serie de libros «7 mejores cuentos» presenta los grandes nombres de la literatura en lengua española.Alfonso Hernández Catá fue un escritor, periodista y diplomático cubano nacido en España. Uno de los mejores escritores cubanos de la primera generación republicana.Este libro contiene los siguientes cuentos:El crimen de Julián Ensor.El padre Rosell.Diocrates, Santo.La hermana.Otro caso de vampirismo.Una mala mujer.Un drama.