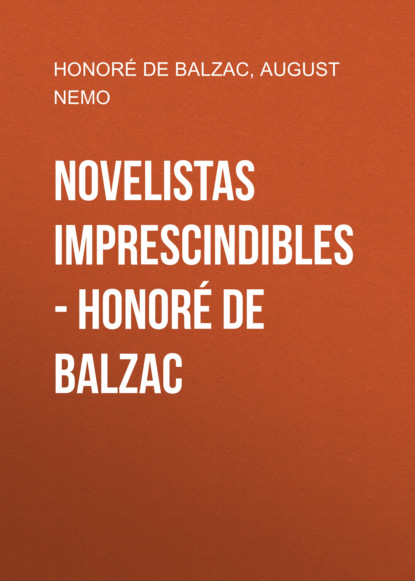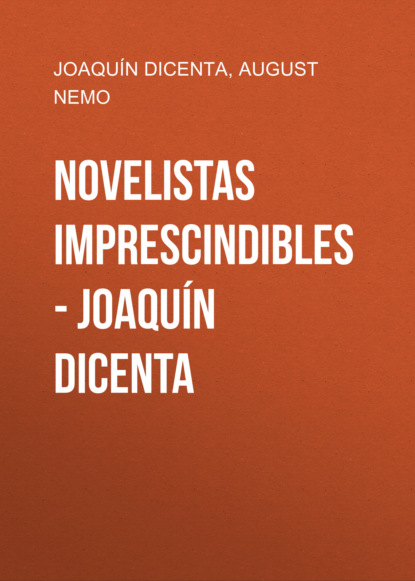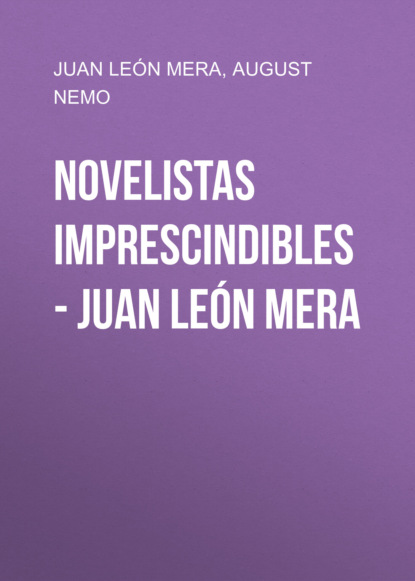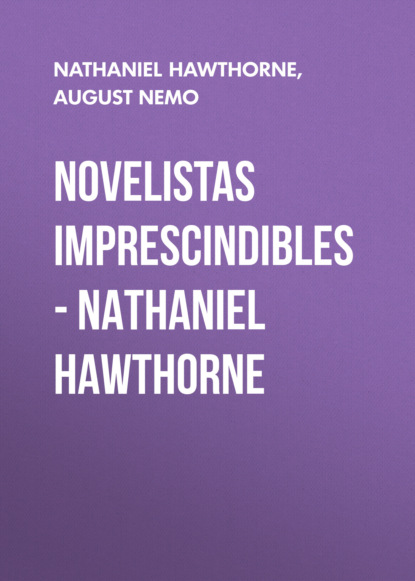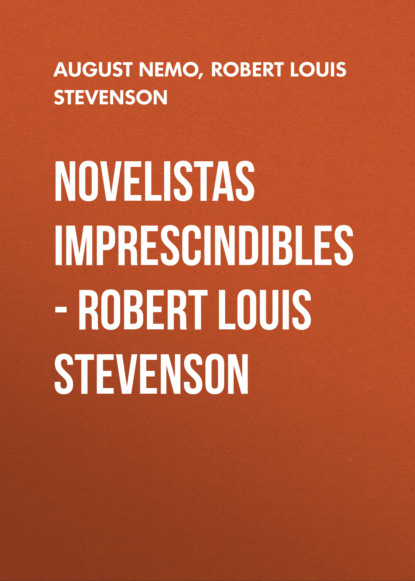- -
- 100%
- +
Cuando un pequeño negociante que ha ido de provincias a París regresa de París a provincias, vuelve siempre con algunas ideas que luego se le pierden entre las costumbres de la vida provinciana en que se sumerge y en la cual se abisman sus veleidades de renovación. De ahí esos ligeros cambios lentos, sucesivos, con que París acaba por arañar la superficie de las ciudades departamentales y que señalan esencialmente la transición del ex tendero al provinciano enaltecido. Esta transición constituye una verdadera enfermedad. Ningún tendero pasa impunemente de su charlatanería habitual al silencio, de su actividad parisiense a la inmovilidad provinciana. Cuando estas buenas gentes han hecho algo de fortuna, gastan una parte en su pasión largo tiempo reprimida, y en esto emplean las últimas oscilaciones de un movimiento que no podría detenerse a voluntad. Los que no habían acariciado una idea fija viajan o se lanzan a las ocupaciones políticas de la municipalidad. Unos van de caza o a pescar. Otros se hacen usureros como Rogron padre, o accionistas como tantos desconocidos. Ya conocéis el tema Silvia y Jerónimo: tenían que satisfacer su regia fantasía de manejar la llana; construirse su casa encantadora. Esta idea fija proporcionó a la plaza de Provins la fachada que acababa de examinar Brigaut y produjo la distribución interior del lujoso mobiliario de aquella casa. El contratista no puso un clavo sin consultar a los Rogron, sin someter a su firma los planos y los presupuestos, sin explicales ampliamente al pormenor la naturaleza del objeto en discusión, el sitio en que se fabricaba y sus diferentes precios. En cuanto a las cosas extraordinarias, bastaba que hubiesen sido empleadas en casa de la señora Julliard, la joven, o en casa, del señor Garceland, el alcalde. Una semejanza cualquiera con uno de los burgueses ricos de Provins decidía siempre el combate en favor del contratista.
-Puesto que el señor Garceland tiene eso, ¡póngalo! -decía la señorita Rogron-. Debe de estar bien, porque es hombre de buen gusto.
-Silvia, nos propone el contratista óvalos, en la cornisa del pasillo.
-¿A eso lo llama usted óvalos?
-Sí, señorita.
-¿Y por qué? ¡Vaya un nombre singular! Nunca lo he oído.
-¿Pero los ha visto usted?
-Sí.
-¿Sabe usted latín?
-No.
-Pues bien: quiere decir huevos; los óvalos son huevos.
-¡Son ustedes graciosos los arquitectos! -exclamaba Rogron.
-¿Pintamos el pasillo? -decía el contratista.
-¡De ningún modo!-exclamaba Silvia-. ¡Quinientos francos más!
-¡Oh! El salón y la escalera son demasiado bonitos para no pintar el pasillo -decía el contratista-. La señora de Lesourd pintó el suyo el año pasado.
-Sin embargo, su marido, como fiscal, puede ser trasladado de Provins.
-¡Bah! Algún día será presidente del Tribunal decía el contratista.
-¿Y qué va usted a hacer entonces del señor Tiphaine?
-El señor Tiphaine tiene una mujer bonita y no hay que preocuparse de él. El señor Tiphaine irá a París
-¿Pintarnos el pasillo?
-Sí. Así, al menos, verán los Lesourd que somos tanto como ellos -decía Rogron.
El primer año del establecimiento de los Rogron en Provins fue empleado enteramente en estas deliberaciones, en el placer de ver trabajar a los obreros, en las sorpresas y enseñanzas de todo género que del trabajo se deducían y en las tentativas que ambos hermanos hicieron para entablar amistad con las principales familias de la población.
Los Rogron no habían frecuentado nunca la sociedad; no habían salido de su tienda; no conocían absolutamente a nadie en París; tenían sed de los placeres del trato social. A su regreso a Provins encontraron primero a los señores de Julliard, los del Gusano chino, con sus hijos y sus nietos; luego, a la familia de los Guépin, o mejor el clan de los Guépin, cuyo nieto poseía todavía Las tres ruecas; por último, a la señora Guénée, que les había vendido la Hermana de familia y cuyas tres hijas estaban casadas en Provins. Aquellas tres grandes razas -los Julliard, los Guépin y los Guénée- se extendían por la ciudad como la grama por una pradera. El alcalde, señor Garceland, era yerno del señor Guépin. El cura, señor ábate Péroux, era el propio hermano de la señora Julliard, que era una Péroux. El presidente del Tribunal, señor Tiphaine, era hermano de la señora Guénée, la cual firmaba: «Nacida Tiphaine».
La reina de la ciudad era la hermosa señora de Tiphaine, la joven, hija única de la señora Roguin, acaudalada esposa de un antiguo notario de París, de quien no so hablaba nunca. Delicada, linda y espiritual, casada en provincias por imposición de su madre, que no quería tenerla junto a sí y la había sacado del colegio unos días antes de la boda. Melania Roguin se consideraba en Provins como desterrada y se conducía admirablemente bien. Ricamente dotada, aun tenía bellas esperanzas. En cuanto al señor Tiphaine, su anciano padre, había hecho a su hija mayor, la señora de Guenée, tales anticipos de herencia, que una tierra de ocho mil libras de renta, situada a cinco leguas de Provins, tenía que corresponderle a él. De ese modo, los Tiphaine, que al casarse contaban con una renta de veinte mil libras, sin contar el puesto ni la casa de él, debían algún día reunir otras veinte mil. «No son desgraciados» se decía. La grande y única preocupación de la señora de Tiphaine era conseguir que nombrasen diputado a su marido. El diputado se convertiría en juez de París, y desde ese cargo esperaba ella hacerle ascender pronto al Tribunal Supremo. Para eso explotaba el amor propio de todos y se esforzaba en agradar, y, lo que es más difícil, lo conseguía. Dos veces por semana recibía a toda la burguesía de Provins en su hermosa morada de la ciudad alta. Aquella joven de veintidós años no había dado un paso imprudente en el resbaladizo terreno en que se había colocado. Satisfacía todas las vanidades; halagaba las aspiraciones de cada cual. Grave con las personas serias, juvenil con las muchachas, esencialmente madre con las madres, alegre con las señoras jóvenes y dispuesta a servirlas, amable para todos; una perla, en fin, un tesoro: el orgullo de Provins. Todavía no había pronunciado una palabra, pero todos los electores de Provins esperaban a que su querido presidente tuviese la edad para nombrarle. Cada uno de ellos hacia de él su hombre, su protector. Estaban seguros de su talento. ¡Ah! El señor Tiphaine llegaría; sería ministro de Justicia y se cuidaría de Provins.
Véase por qué medios la venturosa señora de Tiphaine había llegado a reinar en la pequeña ciudad de Provins. La señora de Guénée, hermana del señor Tiphaine, después de casar a su primera hija con el señor Lesourd, fiscal; a la segunda con el médico, señor Martener, y a la tercera con el señor Auffray, notario, había contraído segundas nupcias con el señor Galardón, el recaudador de contribuciones. Las señoras de Lesourd, Martener y Auffray y su madre vieron en el presidente Tiphaine el hombre más rico y más capacitado de la familia. El fiscal, sobrino político del señor Tiphaine, tenía el mayor interés en que su tío fuese a París, para quedarse él con la presidencia del Tribunal de Provins. De tal suerte, las cuatro señoras -la de Galardón adoraba a su hermano -formaron la corte de la señora de Tiphaine, a la cual pedían en toda ocasión parecer y consejo. El hijo mayor de los Julliard, casado con la hija única de un rico labrador, concibió una pasión súbita, secreta y desinteresada por la presidenta, aquel ángel descendido de los cielos parisienses. La avisada Melania, incapaz de crearse dificultades con un Julliard, pero muy capaz de mantenerse en su situación de Amadís y de explotar su necedad, lo aconsejó que emprendiese la publicación de un periódico, al cual ella serviría de Egeria. Desde hacia dos años, pues, Julliard, cada vez más poseído de su romántica pasión, publicaba una hoja, que se llamaba La Colmena, diario de Provins, y que contenía artículos literarios, arqueológicos y médicos, hechos en familia. Los anuncios del distrito cubrían los gastos. Los abonados, en número de doscientos, procuraban la ganancia. Aparecían en él estrofas melancólicas, incomprensibles en Brie, y dirigidas ¡¡¡A Ella!!!, así, con tres admiraciones. De este modo, el joven matrimonio Julliard, que cantaba los méritos de la señora Tiphaine, había juntado el clan de los Julliard con el de los Guénée. Desde entonces el salón del presidente se había convertido, naturalmente, en el primero de la ciudad. La poca aristocracia que hay en Provins forma un solo salón en la ciudad alta, en casa de la anciana condesa de Bréautey.
Durante los seis primeros meses de su trasplantación, favorecidos por su antigua amistad con los Julliard, los Guépin y los Guénée, y aprovechándose de su parentesco con el señor Auffray, el notario, sobrino segundo de su abuelo, los Rogron fueron recibidos primero por la señora de Julliard madre y por la señora de Galardón; después llegaron, con bastantes dificultades, al salón de la hermosa señora de Tiphaine. Todo el mundo quiso estudiar a los Rogron antes de admitirlos en su casa. Era difícil rechazar a unos comerciantes de la calle de Saint-Denis, nacidos en Provins y que habían vuelto a esta ciudad a comerse sus rentas. No obstante, el objeto de toda sociedad será siempre amalgamar gentes de fortuna, de educación de costumbres, de conocimientos y de caracteres análogos. Y los Guépin, los Guénée y los Julliard eran personas situadas más alto y más antiguas en la burguesía que los Rogron, hijos éstos de un posadero usurero que había merecido reproches por su conducta privada y por su proceder en el asunto de la herencia de Auffray. El notario Auffray, el yerno de la señora de Galardón, nacida Tiphaine, sabía a qué atenerse: los asuntos se habían arreglado en casa de su predecesor. Aquellos antiguos negociantes regresados a Provins al cabo de doce años se habían puesto, en cuanto a instrucción, trato social y maneras, al nivel de la buena sociedad, a la cual imprimía la señora de Tiphaine cierto aire de elegancia, algo de barniz parisiense. Todo allí era homogéneo; todos se comprendían y cada uno sabía conducirse y hablar de un modo agradable a todos. Conocían sus respectivos caracteres y estaban acostumbrados los unos a los otros. Una vez recibidos en casa del alcalde, señor Garceland, los Rogron tuvieron la presunción de haberse colocado en poco tiempo entre lo mejor de la ciudad. Silvia aprendió a jugar al boston. Rogron, incapaz de jugar a ningún juego, en cuanto dejaba de hablar de su casa daba vueltas a los pulgares y se tragaba las palabras; pero sus palabras eran como una medicina; parecían atormentarle mucho; se levantaba, hacía ademán de querer hablar, se sentía intimidado, volvía a sentarse, y sus labios se agitaban con cómicas convulsiones. Silvia dejó cándidamente ver su carácter en el juego. Enredadora, quejumbrosa siempre que perdía, insolentemente alegre cuando ganaba, discutidora, importuna, impacientó a sus adversarios, a sus contertulios y se convirtió en el azote de la reunión. Devorados por una envidia necia y franca, Rogron y su hermana tuvieron la pretensión de representar un papel en una ciudad sobre la cual doce familias tenían extendida su red de apretadas mallas; donde todos los intereses, todas las vanidades formaban algo así como un piso resbaladizo, en el cual los recién llegados habían de mantenerse con mucha atención para no chocar con algo o resbalarse. Suponiendo que la restauración de la casa les hubiese costado treinta mil francos, los Rogron reunían diez mil libras de renta. Se creyeron riquísimos; abrumaron a sus amistades con los anuncios de su futuro lujo y dejaron ver su mezquindad; su crasa ignorancia, sus estúpidos celos. El día en que los presentaron a la señora de Tiphaine, que ya los había observado en casa de la señora de Garceland, de su cuñada, la de Galardón y de la señora de Julliard madre, la reina de la ciudad dijo confidencialmente a Julliard hijo, que había dejado salir a todo el mundo y se había quedado a solas con el presidente y con ella:
-¿Se han prendado ustedes todos de esos Rogron?
-Por mi parte-dijo el Amadís de Provins- puedo asegurar que a mi madre la aburren, y mi mujer no puede resistirlos. Cuando Silvia, hace treinta, años entró de aprendiza en casa de mi padre, mi padre no podía aguantarla.
-Pues yo tengo muchas ganas -dijo la hermosa presidenta, poniendo el piececito en la barra del hogar de la chimenea- de hacer saber que mi salón no es una posada.
Julliard alzó los ojos al techo, como para decir: «¡Dios mío! ¡Cuánto ingenio! ¡Cuánta, sutileza!
-Quiero que mi sociedad sea escogida; y si admitiese a los Rogron no lo sería ciertamente.
-No tienen corazón, ni ingenio, ni modales -dijo el presidente-. Cuando después de haber vendido hilo durante veinte años, como ha hecho mi hermana, por ejemplo...
-Tu hermana, amigo mío, no haría mal papel en ningún salón -dijo, en un paréntesis, la señora de Tiphaine.
-Si se tiene la estupidez de seguir siendo mercero -prosiguió el Presidente-; si no se sabe desbastarse; si se toman las cuentas del champaña por facturas de vino de pasto, como esos Rogron han hecho esta noche, lo mejor es quedarse en casa.
-Son hediondos-dijo Julliard-. Parece que no hay en Provins más casa que la suya. Quieren abrumarnos a todos. Después de todo, apenas tienen de qué vivir.
-Si fuese sólo el hermano, se le sufriría -replicó la señora de Tiphaine-; no es molesto. Con darle un rompecabezas chino permanecería tranquilo en un rincón. Se le iría todo el invierno en buscar una combinación. Pero la señorita Silvia... ¡Qué voz de hiena constipada! ¡Qué patas de langosta! No diga usted nada de esto, Julliard.
Cuando Julliard se marchó, la mujer dijo a su marido:
-Mira, ya son bastantes los indígenas a quienes tengo que recibir. Esos dos acabarían conmigo. Si lo permites nos privaremos de ellos.
-Eres la dueña de tu casa -contestó el presidente-; pero nos buscaremos enemigos. Los Rogron se lanzarán a la oposición, que hasta ahora no tiene consistencia en Provins. Rogron se ha hecho ya visita del barón Gouraud y del abogado Vinet.
-¡Bah! -dijo Melania sonriendo-. Entonces te prestarán un servicio. Donde no hay enemigos no hay triunfo. Una conspiración liberal, una asociación ilegal, una lucha cualquiera te destacarían mejor.
El presidente miró a su mujer con una especie de admiración temerosa.
Al día siguiente, en casa de la señora de Garceland, todo el mundo se decía al oído que los Rogron no habían caído bien en casa de la señora de Tiphaine, cuya frase sobre la posada alcanzó un éxito inmenso. La señora de Tiphaine tardó un mes en devolver su visita a la señorita Silvia, insolencia, que en provincias es muy notada. Silvia tuvo, en la partida de boston en casa de la señora de Tiphaine, una escena desagradable con la señora de Julliard madre, a causa de una miseria que su antigua patrona le hizo perder, como dijo ella, malignamente y adrede. Jamás Silvia, que gustaba de hacer a los demás malas jugadas, pudo concebir que se la colocase a la recíproca. La señora de Tiphaine procuró en lo sucesivo arreglar las partidas antes que llegasen los Rogron, de manera que Silvia se vio obligada a errar de mesa en mesa viendo jugar a los demás, que le clavaban miradas bajas llenas de picardía. En casa de la señora de Julliard madre se empezó a jugar al whist, juego que desconocía Silvia. La solterona acabó por comprender que estaba en mala situación, aunque no adivinaba los motivos. Se creyó objeto de la envidia de toda aquella gente. Pronto los Rogron dejaron de ser solicitados en todas las casas, pero persistían en pasar las veladas en sociedad. Las personas delicadas se burlaron de ello sin hiel, dulcemente, haciéndoles decir enormes patochadas sobre los óvalos de su casa y sobre cierta bodega que no tenía par en Provins. Sin embargo, cuando su casa quedó terminada, los Rogron dieron algunas comidas suntuosas, tanto por devolver los obsequios recibidos, como por ostentar su lujo. La gente asistió por pura curiosidad. La primera comida fue para las principales personalidades: los señores de Tiphaine, en cuya casa, no obstante, no habían comido los Rogron ni una sola vez; los de Julliard, padre e hijo, madre y nuera; el señor Lesourd; el señor cura y la señora de Galardón. Fue una de esas comidas de provincias en que se está a la mesa desde las cinco hasta las nueve. La señora de Tiphaine había importado en Provins las altas modas de París, donde las personas elegantes dejan el salón después de tomar el café. Tenía reunión en su casa e intentó evadirse; pero los Rogron siguieron al matrimonio hasta la calle, y cuando estupefactos de no haber logrado retener al señor presidente y a la señora presidenta, los otros convidados les explicaron el buen gusto de la señora de Tiphaine y la imitaron con una celeridad cruel para provincias.
-¡No ven nuestro salón iluminado! -dijo Silvia -. ¡Y la luz es lo que le hace más hermoso!
Los Rogron habían querido preparar una sorpresa a sus huéspedes. A nadie se le había permitido ver aquella ya célebre casa; de suerte que los contertulios de la señora de Tiphaine esperaban con impaciencia a los convidados para conocer su juicio sobre las maravillas del palacio Rogron.
-¡Vaya! -dijo la menuda señora de Martener-. Ya han visto ustedes el Louvre. Cuéntenlo todo.
-Todo será como la comida: poca cosa.
-¿Cómo es?
-Pues bien -dijo la señora de Tiphaine-: esa puerta cancela, cuyos travesaños de bronce dorado ya conocen ustedes y nosotros hemos tenido que admirar a la fuerza, da entrada a un largo pasillo que divide la casa con bastante desigualdad, puesto que la parte derecha no tiene más que un balcón a la calle y la izquierda tiene dos. Por el lado del jardín el corredor termina en la puerta vidriera de la escalinata por donde se baja a un macizo de césped donde se alza un pedestal que soporta el busto de Espartaco en yeso pintado de color de bronce. Detrás de la cocina, el contratista ha arreglado, bajo la caja de la escalera, una pequeña despensa, que también se nos ha obligado a visitar. La escalera, toda ella pintada de mármol portor, consiste en una rampa que gira sobre sí misma, como las que se usan en los cafés para comunicar el piso bajo con los entresuelos. El tal cachivache de madera de nogal, de una ligereza peligrosa, con balaustrada adornada de cobre, nos ha sido mostrado como una de las siete maravillas del mundo. Debajo está la puerta de los sótanos. Al otro lado del pasillo, dando a la calle, está el comedor, que comunica por una puerta de dos hojas con un salón del mismo tamaño cuyas ventanas dan el jardín.
-¿No hay, pues, antesala? -dijo la señora de Auffray.
-La antesala es, sin duda, ese largo pasillo donde se está entre dos aires -respondió la señora de Tiphaine-. Se ha tenido -prosiguió- la idea eminentemente nacional, liberal, constitucional y patriótica de no emplear más que maderas de Francia. Así, el piso del comedor es de nogal, figurando punto de Hungría. Los aparadores, la mesa y las sillas son también de nogal. Los balcones tienen cortinas de indiana blanca encuadradas de cenefas rojas y recogidas con vulgares abrazaderas rojas y exagerados alzapaños adornados de rosetones de color dorado mate y que resaltan sobre un fondo rojizo. Estas magníficas cortinas cuelgan de unos bastones terminados por palmas extravagantes sujetas por garras de león de cobre estampado. Por cima de uno de los aparadores se ve un reloj de los que se usan en los cafés, suspendido de una especie de servilleta de bronce dorado, una de esas ideas que encantan a los Rogron. Han querido que yo admirase semejante capricho y no se me ha ocurrido decirles sino que, de poner una servilleta en derredor de un reloj, el comedor era el sitio más indicado. Sobre el mismo aparador hay grandes lámparas, parecidas a las que adornan la caja en las buenas fondas. Encima del otro hay un barómetro excesivamente adornado y que parece representar un papel importante en la existencia de los hermanos; Rogron lo mira como miraría a su novia. Entre los dos balcones han colocado una estufa de losa blanca, empotrada en un nicho horriblemente rico. En las paredes brilla un magnífico papel rojo y oro, como se ve también en los restaurantes, y en ellos lo ha elegido Rogron indudablemente. La comida se nos ha servido en vajilla de porcelana blanca y oro; los platos de postre, de azul claro con flores verdes; pero han abierto uno de los aparadores para enseñarnos otra vajilla, de arcilla, para diario. Enfrente de cada aparador hay un gran armario para la mantelería. Todo está lustroso, limpio, nuevo, lleno de tonos chillones. Yo, todavía sería capaz de aceptar el comedor: tiene su carácter y, por desagradable que éste sea, pinta muy bien el de los dueños de la casa; pero no hay modo de aguantar allí cinco de esos grabados negros contra los cuales el ministro del Interior debía presentar una ley y que representan a Poniatowski entrando en el río Elster, la defensa de la barrera de Clichy, a Napoleón apuntando un cañón por sí mismo y a los dos Mazeppa, todos puestos en grandes marcos dorados cuyo vulgar modelo conviene a grabados tales, capaces de hacer que se tome odio al éxito. ¡Oh, cuánto más me gustan los pasteles de la señora de Julliard, que representan frutas; esos excelentes pasteles de la época de Luis XV, que están en armonía con aquel antiguo y amable comedor, de maderas grises y un poco carcomidas, pero que tienen el carácter provinciano y hacen juego con la maciza plata familiar, con la porcelana antigua y con nuestras costumbres! Las provincias son las provincias y se ponen ridículas cuando quieren imitar a París. Me dirán ustedes, tal vez, que yo soy orfebre; pero prefiero este viejo salón del padre de mi marido, con sus gruesos cortinones de seda verde y blanca, con su chimenea Luis XV, con sus tremós contorneados, sus antiguos espejos de perlas y sus venerables mesas de juego; mis viejos vasos de Sevres, con su viejo azul y montados en cobre viejo; mi reloj de flores imposibles; mi araña rococó y mis muebles de tapicería a todos los esplendores de su salón.
-¿Cómo es?-dijo el señor Martener, contentísimo con el elogio que la hermosa parisiense acababa de hacer, con acierto, de las provincias.
-El salón es de un soberbio rojo; el rojo de la señorita Silvia cuando se enfada porque ha perdido una miseria.
-El rojo-Silvia -dijo el presidente, cuya frase quedó incorporada al vocabulario de Provins.
-¿Las cortinas de los balcones...? ¡Rojas! ¿Los muebles...? ¡Rojos! ¿La chimenea...? ¡Mármol rojo portor! ¿Los candelabros y el reloj...? De mármol rojo portor montados en bronce, de una traza vulgar, pesada; los rosetones del techo, romanos, con ramas de follaje griegas. Desde lo alto del reloj nos mira imbécilmente, a la manera de los Rogron, un león inofensivo, llamado león de adorno y que durante mucho tiempo constituirá el descrédito de los verdaderos leones. El tal león rueda bajo una de sus patas una gruesa bola, detalle de las costumbres de los leones de adorno; se pasa la vida con una bola negra en la pata, exactamente como un diputado de la izquierda. Acaso sea un mito constitucional. La esfera del reloj es abigarrada. El espejo de la chimenea tiene uno de esos marcos vulgares, mezquinos, aunque nuevo. Pero donde resplandece el talento del tapicero es en los pliegues, en forma de radios, de una tela roja, que arrancan de un alzapaños colocado en el centro de la chimenea: un poema romántico compuesto expresamente para los Rogron, que se extasían enseñándolo. Del centro del techo pende una araña cuidadosamente envuelta en un sudario de percalina verde, y con razón, porque es de pésimo gusto. El bronce, de un tono agrio, está adornado con filetes de oro bruñido más detestable aún. Debajo de la araña, una mesa de té redonda, de, mármol aun mas portor que lo demás. En la mesa, una bandeja tornasolada, de brillo metálico, en la cual relucen las tazas de porcelana pintada -¡y qué pintura!- agrupadas en derredor de un azucarero de cristal tallado con tanta arrogancia que nuestros nietos abrirán ojos de a palmo admirándolo y viendo los círculos de cobre dorado que le festonean y sus costados, como los de una sobrevesta de la Edad Media, y su tenacilla para el azúcar, que probablemente nunca se usará. Este salón está forrado de un papel rojo, imitando terciopelo, y los entrepaños, encuadrados en varillas de cobre, sujetos en los ángulos con enormes palmas. En cada entrepaño hay una litocromía, con marcos recargados de festones de escayola que imitan a nuestras hermosas maderas esculpidas. El moblaje, de casimir y raíz de olmo, se compone clásicamente de dos canapés, dos poltronas, seis butacas y seis sillas. La consola está embellecida con un jarrón de alabastro que llaman a lo Médicis, colocado bajo una campana de cristal y con la ya famosa licorera. Se nos ha hecho notar ¡que no hay otra licorera igual en Provins! Los vanos de los balcones están cubiertos con magníficos cortinajes, dobles de seda roja y tul, y delante de cada uno hay una mesa de juego. La alfombra es de Aubusson, y también para ella han echado mano los Rogron al fondo rojo con rosas, el más vulgar de los dibujos corrientes. Parece un salón deshabitado; no hay en él libros ni grabados, ni esos objetos menudos que suele haber en las mesas -dijo mirando a su mesa, cargada de objetos de moda, álbumes, lindas cosillas que le regalaban-. No hay flores ni ninguna de esas nonadas que se renuevan. El salón es frío y seco como la señorita Silvia. Buffón está en lo cierto: «el estilo es el hombre», y no hay duda de que los salones son un estilo.