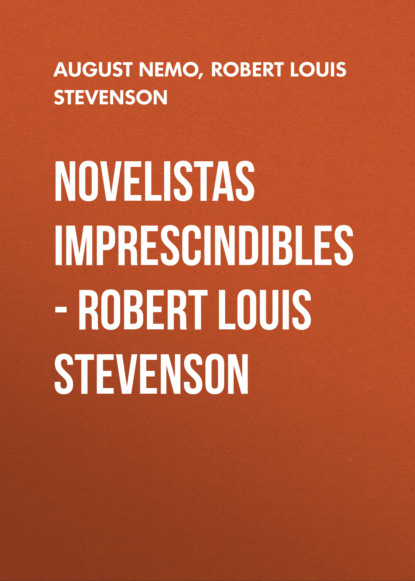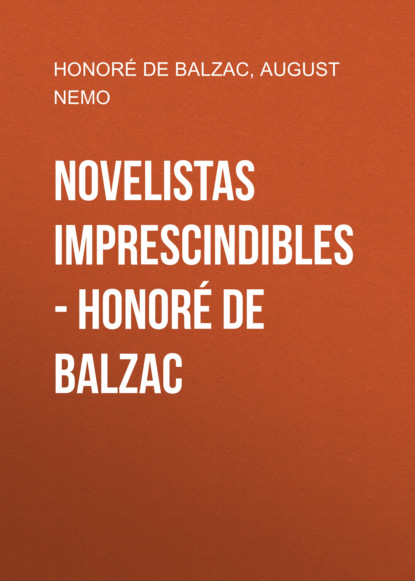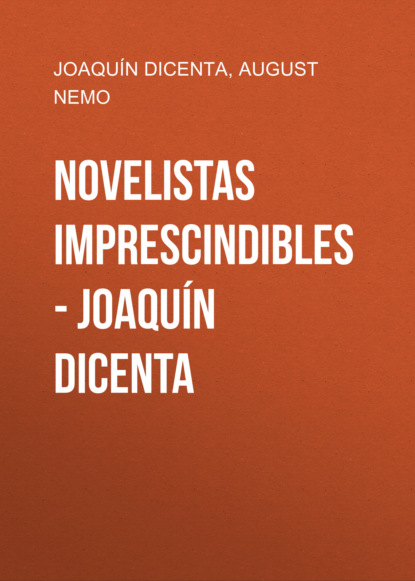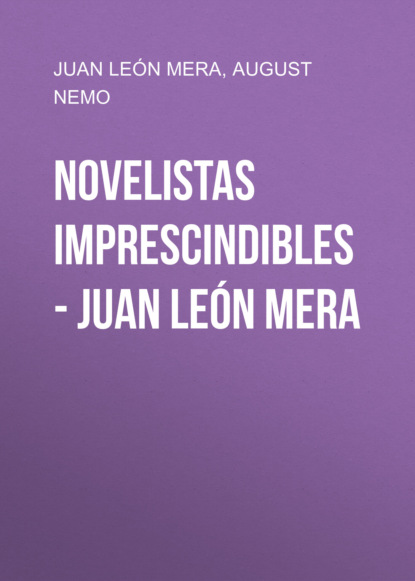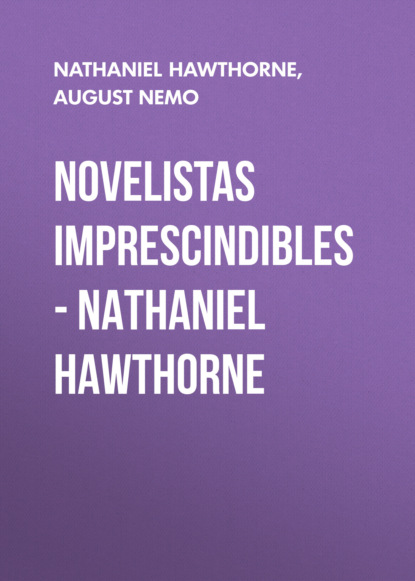- -
- 100%
- +
No era esta clase de rareza lo que era realmente raro. El traje que le hace ahora notable formaba, en realidad, parte de un carnaval. La actitud en que se muestra, para asombro y desconsuelo de los críticos, era, en realidad, la moda de una multitud. Pero lo que fue realmente individual e interesante en él es la manera como reaccionó contra el ambiente; el punto en que se negó a marchar con la multitud, o a seguir la moda. Ninguna locura en aquel alegre manicomio es tan interesante como el golpe de Stevenson volviéndose cuerdo. Ninguna autoridad romántica que él se hubiese o no se hubiese permitido es tan curiosa como el verdadero espíritu de su rebelión en el sentido de la respetabilidad.
La isla del tesoro, si no es una novela histórica, fue esencialmente un acontecimiento histórico.
La rebelión de R. L. S. debe ser considerada en relación con la historia, con la historia de toda la mentalidad y la moda europea. Fue, ante todo, una reacción contra el pesimismo. Se extendía sobre la tierra y el cielo la gigantesca sombra de Schopenhauer. Por lo menos parecía entonces, aunque alguno de nosotros pueda haber sospechado que la sombra era mayor que el hombre. Sea como fuere, en aquel período podemos casi decir que el pesimismo era otro nombre para la cultura. La alegría se asociaba con el beocio como la tonta sonrisa se asocia al patán. El pesimismo se leía entre líneas del más ligero terceto o el más elegante ensayo. Cualquiera que realmente recuerde aquel tiempo, reconocerá que el mundo estaba más lleno de esperanzas después de la peor de sus guerras, de lo que lo estaba no mucho antes de ella. Mr. H. G. Wells, cuyo genio acababa de ser descubierto por Henley era mucho más viejo de lo que es ahora. Estaba profetizando que el curso de la historia acabaría, no en compromisos, sino en canibalismo. Estaba profetizando el fin del mumdo: un fin del mundo que no llegaba a ser lo bastante alegre para ser el día del juicio. Oscar Wilde, que tal vez ocupase, en cuerpo y espíritu, más espacio que nadie en el escenario de aquel momento, expresaba su filosofía con aquella fría parábola en que Cristo trata de consolar a un hombre que llora y éste le responde: «Señor, yo estaba muerto y me devolviste a la vida; ¿qué puedo hacer si no llorar?»
Este es el espíritu que existía detrás de aquella levedad, una levedad que se parecía a los fuegos artificiales en más de un sentido. Hablamos de alguna sátira whistleriana como de una carretilla, pero las carretillas sólo pueden brillar en la oscuridad. Hay mucha diferencia entre los colores de los fuegos artificiales que están de espaldas a la bóveda de la noche y los colores de los ventanales de las iglesias que tienen las espaldas al sol.
Para aquella gente, toda la luz de la vida estaba en el primer término; no había nada en el fondo, sino un abismo. Eran más bien nihilisias que ateos, porque hay una diferencia entre adorar la nada y no adorar nada. Ahora, el interés de la nueva etapa de Stevenson, es que se detuvo de pronto en medio de todas estas cosas y se sacudió con una especie de impaciente cordura, un encogimiento de hombros de esceptisismo acerca del escepticismo. Su real distición es que tuvo el buen sentido de ver que no hay nada que hacer con la Nada. Vió que en aquel vacilante universo era absolutamente necesario asentarse de un modo u otro sobre algo; y en vez de caer de cualquier modo como todos los demás lunáticos, se puso a buscar una base sobre la cual tenerse en pie. Resueltamente, y hasta dramáticamente, se negó a volverse loco; o, lo que es mucho peor, a continuar con sus futilezas. Pero lo esencial del cuento es ahora pasado por alto; parcialmente a causa de la demasiado concentrada idolatría de los sentimentales, y parcialmente por el demasiado concentrado encono de los iconoclastas. Ellos no ven la histórica relación del hombre con su tiempo y su escuela. El fue uno entre aquel montón de artistas que dio rebeldes señales de abandonar el arte por la vida. Fué hasta uno de los decadentes que se negó a decaer.
Ahora, lo que realmente sigue siendo interesante en esta historia de Stevenson, a pesar de todas las vanas repeticiones, es la autoridad a la que apeló. Era un poco extraña; y muchos habrían dicho que su cordura era más loca que la locura. No recurrió a ningún ideal de la clase usualmente perseguida por los idealistas; no trató de edificar una filosofía optimista como Spinoza o Emerson; no predicó la venida de un tiempo mejor como Willian Morris o Wells; no recurrió al Imperialismo o al socialismo o a Escocia: recurrió a Skelt.
La familiarización había embotado la divina paradoja de que debemos aprender moralidad de los niños. Stevenson nos dio la más perturbadora paradoja de que debemos aprender moralidad de los jóvenes. El niño que debía guiarnos era el niño común: el muchacho de los bodoques y la pistola de juguete y el teatro de juguete. Stevenson parecía decir a los semisuicidas que se dejaban caer a su alrededor junto a las mesas de café, bebiendo absenta y discutiendo de ateísmo: «Al diablo todo eso; el héroe de un cuento de miedo era mejor hombre que vosotros. Un Penny plnin and Twpensee Coloured era un arte más digno de hombres vivos que el arte que todos vosotros estáis profesando. El juntar figuras de cartón de piratas y almirantes valía más la pena que todo esto; era entretenimiento; era lucha; era vida y diversión, y si no puedo hacer otra cosa, que me ahorquen si no pruebo a hacer aquello otra vez. Así fue ofrecido al mundo este divertido espectáculo del estudiante de arte rodeado de caballetes sobre los cuales otros artistas discutían los finos matices de Corot y de Renoir, mientras él gravemente estaba pintando marineros de brillante color azul de Prusia sacado de una caja de pinturas de a chelín y vertiendo su sangre en arroyos de inconfundible laca carmesí. Esta es la paradoja fundamental de la juventud de Stevenson; o si se quiere, la verdadera broma de Stevenson. De todo aquel intelectualismo bohemio, el resultado fue un retorno a Skelt. De todo aquel revolcarse en Balzac, el notable producto fue La isla del tesoro. Pero no es exagerado decir que ello tenía todavía más que ver con juguetes que con tesoros. Stevenson no miraba en realidad hacia adelante o hacia afuera, a cosas más grandes, sino hacia atrás y hacia adentro, a un mundo de cosas más pequeñas, por la abertura de Skelt, que era todavía la verdadera ventana del mundo.
Así, Skelt y sus títeres parecieron hechos para una réplica a las frases favoritas de los pesimistas. Todo aquel mundo estaba obsesionado, como por una melodía, por la hedonística desesperación del Omar de Fitzgerald: uno de los grandes documentos históricos de esta historia. Ninguna imagen podía hacer bajar la cabeza a aquellos hombres con mayor desaliento y desesperación que aquella famosa:
«No somos más que una móvil hilera
de mágicas sombras y formas que vienen y van
alrededor de la pálida linterna sostenida
a medianoche por el Amo del espectáculo.»
Y ninguna imagen podía hacer brincar con más intenso júbilo al niño Stevenson. Su respuesta, en efecto, a la filosofía de las mágicas sombras y formas, fue que las sombras y formas eran realmente mágicas. Por lo menos, parecían realmente mágicas a los niños; y no era una filosofía falsa, sino verdadera, el llamar a la cosa «una linterna mágica». Era capaz de hallar un vivo deleite en ser esta especie de porta-linterna. Era capaz de hallar un vivo deleite en ser una sombra así. Y cualquiera que haya visto de niño una pantomima de sombras, como la he visto yo, y que haya conservado algo que le ate a su propia infancia, comprenderá que Omar fue tan desafortunado en su comentario sobre la linterna, como el delicioso vicario de Voces Populi que hablaba de Valentín y Orson. El enseñaba optimismo como una ilustración del pesimismo. Más adelante podremos tratar de la naturaleza del hechizo de estos juegos y juguetes. Lo interesante de momento es que eran asociados con la tristeza en filosofía, mientras eran asociados con placer en psicología.
Lo mismo se aplica a las más comunes muestras de las ideas del fatalista. Cuando el sabio dijo que los hombres «no son más que títeres» le debe haber parecido al joven Louis algo como la blasfemia de decir que «no son más que piratas». Podía haber parecido a cualquier niño como decir que no son más que hadas o duendes. Hay algo desafortunado en lamentar tristemente la suerte de los títeres del destino, a un auditorio que espera ansiosamente la maravilla de una función de títeres. La reacción stevensoniana podría ser representada «grosso modo» por la sugestión: si todos somos tan fútiles como títeres, ¿hay algo particular que nos impida ser tan divertidos como Punch? Y hay, como digo, un verdadero misterio espiritual detrás de este místico embeleso de la mímica. Si los muñecos vivientes han de ser tan pasivos e inertes, ¿por qué los muñecos inanimados son tan y tan vivos? Y si el ser un muñeco es tan deprimente, ¿cómo es que el muñeco de un muñeco puede ser tan atractivo?
Hay que observar que esta especie de romanticismo, comparado con el realismo, no es más superficial, sino, al contrario, más fundamental. Es una apelación de lo que es experimentado a lo que es creído. Cuando la gente habla francamente de felicidad e infelicidad, como hacían los pesimistas, es inútil decir que las sombras y las figuras de cartón no deberían hacer feliz a la gente. Es inútil decir al joven Stevenson que la tienda de teatros de juguete es una sórdida barraca llena de polvorientos rollos de papel, cubiertos de figuras toscas y mal dibujadas, e insistir en que estos son los únicos hechos. El, naturalmente, respondería: «Mis hechos eran mis sentimientos; ¿y qué hacen ustedes con estos hechos? O hay algo en Skelt, lo cual ustedes no admiten, o hay algo en la Vida, lo cual ustedes tampoco admiten». De aquí nació aquella respuesta a los realistas que se halla expresada del mejor modo en el ensayo titulado The Lantern Bearers. Los realistas, a los que escapaban tantos detalles, nunca han advertido dónde radicaba la falsedad de su método; radicaba en el hecho de que mientras fuese materialista no podía ser verdaderamente realista. Porque no podía ser psicológico. Si los juguetes y las bagatelas pueden hacer feliz a la gente, esta felicidad no es una bagatela, y ciertamente no puede ser un engaño. Este es el punto que ha pasado inadvertido, en todo lo que se ha dicho sobre la pose. Los que repetían por centésima vez que Stevenson «posaba» no han llegado hasta la pregunta evidente, «¿posaba como qué?» Todos los demás poetas y artistas posaban; pero posaban como miembros del Club de los suicidas. El posó como el Príncipe Florizel armado de una espada y retando al Presidente del Club de los Suicidas. El era si se quiere, el absurdo enmascarado que he imaginado, disfrazado con una pluma y una espada o una daga; pero no disfrazado más extravagantemente que aquellos que aparecían como fantásticas figuras en sus propios funerales. Si llevaba una pluma, no era una pluma blanca; si llevaba una daga, no era una daga envenenada o la daga pesimista vuelta hacia adentro; en resumen, si tenía una postura, era una postura de defensa ye, incluso, de reto. Era después de todo la postura de moda en su tiempo la que se había propuesto desafiar. Y es aquí donde realmente pertinente recordar que no fingía en modo alguno cuando decía que desafiaba a la muerte. La muerte estaba mucho más cerca de él que de los pesimistas; y lo sabía cada vez que tosía y encontraba sangre en su pañuelo. No fingía tanto desafiarla como los otros fingían buscarla. Y no es poco mérito de su parte que hiciera mejor uso de su mala salud del que hizo Oscar Wilde de su buena salud; y nada tocante a la exterioridad de cada uno de ellos puede alterar el contraste. La daga puede haber sido teatral, pero la sangre era real. Como Cyrano dijo de su amigo: «Le sang, c'est le sien». Y, en realidad, fue la falta de valor en la cultura de su tiempo lo que provocó su protesta y su pose. En todo caso, los finos matices intelectuales eran moralmente bastante oscuros. Pero aborrecía principalmente la pérdida de lo que los soldados llaman moral más que la de lo que los pastores llaman moralidad. Todo aquel mundo se agachaba bajo la sombra de la muerte. Todos por igual viajaban bajo la bandera de la calavera y los huesos cruzados. Pero sólo él pudo llamarlo el Jolly Roger, la bandera de los piratas.
Lo que realmente no se ha apreciado en Stevenson es lo abrupto de este escape. Hablamos de volver los ojos con gratitud hacia los que fueron innovadores o introductores de nuevas ideas; pero de hecho nada es más difícil de hacer, puesto que para nosotros estas ideas son ya necesariamente ideas viejas. Hay sólo un movimiento, a lo más, de triunfo para el pensador original; mientras su pensamiento es una originalidad y antes que se convierta en un mero origen. Las noticias se esparcen rápidamente: es decir, se hacen viejas rápidamente; y aunque podemos llamar maravillosa una obra, no podemos fácilmente ponernos en la situación de aquellos para quienes fue una causa de maravilla, en el sentido de sorpresa. Entre la primera moda de hablar demasiado en elogio de Stevenson y la moda más nueva de decir tonterías para desacreditar a Stevenson, nos hemos acostumbrado completamente a la asociación de ciertas ideas; de un extremo pulimento estilístico aplicado a toscas aventuras de muchacho, de la figura del Penny Plain coloreada tan cuidadosamente como una miniatura. Pero estas ideas no siempre habían sido asociadas en la forma como las asoció Stevenson. Podemos romper y deshacer la combinación; pero fue él quien la tejió; y como muchos habrán pensado, en hilos muy dispares. Realmente parece tonto a muchos que un artista literario serio de la époea de Pater se haya dedicado a escribir de nuevo cuentos de miedo y de aventura. Era exactamente como si a George Meredith le hubiera dado por aplicar toda su fina psicología femenina a escribir la clase de novelitas de dos peniques que leían las criadas y que se titulaban: «El rapto de Panay» o «Las campanas de boda de Winnie». Era como si se hubiera oído decir, o, por decirlo así, insinuar a Henry James que había, después de todo, algo que realmente habría debido ser mejor valorado y reexpresado, como si, dijéramos, en toda aquella realmente indisoluble productividad de Ally Sloper's Half-Holiday. Era como si Paderewski hubiera insistido en ir por el mundo con un organillo; o Whistler se hubiese limitado a pintar muestras de taberna. Un distinguido dramaturgo, que es lo bastante viejo como para recordar los primeros éxitos de la madurez de Stevenson, me contó cuán absurdo pareció entonces que nadie se tomara en serio esta literatura del arroyo. Un libro escrito sólo para los muchachos, quería decir un libro escrito solamente para muchachos mandaderos. Parecía una extraña asociación de ideas que se escribiera cuidadosamente como un libro para hombres, y aun para hombres literatos. No parece ello tan extraño ahora; porque hace mucho tiempo que Stevenson lo hizo. Pero es importante tener en cuenta que no todo el mundo halló natural que se empleara el estilo de Pulvis et Umbra, en el equivalente de «Dick Deadshot entre los Piratas». Era la última clase de entusiasmo que habría fácilmente arrebatado a ninguno de sus contemporáneos cultos. El típico hombre de letras, con las ideas y la filosofía de aquella generación, antes habría pasado su vida tirando saetas de papel o dibujando en un encerado caricaturas de su editor.
Así, hay una de aquellas frases que se ha citado demasiado, en contraste con tantas que se han citado demasiado poco, de que él y sus amigos artistas llevaban encima voluminosos libros verdes «muy desvergonzadamente franceses». Pero según las ideas de aquel mundo artístico, La Isla del Tesoro es muy desvergonzadamente inglés. Según las convenciones de aquel mundo no había nada inconveniente en estudiar a Balzac o en ser bohemio. Era mucho más inconveniente estudiar al Capitán Marryat y escribir sobre el buen capitán que hizo tremolar la Unión Jack sobre la empalizada, desafiando a los malos bucaneros. Desde el punto de vista del arte de aquellos días hasta aquella bandera tenía demasiado de emblema moral. Sólo cuando comprendemos qué era lo que parecía raro y hasta sin dignidad en su arriesgada travesura, podemos comprender claramente las inconvenientes verdades que yacen detrás de ella. Porque contra la bandera negra del pesimismo, su bandera era realmente un emblema moral. Había una moralidad en su reacción hacia la aventura; su apelación al espíritu del camino real, aunque fuera, a veces, el espíritu de un salteador.
En una palabra, recurrió a su propia infancia. Una cosa se cuenta de ella: que cuando alguien se burlaba de él a propósito de una espada de juguete, respondía solemnemente: «El puño es de oro y la vaina es de plata, y el niño está contento». Fue a este momento al que regresó de pronto. Buscando algo satisfactorio, no encontró nada tan sólido como aquella fantasía. Aquello no había sido la Nada; aquello no había sido pesimista; aquello no era la vida a propósito de la cual Lázaro no podía hacer otra cosa que llorar. Esto era tan positivo como las pinturas de la caja de colores y la diferencia entre el bermellón y el amarillo cromo. Sus goces habían sido tan verdaderos como el gusto de las golosinas; y era una tontería decir que no había habido en ello nada por lo que valiera la pena vivir. La comedia es siempre seria. Mientras podamos decir «vamos a figurar», hemos de ser sinceros. Por lo tanto, recorrió, a través del vacío o foso de su algo estéril juventud, al jardín de la infancia que había conocido un tiempo y que era la idea más aproximada que tenía del Paraíso. No había santuarios en la fe o en la ciudad de sus padres; no había medios de consagración o confesión; no había imaginería, salvo en las imágenes sin rostro que habían dejado los iconoclastas. Un hombre en su estado de reacción hacia la felicidad, antes podía haber rezado al Hombre Negro, que representaba al diablo local de Escocia, que al Dios envuelto en negras nubes, que lanzaba tan horríficos rayos en la Biblia calvinista de la familia. Pero, en medio de aquella vastedad de páramo escocés, el sol todavía brillaba sobre aquel cuadro de jardín como una mancha de oro. Las lecciones se habían perdido, pero los juguetes eran eternos; los hombres habían sido duros, pero el niño había estado contento, y si no había nada mejor, volvería.
En la filosofía elemental, por supuesto, lo que movía a Stevenson era lo que movía a Wordsworth; el hecho incontestable de la prístina vividez en la visión de la vida. Pero la tuvo a su curioso modo: no era precisamente la visión del prado, el bosque, el arroyo. Era más bien la visión del ataúd, la horca y el sable sangriento que se vestían con luz celestial, la gloria y el esplendor de un sueño. Pero estaba recurriendo a una especie de sanguinaria inocencia contra una especie de callada y secreta perversión. Aquí, como por todo en este tosco ensayo, tomo algo como La isla del tesoro, con un espíritu de simplificación y de símbolo. No quiero decir, naturalmete, que escribiera La isla del tesoro en un café de los bulevares, como tampoco quiero decir que escribiese Jekyll y Hyde en un sótano o en una buhardilla de las tierras del Cowgate. Ambos libros pertenecen a su producción posterior y fueron planeados por etapas del mayor esmero literario y proseguidos con la característica coherencia de su arte a través de toda la igualmente característica mutabilidad de su domicilio. Cuando digo que un libro determinado nació de una experiencia determinada, quiero decir que se sirvió de aquella experiencia para escribirlo, o que el libro fue el íntimo resultado que la reacción de aquella excelencia produjo en su mente. Y quiero decir en este caso que lo que dió forma y aguzó en Stevenson el recuerdo del mero despropósito de lo skeltery, fue su creciente sensación de la necesidad de escapar al asfixiante cinismo de la masa de hombres y artistas de su tiempo. Quiso volver a aquel despropósito, porque le pareció, por comparación, enteramente razonable.
La isla del tesoro fue escrita como un libro para muchachos; tal vez no sea siempre leído como un libro para muchachos. A veces, me figuro que un muchacho de veras lo podría leer mejor si lo leyera al revés. El final, que está lleno de esqueletos y de antiguo crimen, es verdaderamente bello; hasta es idealista. Porque es la realización de un ideal; aquel que se promete en su provocativo y atrayente mapa; una visión no sólo de blancos esqueletos, sino también de verdes palmeras y de mares color de zafiro. Pero el principio del libro, considerado como un libro para muchachos, difícilmente puede ser llamado idealista; resulta más bien, en la práctica, demasiado realista. Yo puedo hacer aquí una confesión personal, que me parece que no es única ni está desprovista de universal relación con el espíritu de la infancia. Cuando niño leí el libro, y no me horrorizaron los que se llaman horrores. Algo me impresionó, es cierto, un poco más de lo que debe ser impresionado un niño; porque, naturalmente, el niño no hallaría diversión donde nada le impresionase. Pero lo que me impresionó no fue el pecho del hombre muerto o los crímenes del vivo, o la noticia de que «la bebida y el diablo habían hecho lo demás»; todo ello me pareció bastante alegre y confortante. Lo que me pareció horrible fue lo que podría pasar exactamente en cualquier sala de taberna, aunque no hubiera piratas en el mundo. Fue aquel asunto de la apoplejía o de no sé qué especie de intoxicación alchólica. Fue que el marinero tuviese una cosa misteriosa llamada un ataque; mucho más aterradora que un sablazo. Yo estaba dispuesto a chapotear en mares de sangre; porque toda la sangre era laca carmesí; y en realidad siempre me la había imaginado como un lago de carmesí. Para lo que no estaba precisamente preparado era para aquellas pocas gotas de sangre sacada del brazo del exánime marinero, cuando fue sangrado por el cirujano.
Aquella sangre no era laca carmesí. Así tenemos la paradoja de que me horrorizó el acto de curar, mientras que todo el zipizape de golpes y sablazos no me producía ningún horror. Me repugnaba un acto de piedad porque tomaba una forma de medicina. No me detendré a sacar muchas moralejas de esta paradoja; especialmente en relación con la corriente falacia del pacifismo. Me limitaré a decir, tanto si me hago entender como si no, que un niño no es lo bastante perverso como para reprobar la guerra. Pero, ocurriese lo que ocurriese con la mayoría de los muchachos, hubo ciertamente un muchacho que disfrutó con La isla del tesoro; y su nombre es Robert Louis Stevenson. El experimentó realmente la sensación del que ha huído el mar libre y a tierras extrañas; quizá más vívidamente de lo que la experimentó más tarde, cuando hizo aquel viaje, no metafóricamente, sino materialmente, y descubrió su propia Isla del Tesoro, en los mares del Sur. Pero así como en el segundo caso corría hacia cielos más limpios huyendo de climas insalubres, así al resucitar la historia de aventuras, escapaba a un clima extremadamente insalubre. El microbio del morbo podía haber estado dentro de él, lo mismo que el germen de la tisis; pero en las ciudades que había abandonado, el pesimismo hacía estragos como una peste. Multitudes de pálidos poetas, informes y y olvidados, se amontonaban alrededor de aquellas mesas de café como espíritus en el Hades, adorando «la sorcière glauque», como aquél de entre ellos cuya mortalidad ha sido inmortalizada por Max. Se olvida demasiado a menudo que si Stevenson hubiera sido sólo un pálido joven que hacía flores de cera, habría encontrado muchos pálidos jóvenes para hacerlas con él; y las flores y los floristas se habrían marchitado juntos. Pero sólo él escapó, como de la ciudad de los muertos; cortó las amarras cuando Jim Hawknis robó el bote y emprendió su propio viaje, por el camino del sol. La bebida y el diablo han acabado con los demás, especialmente el diablo; pero es que ellos bebían absenta y no con un «Yo ho ho»; la consumían sin el más debil intento de «Yo ho ho» -un defecto que constituía, naturalmente, la parte más seria e importante del asunto-. Porque «Yo ho ho» era precisamente lo que Stevenson, con su exacta selección de las palabras, quería decirles especialmente entonces. Era por el momento su más articulado mensaje a la humanidad.
V
LAS HISTORIAS ESCOCESAS
Los dichos de la gente son generalmente verdad mientras no sean dichos sobre gente de otros pueblos. Sería poco cuerdo recorrer Sussex para averiguar si los hombres de Kent tienen cola, o Inglaterra para saber si los franceses tienen cuernos. Y hay evidentemente mucho de inexacto en el tipo tradicional del escocés práctico y puritano con su rígida economía y su tiesa respetabilidad. Una figura de tan severo decoro no es evocada muy vívidamente por el título de «Rob the Rauter», o el Hechicero del Norte. Y pocos en nuestra generación han sido convencidos de ello ni siquiera por el rigor científico que nos ha dado Peter Pan o la sobria responsabilidad que envara la narración de Las nuevas Mil y Una noches. A los lectores de esta última obra les sorprenderá oír que un escocés es incapaz de comprender una broma cuando parece tan eminentemente capaz de hacer una y el lector de la primera se sentirá inclinado a pensar que la broma nacional no es demasiado sobria, sino demasiado extravagante. Peter Pan continúa, por tradición directa, el culto del niño que empieza con La isla del tesoro, pero si hay algo que criticar en la bella fantasía de sir James Barrie, es que a Wendy le pasan en una «nursery» de Londres cosas más extraordinarias que las que nunca pasaron a Jim en una isla tropical. La única objeción a vivir en una «nursery» donde el perro es la niñera y el padre vive en la casita del perro, es que no hay necesidad de ir a la «tierra de nunca jamás» para buscar lo que nunca ocurre. Sea lo que fuere lo que podamos decir del genio escocés, éste, en ningún modo, es meramente árido o prosaico; y en realidad el verdadero complejo del genio escocés está tan lleno de contradicciones como el del dibujo cruzado del plaid o faldón escocés. Y aun en esto hay sutileza lo mismo que contradicción; y el tartán puede ser una antigua forma tribal de camuflaje. Hay un color en la montaña o en el páramo escocés que de momento parecerá gris y al menor cambio de luz parece púrpura; lo cual es en sí una imagen de Escocia. Un pasar del color más apagado el más violento, que, sin embargo, no parece ser más que un nuevo matiz, podría muy bien representar el complejo de contención y violencia que informa toda la historia nacional y el carácter nacional. Stevenson representa uno de estos momentos de la historia en que el gris se vuelve púrpura; y no obstante en su púrpura hay mucho de gris. Hay mucho de contención artística todavía más que moral; hay cierta frialdad en el comentario, aun sobre objetos pintorescos; hay incluso cierta ausencia del común concepto de la pasión. Hay matices hasta en la púrpura; hay diferencias entre la purpúrea orquídea y el purpúreo brezo; y la suya parece ser a veces, por fortuna, como el brezo blanco. En otras palabras: su idea de la felicidad es todavía del género vivaz y juvenil; y aunque describió muy felizmente la felicidad de los amantes en Catriona y empezó a prever su felicidad en Weir of Hermiston, atacó el tema relativamente tarde en su vida; y éste entró muy poco en aquella idea original de una vuelta a la simplicidad, que le había llegado como un viento de un patio de juego. Imaginad lo enojado que se habría puesto Jim Hawkins, si se hubiera permitido a un grupo de muchachos que se metieran en el negocio de ir en busca de un tesoro. Tan brillante es esta resurrección de la infancia, que casi podemos creer por un momento que Stevenson debe haber sido tan joven e insensible como Jim. Sólo que, como digo, sospecho que, en cierto modo, había procurado hacerse un poco insensible en aquella materia. En ella sus aventuras habían sido desventuras. No evocaba por mero placer el recuerdo de la juventud como lo hacía con el recuerdo de la infancia.