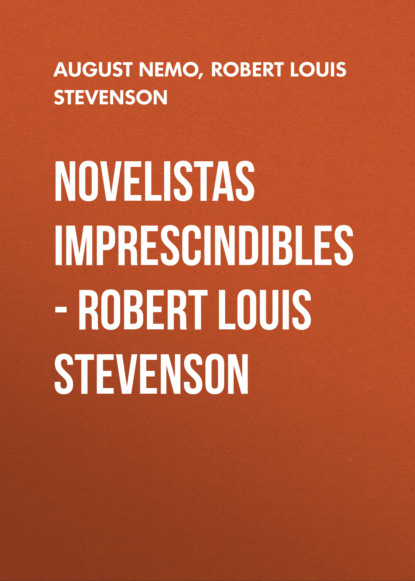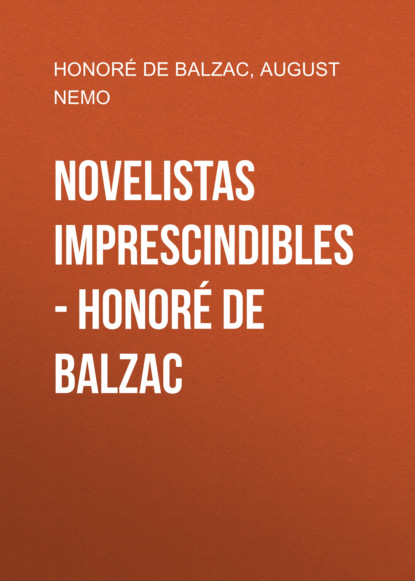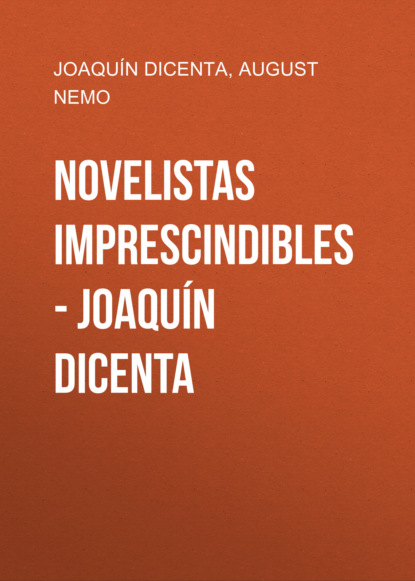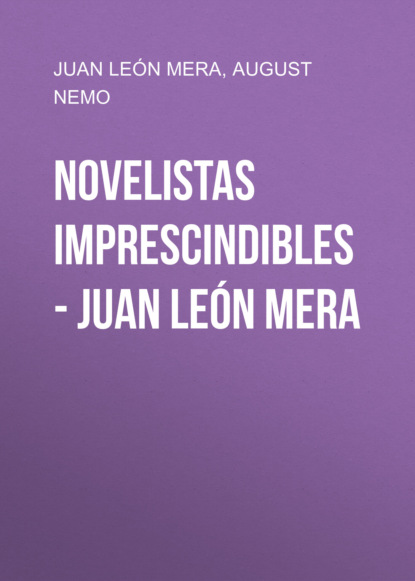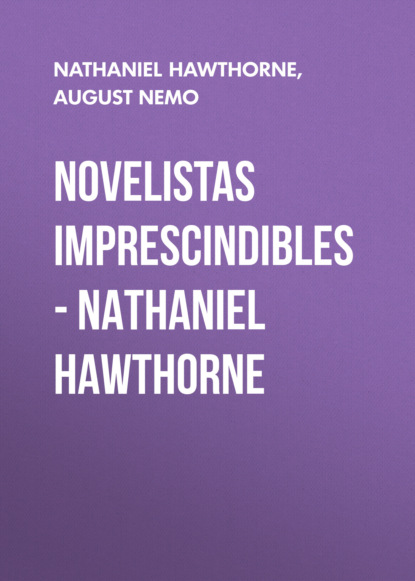- -
- 100%
- +
Las dos novelas sobre David Balfour son ejemplos muy notables de lo que he mencionado generalmente como la nota stevensoniana: la manera viva y brillante; los breves discursos; los gestos tajantes y el agudo perfil de energía, como el de un hombre que avanza recta y rápidamente por el ancho camino. Las grandes escenas de Kidnapped, la defensa de la cámara en el buque o el enfrentamiento del tío Ebenezer y Alan Breck, están llenos de estas frases explosivas que parecen derribar las cosas como pistoletazos. Todo un ensayo sobre el estilo de Stevenson, como el que intentaré, sin muchas esperanzas de éxito, en otra página, pudo ser escrito por un crítico de veras sobre la frase: «Su espada relampagueaba como mercurio (Quicksilver), entre la confusión de nuestros enemigos». El hecho de que el nombre de determinado metal acierte a combinar la palabra «plata» (silver) con la palabra «veloz» (quick), es sencillamente un accidente algo recóndito; pero el arte de Stevenson consistió en aprovecharse de estos accidentes. A los que dicen que estos juegos con fáciles de hallar, lo único que se les puede responder es: «Vayan a buscarlas». Un escritor no puede crear palabras, a menos de ser el feliz autor de Jaberwocky o La tierra donde viven los Jumblies; pero lo más próximo a crearlas que puede hacer, es encontrarlas de éste modo y para este uso. Los personajes de la novela son excelentes; aunque quizás no hay realmente más que dos. Hay más en la continuación titulada Catriona; y el estudio del lord Abogado Prestongrange es un intento, muy interesante, de hacer una cosa muy difícil: describir un político que no ha dejado completamente de ser un hombre. El diálogo es animado y lleno de finos rasgos escoceses; pero todas estas cosas son casi sencundarias en Kidnapped y Catriona, como lo son en la misma Isla del Tesoro. La cosa es todavía simplemente una historia de aventuras, y especialmente una historia de las aventuras de un muchacho. Y hay momentos en que el muchacho es uno solo; y su nombre no es ni Hawkins ni Balfour, sino Stevenson.
Pero aunque la cosa ha de ser criticada (y admirada) estrictamente como una novela de aventuras, hay aspectos interesantes en ella considerada como novela histórica. Lleva en sí una actitud crítica curiosamente equilibrada, heredada en parte de la actitud de Sir Walter Scott; la paradoja de hallarse intelectualmente al lado de los Whigs y moralmente al lado de los Jacobitas. Hay bastante materia moral en la historia del largo asesinato legal de James of the Glens para sublevar a todo un clan de jacobitas, y lanzarlos enfurecidos al desfiladero de Killiencrankie. Pero hay contra ello el vasto supuesto legal de que, en cierto modo, todas estas cosas son para un mejor fin; que es la herencia de la visión providencial de la comunidad presbiteriana. Del mismo modo es evidente, en la primera de estas novelas, que David Balfour no difiere mucho de Alan Breck, en su manera de juzgar la opresión de los campesinos montañeses y en su patética lealtad al pasado. En el balance ético de muerte de Apin, si bien no abona el homicidio, ciertamente no dice nada que abone la tiranía. Es evidente que le conmueve y le impresiona el espectáculo de todo un paisanaje fiel a su ideal y desafiando una presión más civilizada, pero mucho más cínica. Pero, cosa curiosa, cuando Stevenson vió exactamente la misma historia representada ante sus ojos en la tragedia de los campesinos de Irlanda, se dejó convencer por alguna vaguedad periodística sobre la perversidad de la Land Leogne (aguijoneado quizás por el absurdo jingoísmo de Henley) y, con todo, su innato valor y mucho menos de su innato buen sentido, quiso plantarse en una granja reclamada, pertenciente a una familia llamada Curtin, a la cual parecía considerar como la única víctima de la situación social. No parece que se le ocurriera que estaba simplemente ayudando al Master of Loval a atropellar a David Balfour. Parecía suponer realmente que, en aquellas condiciones sociales, los campesinos irlandeses podían pedir justicia a gobiernos imperiales que abolían todos los derechos locales y se llevaban a todo patriota irlandés para ser juzgado ante un jurado amañado, compuesto por forasteros y enemigos. «¡Justicia, David! En todo, la misma justicia que halló Gleaure al borde del camino».
Pero esta curiosa y, a veces, inconsecuente mezcla de la gris «whigeria», con el purpúreo romanticismo jacobita, en el sentimiento tradicional de escoceses como Stevenson, se relaciona con cosas mucho más profundas referentes al imperio que su historia tenía sobre ellos. Es necesario declarar aquí que hay verdadera y seriamente una influencia del Puritanismo escocés en Stevenson, aunque me parece más una filosofía parcialmente aceptada por su intelecto que el ideal especial que fuese el secreto de su corazón. Pero todo filósofo es alterado por la filosofía, aun cuando, como en el caso inmortal de Boswell, el contento esté siempre rompiendo el dique. Y había una parte en la mente de Stevenson que no era alegre; que, según pienso yo, en alguna de sus manifestaciones no era ni siquiera sana. Y no obstante hay que hacer a este especial elemento escocés la justicia de declarar que aun cuando decimos que no era sano, difícilmente podríamos arriesgarnos a decir que no era fuerte. Era la sombra de aquel antiguo fatalismo pagano que en el siglo diecisiete había tomado la forma poco menos pagana del calvinismo; y que había sonado en tantas tragedias escocesas con una nota de predestinación. La apreciamos vivamente cuando volvemos los ojos de sus dos comedias escocesas de aventuras a su tercera novela escocesa que es una tragedia de carácter. Es cierto, como se podrá observar más adelante, que aun en este concentrado drama de pecado y de dolor, entra un elemento curioso y hasta incongruente de historia de aventuras; como un fragmento de las anteriores aventuras de David y de Jim. Pero dejando esto a un lado, por el momento, hemos de hacer justicia a la dignidad que da a la historia misma su más sombrío escenario y su más adusto credo. Stevenson demostró su perfecto instinto cuando lo tituló Un cuento de invierno. Es su única historia en blanco y negro, y no puedo recordar una palabra que sea unae mancha de color.
Al tocar el punto algo olvidado del lado más desagradable de la vida puritana, el primitivo y bárbaro sabor de su mal y sus excesos, puede haber parecido que subestimaba los superiores aunque más duros aspectos del puritanismo escocés. No pienso hacerlo; y ciertamente nadie puede permitirse hacerlo al emprender un estudio competente de Stevenson. El permaneció, en ciertos aspectos, hasta el día de su muerte, leal a la tradición presbiteriana; podría decir a los prejuicios presbiterianos y por lo menos en uno o dos casos a las antipatías presbiterianas. Pero me figuro que era más bien un caso de la moderna religión del patriotismo en cuanto se opone al más extenso patriotismo de la religión. Como muchos otros hombres de francos acerbos y antojadizos prejuicios (que son la clase de prejuicios que nunca nos predisponen contra un hombre) era capaz de ver en algunas cosas extranjeras los males a que estaba acostumbrado en cosas de su país; y de empezar de nuevo la gran disputa internacional de la sartén y la caldera. Es divertido, por ejemplo, hallar al joven escocés de Olalla, desaprobando gravemente el tétrico crucifijo español con su arte torturado y de expresión violenta, y dejando, probablemente aquella tierra de religiosa lobreguez para volver y gozar del encanto y la alegría de Janet la contrahecha. Si nunca hubo un arte lóbrego y violento, uno pensaría que se halla en esta contorsionada figura; y hasta Stevenson reconoce que Olalla sacaba más consuelo del crucifijo que Janet del ministro; o añadiré yo, que el ministro del ministerio. En realidad, cuentos de esta clase con contados por Stevenson con un voluntario entenebrecimiento del paisaje escocés y una exultación en la ferocidad del credo escocés. Pero sería una equivocación no echar de ver aquí cierto auténtico orgullo nacional que informa todo este arte anormal, y una convicción de que la fuerza de la tragedia tribal atestigua, en cierto modo, la fuerza de la tribu.
Podría sostenerse que el mejor efecto de la educación religiosa del escocés fue el enseñarle a pasarse sin religión. Le permitió sobrevivir como una clase especial de librepensador; uno que, a diferencia de sus más corrientes compañeros, no estaba tan embriagado de libertad que se olvidase de pensar. Podría decirse que entre los escoceses en vez de que le religiosidad sentimental haya reemplazado a la religión dogmática (como es el caso corriente entre los ingleses) ha ocurrido algo completamente opuesto. Cuando murió la religión, quedó la teología, o por lo menos quedó el gusto por la teología. Quedó porque, sea lo que sea, la teología es al menos una forma de pensamiento. Stevenson conservó ciertamente esta disposición mental mucho tiempo después de que sus creencias, como las de muchos de su generación, se hubieran simplificado hasta desvanecerse. El fué, como ha dicho Henley, algo así como el catequista breve, aun cuando su propio catecismo se hubiese vuelto más breve todavía. Todo esto, sin embargo, constituía indudablemente una fuerza para él y para su nación, y un motivo real de gratitud para su antigua tradición religiosa. Aquellos áridos deístas y sesudos utilitarios que paseaban por las calles de Glasgow y Edimburgo durante el siglo dieciocho y a principios del diecinueve, eran evidentemente un producto del espíritu religioso nacional. Los ateos escoceses eran inconfundiblemente hijos del Kirk. Y aunque a veces pareciesen absurdamente deshumanizados, el mundo ahora padece por falta de una parecida lucidez. Por decirlo brevemente, siendo teológicos habían aprendido por lo menos a ser lógicos; y al abandonar el prefijo griego como una bagatela superflua contaron con la simpatía de muchos modernos menos ilógicos que ellos. La influencia de esta especie de claridad en Stevenson es muy clara.
No fué su misión figurar como un escocés metafísico; o sacar sus deducciones siguiendo las líneas de la lógica. Pero siempre, acaso por instinto, trazó líneas que eran tan claras y distintas como las de un diagrama matemático. El mismo ha hecho una comparación muy luminosa entre un teorema geométrico y una obra de arte. He tenido ocasión de hacer notar, una y otra vez, en el curso de este ensayo, cierta árida decisión en las pinceladas del estilo de Stevenson. Creo que ello era debido, en no poca medida, a aquella herencia de definición que acompaña una herencia de dogma. Lo que escribió, no estaba, como dijo él mismo, despectivamente, de cierta obra literaria, escrito sobre arena con una cucharilla para la sal; estaba, según la tradición de las escrituras, grabado con acero sobre piedra. Esta fue una de las muchas cosas buenas que sacó de la atmósfera espiritual de sus mayores. Pero sacó otras cosas también; aunque estas son mucho menos fáciles de describir y mucho menos fáciles de alabar.
De vez en cuando, he adoptado insensible e inevitablemente el tono del que defiende a Stevenson como si necesitase defensa. Y, en realidad, creo que necesita alguna defensa; aunque no sobre puntos en que ahora se considera necesario defenderle. Me causa en verdad cierto enojo la mezquina detracción de nuestro tiempo que me parece mucho más frívola y menos generosa que la propaganda de un libro de moda. Siento cierto desprecio por los que califican de afectación toda frase que resulte impresionante o que acusan a alguien de que habla para producir efecto, como si se pudiese hablar para otra cosa. Pero encontraría poco leal atacar a los denigradores de Stevenson sin arriesgarme a decir dónde pienso que debería ser, si no atacado, por lo menos reprendido. Hay, creo yo, un punto flaco en Stevenson; pero es exactamente lo contrario de la debilidad alegada generalmente por los críticos; en realidad es exactamente lo contrario de lo que éstos considerarían probablemente como débil. La excusa para ello, en cuanto ello existe para ser excusado, se halla en la misma dirección de aquel brusco viraje que dió cuando volvió la espalda a los decadentes. He dicho ya y nunca se repetirá demasiado, que la novela de Stevenson era una reacción contra una época de pesimismo. Ahora bien: la objeción real a ser un reaccionario, es que un reaccionario, como tal, difícilmente evita el reaccionar hacia el error y la exageración. Lo contrario de la herejía del pesimismo es la herejía gemela del optimismo. Stevenson no se sintió, en modo alguno, atraído por un plácido y pacífico optimismo. Pero empezó a sentirse demasiado atraído por una especie de insolente y opresivo optimismo. La reacción a la idea de que lo bueno fracasa siempre es la idea de que lo bueno triunfa siempre. Y de allí, muchos se dejan resbalar hasta el peor engaño: que lo que triunfa es bueno siempre.
En los días en que los antepasados de Stevenson, los Covenantes, luchaban con los Cavaliers, un anciano Cavalier de la secta episcopal, hizo una interesente observación: que el cambio que él realmente aborrecía era el representado por decir «El Señor», en vez de «Nuestro Señor». Lo último implicaba afecto; lo primero, sólo temor. De hecho, describía sucintamente lo primero como un lenguaje de demonios. Y esto es verdad en el sentido de que el muy elocuente lenguaje en que ha figurado el nombre de «El Señor» es el lenguaje del poder y la majestad y hasta del terror. Y en se hallaba realmente implicada en diversos grados la idea de glorificar a Dios por su grandeza, más bien que por su bondad. Y aquí volvía a ocurrir la natural inversión de ideas. Puesto que el puritano se limitó a gritar con el musulmán: «Dios es grande», el descendiente del puritano está simpre algo inclinado a gritar con el nietzscheano: «La grandeza es Dios». En algunos de los extremos realmente malos, este sentimiento se enlobreguecía hasta caer en una especie de diabolismo. En Stevenson estaba presente muy débilmente pero ocasionalmente se hace sentir; y para mí (lo he de confesar) se hace sentir como un defecto. Se siente débilmente, por ejemplo, en la gran novela escocesa The Master of Ballantrae; se siente más definidamente, me parece, en la última novela escocesa Weir of Hermiston. En el primer caso, Stevenson dijo en su correspondencia, en un tono asaz humorístico y sano, que el Master era todo lo que él conocía del demonio. No pongo ningún reparo a que el Master sea el demonio. Pero me repugna un algo sutil y subconsciente, que, de vez en cuando, parece insinuar que es El Señor. Quiero decir el Señor en el vago sentido de cierta autoridad en aristocracia o hasta en mero dominio. Quizás, hasta siento oscuramente que hay algo del lejano trueno del Señor en el título mismo de The Master. Este algo, sea cual sea la manera como lo definamos y el grado en que lo reconozcamos, había progresado en muchos grados cuando escribió la última novela. Quizá fuese en parte la influencia de Henley, quien con sus muchas generosas virtudes tenía ciertamente esta debilidad hasta el histerismo. Quiero decir la pérdida de la natural reacción de un hombre contra un tirano. A veces toma la forma del menos masculino de todos los vicios, la admiración por la brutalidad. Se ha debatido mucho si los velentones son siempre cobardes; me limito a hacer notar que los admiradores de los valentones están siempre, por la naturaleza misma de las cosas, tratando de ser cobardes. Si no lo consiguen siempre, es porque tienen inconscientes virtudes que restringen aquel obsceno culto y esto es cierto hasta de Henley; y, más todavía, de Stevenson. Stevenson estuvo siempre entrenado en verdadero valor; porque luchó cuando era débil. Pero no se puede negar que, por una combinación de causas, su propia rebelión contra un inveterado pesimismo, la reaccionaria violencia de Henley, pero principalmente, creo yo, la vaga tradición escocesa de un Dios de mero poder y terror, llegó a familiarizarse demasiado en sus últimas obras con una especie de culto brutal del miedo. Lo siento en el personaje de Weir of Hermiston, o mejor dicho en la actitud de todos los demás, incluso el autor, hacia este personaje. No me molesta que el juez se complazca en el juego de insultar y ahorcar a alguien; porque sé que el juez puede ser más vil que el hombre a quien ahorca. Pero me molesta que el autor se complazca en ello cuando sé que no tiene nada de vil. El mismo fino y desagradable matiz de cosas se puede hallar en las últimas páginas de The Ebb-Tide. Mi punto de vista puede verse expuesto «grosso modo», diciendo que no hallo inconveniente en que el autor cree una persona tan repulsiva como mister Attwater; pero sí lo hallo en que lo cree y no lo aborrezca. Creo aun más exacto expresarlo en otra forma: que no habría inconveniente si aborreciera y admirase a Attwater exactamente como aborrecía y admiraba a Huish. En cierto sentido, evidentemente admiraba a Huich, pues era la pasión de su vida el admirar el valor. Pero no esperaba que nadie respetase a Huish; y hay momentos en que parece hallar natural que la gente respete a Attwater. Esta secreta idolatría de lo que un sentimiento femenino llama «fuerza», era la única lesión en la perfecta cordura de Stevenson, la única llaga en la salud normal de su alma; y aun ésta había venido de un esfuerzo demasiado violento para ser sano. Así él, pobre muchacho, podía haber provocado una hemorragia al moverse demasiado vigorosamente en su lecho. Porque no le reprocho por tener este defecto en el sentido de tener ningún exceso de él. Le reprocho, siendo lo que era, por tener siquiera una sombra de él. Pero creo que es desgraciadamente demasiado cierto que tenía una sombra de él. Hay algo casi cruel en buscar así las inocentes fuentes de crueldad. Pero, como se ha dicho tan a menudo y tan simplemente y con tanta verdad, Robert Louis Stevenson era un niño. La moraleja de estos capítulos, sobre su nación, su ciudad y su hogar, es que era algo más que un niño. Era un niño perdido. No había nada para guiarle en los locos movimientos y reacciones de la modernidad; ni su nación ni su religión ni su irreligión, eran aptos para la tarea. Carecía de mapa para aquel osado viaje; poco se le podía culpar si creía tener que escoger entre la salvaje rosa del orgullo de Scylla y el suicida remolino de la desesperación de Caribdis. Sólo que, como Ulises, a pesar de todo su espíritu aventurero, siempre estaba tratando de llegar a casa. Para variar la metáfora, su rostro se volvía siempre, como el girasol, hacia el sol; aunque fuese detrás de una nube; y quizá después de todo no hay nada más cierto que la frase demasiado familiar del diario del doctor o la enfermera: que fue un niño enfermo que se pasaba la vida tratando de ponerse bueno.
VI
EL ESTILO DE STEVENSON
Antes de escribir este capítulo debería explicar que soy del todo incapaz de escribirlo: por lo menos como muchas y serias autoridades literarias imaginan que debería ser escrito. Soy una de estas humildes personas para quienes lo principal del estilo se relaciona con el decir algo; y en general, en el caso de Stevenson, con contar una historia. El estilo toma su más viva, y por lo tanto, más adecuada forma, de dentro; como la narración se anima y salta, o la afirmación se hace vehemente o de peso, por ser o autoritaria o argumentativa. La frase toma su forma del movimiento, como toma su movimiento del motivo. Y el motivo (para nosotros los fuera de la ley) es lo que el hombre tiene por decir. Pero hay un tratamiento técnico del estilo por el cual siento un profundo respeto, pero es un respeto de lo desconocido, por no decir de lo ininteligible. No diré que sea griego para mí, porque conozco el alfabeto griego y no conozco el alfabeto de estos gramáticos de la cadencia y la secuencia; todavía puedo leer el Testamento Griego, pero el evangelio del puro y abstracto inglés no me trae ninguna nueva. Lo saludo de lejos como hago con la armonía musical o las matemáticas superiores; pero no introduciré en este libro un capítulo sobre ninguno de estos tres temas. Cuando hablo del estilo de Stevenson quiero decir la manera como podía expresarse en inglés corriente, aun cuando fuese en algunos aspectos un inglés peculiar; y sólo dispongo del más elemental inglés para criticarlo. No puedo usar los términos de ninguna ciencia del lenguaje, ni de ninguna ciencia de la literatura.
Mister Max Beerbohm, cuya aguda y clásica crítica está llena de esas brillantes profundidades que muchos toman por superficialidades, ha comentado con mucho acierto las fatigosas repeticiones de los periódicos, que perjudicaron grandemente la fama stevensoniana en el período de la moda stevensoniana. Anotó especialmente que cierta frase usada por Stevenson al hablar de sus primeras tentativas literarias según la cual «played the sedulous ape» (imitó asiduamente), a Hazlitt o a Lamb, debería guardarse compuesta en las imprentas de los periódicos; tan frecuentemente la citan los periodistas. Hay mil cosas en Stevenson más dignas de ser citadas y mucho más intructivas de veras acerca de su formación literaria. Todo joven escritor, por original que sea, empieza por imitar a otros, consciente o inconscientemente y casi ningún escritor viejo tendrá reparo en confesarlo. La verdadera ironía del incidente no parece haber sido notada por nadie. La verdadera razón por la cual esta confesión de plagio entre un centenar de confesiones así, se cita siempre, es porque la confesión en sí tiene el sello, no del plagio, sino de originalidad personal, en el mismo acto de decir que ha copiado otros estilos. Stevenson escribe de la manera más inconfundible en su propio estilo. Me parece que habría podido adivinar, entre un centenar de autores quién había usado la expresión «played the sedulous ape». No pienso que Hazlitt hubiera añadido la palabra «sedulous». Algunos podrían decir que habría quedado mejor porque habría sido más simple sin ella; algunos dirían que la palabra es, en sentido estricto, demasiado recherchée; algunos podrían decir que se distingue por forzada o afectada. Todo esto es materia de discusión; pero resulta una especie de broma que un recurso tan individual se quiera convertir en una prueba de imitación. Como quiera que sea, esta clase de recurso, la curiosa combinación de dos palabras así es lo que entiendo por el estilo de Stevenson.
En el caso de Stevenson, la crítica ha tendido siempre a ser hipercrítica. Es como si el crítico se hubiese esforzado en ser tan riguroso con el artista, como el artista lo era consigo mismo. Pero los críticos no son muy consecuentes o mirados en este asunto. Le reprochan el ser nimio y exigente, y con ello se hacen más nimios y exigentes ellos mismos. Lo condenan por perder demasiado tiempo en buscar la palabra exacta; y, luego, pierden más tiempo ellos en esfuerzos poco afortunados para demostrar que no es la palabra exacta. Recuerdo que mister George Moore (quien, por lo menos, dirigió el ataque cuando Stevenson vivía y se hallaba en la cumbre de su popularidad, pretendió, de una manera algo misteriosa haber desenmascarado todo el truco de Stevenson, extendiéndose largamente sobre la palabra interjected, en el pasaje que describe a un hombre parando en reloj con interjected finger. Parecía haber cierta idea de que, porque la palabra era poco usada en aquel sentido, ello demostraba que no había nada más que un artificial verbalismo en toda la tragedia de Jekyll y Hyde o en todo el humor de The Wrong Box... Me parece que es ya hora de que toda esta melindrosidad sobre la melindrosidad sea corregida con un poco de sentido común. La pregunta más natural que se podría hacer a Mr. Moore cuando pone reparo a la palabra interjected es, «¿Qué palabra usaría usted?». Inmediatamente descubriría que cualquier otra palabra sería mucho menos enérgica y hasta mucho menos exacta. Decir «interposed finger» sugeriría por su mismo sonido una acción mucho más torpe y menos precisa; «interjected» sugiere por su mismo sonido una especie de limpio y seco movimiento, una precisión mecánica que corrige un mecanismo. En otras palabras, sugiere lo que se quería sugerir. Stevenson usó la palabra porque era la palabra exacta. Nadie más la usó, porque nadie más pensó en ella. Y esta es toda la historia del estilo stevensoniano.
La literatura no es más que lenguaje; es sólo un sorprendente milagro en virtud del cual un hombre dice realmente lo que quiere decir. Es inevitable que la mayor parte de la conversación sea la conversación: como cuando descubrimos una mirada de contrastes o cualidades opuestas llamando nice a todo un mundo de personas diferentes. Algunos escritores, incluyendo a Stevenson, han deseado ser (en el antiguo y propio sentido de la palabra) más nice en su distinción de la niceness. Ahora bien: nos guste o no nos guste esta feliz exigencia, nos sintamos complacidos o irritados por un estilo como el de Stevenson; tengamos o no tengamos una razón personal o impersonal para no poder sufrir el estilo o al hombre, deberíamos tener, por lo menos, la suficiente imparcialidad y justicia crítica para ver cuál es la prueba literaria. La prueba es si las palabras están bien o mal escogidas, no al objeto de satisfacer nuestro propio gusto en materia de palabras, sino al objeto de satisfacer el sentido de la realidad de las cosas que puede tener todo el mundo. Y es absurdo en cualquiera que pretenda amar la literatura, el no ver la excelencia de la expresión de Stevenson en este aspecto. Escoge las palabras que dan la imagen que él, particularmente, quiere dar. Ellas fijan una cosa particular, y no alguna cosa general de la misma especie; y, no obstante, la cosa, a veces, es muy difícil de distinguir de otras cosas de la misma especie. Este es el arte de las letras; y el artífice hizo una vasta multitud de estas imágenes con toda clase de materiales. En este aspecto podemos decir de Stevenson casi lo mismo que él dijo de Burns. Hizo notar que Burns sorprendió al mundo culto, con todos sus estetas y anticuarios, no escribiendo nunca poemas sobre cascadas, castillos arruinados y otros reconocidos temas de interés, lo cual precisamente demuestra que Burns era un poeta y no un turista. Siempre es la persona prosaica la que pide temas poéticos. Son los únicos temas acerca de los cuales ella puede ser más o menos poética. Pero Burns, como dijo Stevenson, tenía un don natural de comentario vivo y flexible que podía ejercer tan fácilmente sobre una cosa como sobre otra; una iglesia o una taberna; un grupo que va al mercado o un par de perros que juegan en la calle. Este don debe ser juzgado por su acierto, su viveza y su alcance; y todo lo que sugiera que el talento de Stevenson era una pieza de plata, pulida perpetuamente por su servilleta, no sabe literalmente de qué está hablando. Stevenson tenía exactamente el talento que atribuimos a Burns de no tocar nada sin animarlo. Y muy lejos de esconder un solo talento en una servilleta, sería mucho mejor decir que llegó a ser dueño de diez ciudades, puestas en los confines de la tierra. Ciertamente, la última frase sola sugiere un ejemplo o un texto.