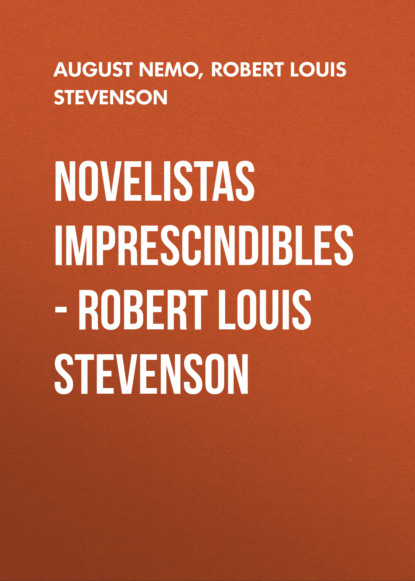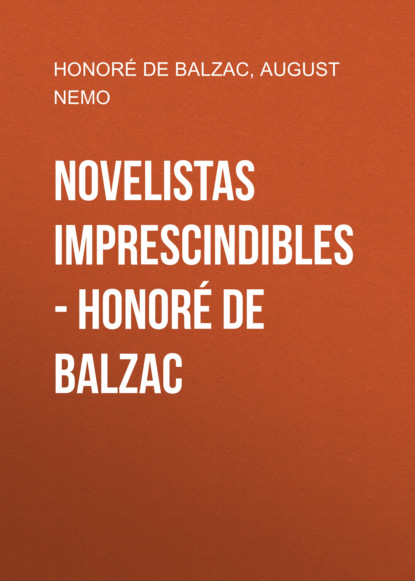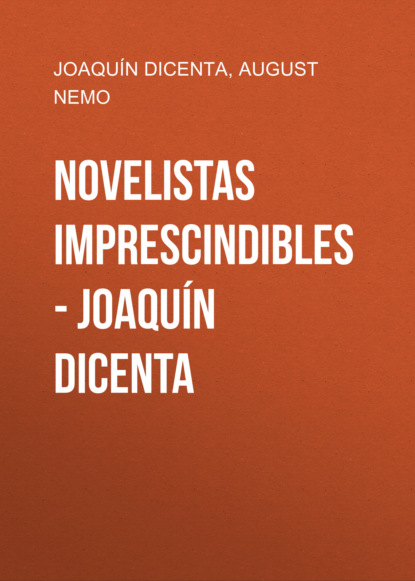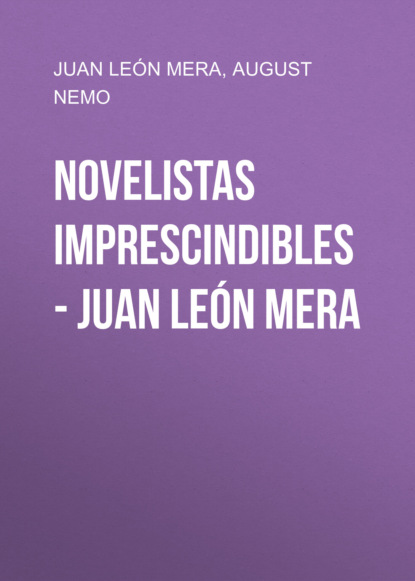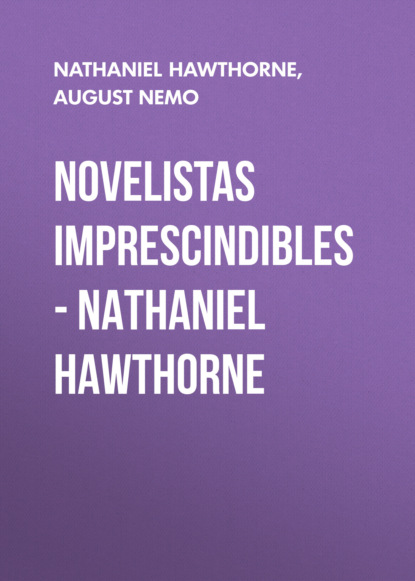- -
- 100%
- +
Tomaré el caso de uno de su libros; de propósito me abstengo de tomar uno de los mejores. Tomaré The Wrecker, un libro que muchos llamarían un fracaso y que nadie llamaría un impecable acierto artístico, y menos que nadie el artista. El cuadro se escapa del marco; en realidad es más un panorama que una pintura. La historia se extiende sobre tres continentes; y su desenlace tiene demasiado el aire de ser solamente el último de una larga serie de pasajes inconexos. El libro parece un álbum de recortes; de hecho es muy exactamente un álbum de apuntes de Loudon Dodd, el aprendiz de arte que nunca pudo ser plenamente un artista, así como su historia nunca pudo ser plenamente una obra de arte. El hace apuntes de la gente con la pluma como lo hace con el lápiz, en cuatro o cinco ambientes dispares, en la escuela de comercio de Maskegon o la escuela de Bellas Artes de París, bajo el viento este de Edimburgo o las negras borrascas de los mares del Sur: del mismo modo como hizo el apunte de los cuatro asesinos fugitivos que gesticulaban y mentían en el saloon californiano. Lo interesante es (según los estrictos principios de l'art pour l'art, tan caros a Mr. Dodd) que él bosquejaba endiabladamente bien. Podemos tomar, uno tras otro, los retratos de veinte tipos sociales, sacados de seis mundos completamente extraños unos a otros y hallar en cada caso que las pinceladas son pocas y definitivas, es decir, que la palabra está bien escogida entre cien palabras y que una palabra hace el trabajo de veinte. La historia empieza: «El principio de este cuento es el carácter de mi pobre padre» y el carácter está comprimido en un sólo párrafo. Cuando Jim Pinkerton entra en la historia y es descrito como un joven «de maneras agitadas y cordiales» nosotros vamos, por todo el resto de la naración, con un hombre vivo; y oímos no solamente palabras, sino una voz. No hay otros dos adjetivos que pudiesen haber hecho el milagro. Cuando el desastrado y sospechoso abogado, con su cultura «cockney» y su refinamiento vulgar aparece manejando un asunto de mayor envergadura que los que le ocupan ordinariamente, se conduce con una especie de «encogida presunción». El lector, especialmente si no es escritor, puede imaginar que palabras así importan poco; pero si supone que del mismo modo se podía haber dicho «tímido orgullo» o «cobarde arrogancia», no entiende nada de escribir y quizás no mucho de leer. Todo el quid está en dar en el clavo y mucho más cuando el clavo es una pequeña y gastada tachuela como Mr Harry D. Bellairs, de San Francisco. Cuando London Dodd habla con un oficial de marina y anota después que ha sacado poco menos que nada de él, la misma negación tiene un tacto de vida fría; como un pez. «Juzgué que estaba pasando agonías de aprensión por miedo a que yo resultase una relación indeseable; le diagnostiqué como un tímido, tonto, vano y esquivo animal, sin defensa apropiada... una especie de caracol sin concha». La visita a un pueblecito inglés, bajo la sombra de una mansión señorial inglesa, es también propiamente valorada, desde el verde marco de la pequeña población «un dominó de techos con tejas y jardines cercados» hasta los recuerdos del ex mayordomo acerca del desterrado hijo menor. «Cerca de cuatro generaciones de Corthews habían sido evocadas, sin obtener nada interesante; y habíamos matado a Mr. Henry en la cacería con una vasta profusión de penosos detalles; y lo habíamos enterrado en medio de toda una contristada comarca, antes de que yo consiguiese traer a la escena a mi íntimo amigo Mr. Morris... El era la única persona en toda aquella borrosa serie que parecía haber hecho algo digno de mención, y sus hazañas, pobre infeliz, parecían haberse limitado a irse al diablo y a ser más o menos llorado... No tenía dignidad, se me dijo; se sentaba a hablar con cualquiera, y ello parecía entrañar la implicación, algo molesta, de que debía a esta particularidad mi relación con el héroe». Pero no me he de dejar arrastrar por la tentación de ir citando ejemplos de la fría y sostenida ironía con que London Dodd cuenta toda su historia. Sólo estoy dando unos ejemplos, escogidos al azar, de sus rápidos esbozos de muy diferentes clases de sociedades y personalidades; y lo importante es que puede describirlos rápidamente y no obstante describirlos bien. En otras palabras, el autor posee la facultad, enteramente excepcional, de expresar lo que quiere expresar en palabras que realmente lo expresan. Y para demostrar que esto era cuestión de genio en el hombre, y no (como algunos críticos quisieran dar a entender) cuestión de laborioso tratamiento técnico aplicado a dos o tres casos notables; he tomado todos estos ejemplos de una de las obras menos conocidas, una de las menos admiradas y quizás de las menos admirables. Trozos enteros de ella fluyen casi tan sencillamente como su correspondencia particular; y su correspondencia particular está llena de la misma vivaz y animada limpieza. Sólo en este olvidado volumen de The Wrecker, hay miles de cosas parecidas, y todo demuestra que podía haber escrito veinte volúmenes más, igualmente llenos de estos felices aciertos. Un hombre que hace esto, no sólo es un artista que hace lo que muchos hombres no saben hacer, sino que hace lo que muchos novelistas no hacen. Muy buenos novelistas hay que no tienen este don especial de pintar toda una figura humana con unas pocas palabras inolvidables.
Al final de una novela de Mr. Arnold Benett o de Mr. E. F. Benson, tengo la impresión de que Lord Raingo o Lord Chesham es un hombre de veras, muy bien comprendido; pero nunca tengo, al principio, aquella sensación de magia, de que un hombre ha sido traído a la vida por tres palabras de un sortilegio.
Este era el genio de Stevenson; y es sencillamente necio quejarse de él porque era stevensoniano. Yo no censuro a ninguno de los otros novelistas por no ser otra persona. Pero me atrevo a censurarles un poco el que gruñesen porque Stevenson era él mismo. No acabo de ver por qué se le ha de cubrir de desprecio porque podía encerrar en una línea lo que otros hombres ponen en un página; por qué había de ser tenido por superficial porque veía más en el andar o en el perfil de un hombre de lo que los modernos pueden extraer de sus complejos y su subconsciente y por qué se le había de llamar artificial porque buscaba (y encontraba) la palabra exacta para un objeto real; por qué se le había de juzgar baladí porque iba derechamente a lo significativo sin tener que nadar por mares verbales de insignificancia; o por qué se le había de tratar de embustero perque no le daba vergüenza de ser un cuentista.
Por supuesto, hay muchos otros vívidos rasgos del estilo de Stevenson a más de este particular elemento de la frase escogida y aguda o, mejor dicho, la combinación de frases escogidas y agudas. Podía haber dado más importancia a algo que existe en sus períodos rápidamente ascendentes, especialmente en la narración, y que corresponde a su filosofía de la actitud militante y las virtudes activas. La palabra «angular», que me he sentido impulsado a usar demasiado a menudo, pertenece a la precisión de sus gestos verbales, tanto como a los sables y destrales de sus piratas de cartón. Aquellas figuras teatrales, sacadas del álbum de Skelt, eran todas por su naturaleza como instantáneas de personas en rápida acción. Juan Tres Dedos no podía haber permanecido siempre con el mazo o el sable levantados sobre su cabeza, ni Robin Hood con la flecha en el arco tendido; y las descripciones de los personajes de Stevenson, las más de las veces, no son descripciones estáticas, sino más bien dinámicas; se refieren más bien a cómo un homhre hizo o dijo algo que a cómo era este hombre. El agudo y preciso estilo escocés de Efraim Mackellar o de David Balfour parece, por su mismo sonido, a propósito para describir al hombre que hace chasquear los dedos o que golpea con su bastón. Indudablemente, un artista tan cuidadoso como Stevenson, variaba su estilo para adaptarse al tema y al orador; no buscaríamos estas secas y abruptas brevedades en las reflexiones diletantes de London Dodd; pero conozco muy pocas obras del autor en que no haya, en las crisis, frases tan cortas y afiladas como el cuchillo que el Capitán Wicles clavó en su propia mano. Algo debería haberse dicho, por supuesto, de los pasajes en que Stevenson, deliberademente, hace sonar un instrumento musical algo diferente (como cuando se ejercitó en la Flauta de Pan) en respetuosa imitación de Meredith, con un pito de a penique. Algo debería haberse dicho del estilo de sus poemas que son, tal vez más afortunados en su fraseología que en su poesía. Pero hasta estos están cuajados de estas frases separadas, tensas y tajantes; la descripción de las ramas que se entrelazan como espadas cruzadas en un combate; los hombres que sostienen el cielo que se cae como serenas cariátides; las rumorosas escaleras de honor y los brillantes ojos del peligro. Pero ya he explicado que no pretendo entender mucho de estos problemas de ejecución: y sólo puedo hablar del estilo de Stevenson según afecta especialmente a mi propio gusto y manera de ver. Y la cosa que más me impresiona todavía es esta sensación de que alguien es tocado con un florete en un determinado botón: de una especie de meticulosidad que tiene algo del espíritu luchador que apunta a un blanco y marca un punto, y que no es, ciertamente, un mero jugar con las palabras por sólo su elegancia externa o su melodía intrínseca. Como parte de este juicio crítico, esto es sólo otra manera de decir, según la vieja frase, que el estilo es el hombre, y que el hombre era verdaderamente un hombre, no solamente un hombre de letras. Encuentro en todo, hasta en su lenguaje y sintaxis, aquel tema que constituye toda la filosofía de los cuentos de hadas, de los viejos romances, y hasta del absurdo libreto del pequeño teatro, la concepción de que el hombre ha nacido con esperanza y valor, ciertamente, pero ha nacido fuera de aquello que estaba destinado a alcanzar; que hay una busca, una prueba por combate o por peregrinaje de descubrimiento; o, en otras palabras, que el hombre no se basta a sí mismo ni en la paz ni en la desesperación. El mismo movimiento de la frase es el movimiento de un hombre que va a alguna parte y que lucha con algo; y aquí es donde el optimismo y el pesimismo son opuestos por igual a aquella paz esencial o potencial que el violento toma por asalto.
VII
EXPERIMENTO Y EXTENSlON
EN toda generalización sobre Stevenson, es fácil, sin duda, olvidar que su obra fue muy variada, en el sentido de ser muy versátil. En un sentido, ensayó estilos muy diferentes; y tuvo siempre mucho cuidado de no ensayar más de un estilo a la vez. La unidad de cada uno acentúa la diversidad de todos. El hecho mismo de que se esmerase en mantener cada uno de sus diferentes estudios dentro de su propio tono o color, hace que su obra parezca más una colcha de retazos de lo que es en realidad. Es siempre un preciso contraste entre cosas completas y homogéneas; cuando estas cosas de descomponen en subdivisiones, el conjunto forma un dibujo más variado pero más general. En un sentido, esto no es más que una perogrullada. No sería muy difícil hacer ver que el estilo del Príncipe Otto es muy diferente del de The Wrong Box. Es diferente con toda la diferencia que existe entre el trabajo que se hace en cera y el que se hace en cartón o en ébano. El Príncipe Otto es una especie de grupo de pastores de porcelana que practican una arcádica cortesanía en un parque del siglo dieciocho; The Wrong Box es una especie de Tía Sally apedreada de cómicas desventuras como si fuera con cocos. Nadie puede confundir estas formas de arte; nadie pone una pastora de porcelana a que la apedreen con cocos; pocos son tan caballerescos que se acerquen a Tía Sally con las deferentes reverencias de un cortesano. Pero cuando hemos dejado atrás este evidente contraste, que nadie podría pasar por alto, hallamos (de un curioso modo) que hay versatilidad sin variedad. Lo que hace destacar estas historias en nuestra memoria es cierto espíritu con que son contadas; sí, y hasta cierto estilo además del espíritu. No son exactamente las historias en sí; todavía es menos ninguna real inmersión del autor en un asunto de las historias en sí. Percibimos, mientras leemos, que Stevenson sería el último hombre que desearía realmente ser encerrado para toda la vida en una pequeña corte alemana o plantado para siempre entre una porcelana tan frágil. Lo conocemos, como sabemos que Stevenson no piensa dedicar su atención al negocio de cueros, o (aunque aquí podríamos suponer más fuerte la tentación) hacerse un rufianesco procurador con sospechosos clientes, a la manera del inapreciable míster Michael Piusbury. Recordamos la manera como es tratado el tema más que el tema mismo; porque la manera es realmente mucho más viva que el tema. Mucho tiempo después de desvanecerse las sombras de aquel jardín ornamental, cuando hemos olvidado completamente quién era quién en la corte del Príncipe Otto, oímos y recordamos en las honduras de aquel valle, «la sólida caída de la catarata». Y mucho después que los detalles del sistema de la tontina se hayan hecho borrosos y, con ellos, todos los mucho menos interesantes detalles de nuestra vida diaria; cuando todas las cosas pequeñas se hayan vuelto más pequeñas y la misma vida esté desapareciendo de mi vista, todavía veré ante mí la forma evocada por aquel inspirado párrafo: «Su traje tenía aquella mercantil brillantez que describimos como elegante; y no se podía decir nada contra él, excepto que parecía demasiado un invitado a una boda para ser un caballero».
Aun a través de estas amplias divergencias de tema, corre algo que es, no solamente el genio, sino resueltamente el método de Stevenson. En un sentido, tiene cuidado de variar el estilo; en otro sentido, el estilo no varía nunca. Podríamos decir que es el estilo dentro del estilo el que no varía nunca. Pero, una vez bien sentado esto, sería injusto con él no insistir sobre el ancho campo que llegó a cubrir en su corta y azarosa vida literaria. Una vez se hizo el reproche de no haber ensanchado su vida construyendo faros además de escribir libros. Pero la casa Stevenson & Son se habría estremecido de ver aparecer por todas partes faros con siete estilos de arquitectura; un faro gótico, un faro egipcio, un faro parecido a una pagoda china. Y esto es lo que hizo con las torres de la imaginación y la luz de la razón.
Hay, ciertamente, como he indicado, uno o dos lugares donde se puede sostener que Stevenson dejó que su estilo se descarriara, y vagó por otros senderos, a veces senderos más viejos, lejos del inmediato rumbo del viaje. Personalmente lo encuentro así en los vagabundeos del Master of Ballantrae y el Caballero Burke. Son una especie de historia de aventuras fuera de lugar; y aunque Mr. James era ciertamente un aventurero en el mal sentido de la palabra, es imposible hacer de él uno en el bueno. Es imposible convertir un malvado en un héroe para servir a lo novelesco. Jim Hawkins no podía haber seguido sus aventuras permanentemente del brazo de Long John Silver. El episodio de Blackbeard es una especie de fracasado anticlima que chisporrotea como las pajuelas en el sombrero de aquel loco. Una persona tan fingida no merecía que se la mencionase tanto en aquella tragedia espiritual de los terribles espíritus gemelos, los hermanos de Durrisdeer. Es casi como si los piratas fuesen realmente una manía privada del autor, y que no supiese mantenerlos fuera del cuento, aunque quisiera; y eso que los piratas, en realidad, tienen tan poco que hacer en este cuento como en The Wrong Box. Pero es curioso observar cuán completamente los decolora el blanco rayo de la muerte que brilla sobre aquel cuento de invierno. Su sangre y oro no eran realmente rojos; sus mares no eran ni siquiera azules. Esta no era una ocasión pare Twopence coloured. El estilo mismo de la narración de Mackellar podría ser propiamente resumido bajo el título de Penny Plain. Pero esto no es solamente porque aquel digno mayordomo fuese amigo de la sencillez y no enemigo de los peniques. Es también porque era un hombre apegado al hogar y al hábito y opuesto a la aventura; y la idea del Master arrastrándolo por medio mundo tiene algo de chocante y grotesco, impropio de la naturaleza de sus relaciones intelectuales y espirituales.
La verdad es que el Master of Ballantrae es, no sólo el demonio de la familia, sino un fantasma de familia, y no debería rondar otra casa que no fuera la suya. Los fantasmas no viajan como turistas, ni siquiera por el placer de visitar a sus parientes en las colonias. La historia de los Durrisdeer es positivamente doméstica; como aquellas muy domésticas historias de la vida de familia en que Edipo acuchilló a su padre u Orestes pisoteó el cadáver de su madre. Estos incidentes fueron lamentables y hasta penosos; pero todos quedaron en la familia. Algo nos dice que la mayor parte de ellos ocurrieron detrás de altas puertas atrancadas o en terribles entrevistas sin testigos. Aquella gente no lavaba su ensangrentada ropa en público y, mucho menos, en todos los siete mares del Imperio británico, pero la aparición del «Master», primero en la India y luego en América, casi hace pensar en el Príncipe de Gales haciendo una tournée imperial. Ahora bien: las escenas del Master of Ballantrae que tienen lugar en la triste casa de sus padres o en el sombrío parque de afuera tienen una indefinible grandeza y hasta una magnitud de contorno que recuerda las tragedias griegas. Es más; hasta tienen aquella sugestión de largos viajes y remotos lugares que se pierde cuando los viajes y los lugares son seguidos con demasiado detalle. En aquel momento inolvidable en que el forastero aparece, largo y negro y delgado sobre la roca y hace con su bastón un movimiento que parece una especie de burla, sentimos que aquel hombre podría haber venido del fin del mundo, que podría haber llegado del imperio del Mogol o haber caído de la luna. Pero la ironía del cuento está en aquel odioso amor o puro amor del odio, que es el lazo que le une a los suyos, y les hace tan domésticos como la cumbrera del tejado, aunque sea tan destructor como un ariete. Es curioso, y hasta más que curioso, hallar este raro defecto en una obra que, en sus partes principales, es tan intachable. Puede parecer todavía más pedante hallarle otra pequeña tacha; pero parece que Stevenson perdió una gran oportunidad, de un modo muy raro en él, cuando hizo a Mackellan tan afectado que escribiese para la última línea del epitafio una frase como: «con su fraternal enemigo». Seguramente las palabra se habrían destacado con fuerza más siniestra y significativa, si hubiera escrito simplemente: «Y duerme con su hermano en la misma sepultura».
Pero esta mezcla de dos tipos de historia es todo lo contrario de característica. No conozco ninguna otra parte de sus obras en que se pueda hallar, a no ser quizás que podamos tomar como excepción el ligero elemento de su irritación política que se hace sentir en la amable pesadilla de «El Dinamitero». Es realmente imposible usar un cuento en que todo es ridículo para demostrar que determimados fenianos o agitadares anarquistas son ridículos. Como tampoco es sostenible que los hombres que arriesgan sus vidas para cometer tales crímenes sean tan ridículos como eso. Pero, hablando en general, la característica del arte concienzudo de este escritor es que tiene mucho cuidado de mantener las diferentes formas de arte en compartimientos estancos. Esto era, claro está, un modo de sentir acerca de la técnica y el material muy en boga en la época de Whistler y en el mundo donde Stevenson había estudiado el arte. Y el artista antes habría clavado un pedazo de mármol en medio de un bajo relieve en terracota, o aplicado una capa de pintura a una labor que estuviese haciendo en marfil, que poner un fragmento de tragedia en una comedia de salón o un estallido de noble indignación en una farsa. En toda esta parte de la mentalidad de Stevenson, especialmente tal como se revela en sus cartas, los críticos han dejado de advertir el muy duradero efecto de las charlas sobre el trabajo artístico o la jerga sobre las normas del oficio oídas por él entre los estudiantes franceses de arte. Había invertido casi toda la filosofía de lo que ellos querían hacer pero todavía conservaba el dialecto en que ellos hablaban de cómo se hacía. Pero lo hablaba mucho mejor que ellos y tenía su propio arte de usar la palabra exacta hasta para buscar la palabra exacta. Es típico que dijera que una historia ha de tener una sola tendencia general; y que en todo el libro no debe haber una sola palabra «que mire hacia el otro lado». No hay una sola palabra que mire hacia el otro lado en todo el «Príncipe Otto» o en todo «The Wrong Box».
Pero, de vez en cuando, hizo algo más que esto. Creó una forma de arte. Inventó un género que no existe fuera de su obra. Puede parecer una paradoja decir que su obra más original fue una parodia. Pero ciertamente la idea de Las nuevas mil y una noches es tan única en el mundo como las antiguas Mil y una noches; y no debe su auténtico ingenio al modelo que imita; Stevenson tejió aquí una singular especie de textura, o fabricó una singular especie de atmósfera, que no se parece a nada más; un medio en que muchas cosas incoherentes quieren hallar una lógica coherencia. Es, en parte, como la atmósfera de un sueño, durante el cual son muchas las cosas que no causan la menor sorpresa.
Es, en parte, la vaadera atmósfera de Londres por la noche; es, en parte, la irreal atmósfera de Bagdad. La figura solemne y plácida del Prícipe Florizel de Bohemia, aquel misterioso soberano semireinante, es tratada con una especie de vasta y vaga reserva diplomática, que es como el confuso sueño de un viejo cortesano cosmopolita. El Príncipe mismo parece tener palacios en todos los países y no obstante, el malicioso lector sospecha vagamente que el hombre, en realidad, no es más que un pomposo vendedor de tabaco que Stevenson descubrió en Ruper Street y eligió como héroe de una farsa. Esta doble mentalidad, parecida a la del verdadero soñador, es sugerida con extraordinaria habilidad sin cargar en un solo interrogante la inimitable ligereza de la narración. El humor de la colosal invención de Florizel constituye, no solamente un carácter nuevo, sino una nueva especie de carácter. El se halla en una relación nueva con la realidad y la irrealidad; es una especie de sólida imposibilidad. Desde estinces, muchos autores han escrito parecidas fantasías sobre las luces de Londres; porque Stevenson padeció más que Tennyson de aquello de lo que éste último se quejaba cuando «todo se había adocenado». Pero pocos de ellos han dado realmente estos irónicos semitonos o han hecho tan completamente de una misma cosa una combinación cockney y un cuento de hadas árabe. Hemos oído hablar mucho de hacer romántica la vida de la ciudad moderna; y muchas de las tentativas de la poesía moderna parecen sólo hacerla más fea de lo que es en realidad. Tenemos en el momento actual un considerable culto de lo fantástico, con el resultado de que lo fantástico se ha convertido en algo estereotipado. Se le realza con colores chillones de amarillo cromo o magenta; y lo que resulta es demasiado evidentemente un muñeco. Pero el Príncipe Florizel de Bohemia no es un muñeco. Es una presencia, una persona que parece llenar la estancia y no obstante, estar hecha de la materia de que están hechos los sueños; no sencillamente una cosa hecha de serrín. Los muñecos rígidos e irreales pueden deshacerse en polvo cuando cambia el humor; pero no podemos imaginar fácilmente a nadie haciendo saltar el serrín del Príncipe Florizel. No diré que las Nuevas Mil y Una Noches sea la más grande de las obras de Stevenson, aunque habría mucho que decir en este sentido. Pero diré que es probablemnte la más original; no había nada parecido antes de ella y creo que no ha habido nada igual después. Pero vale la pena observar que aún aquí, donde podía temerse que la atmósfere fuese más nebulosa, la generelización descansa en líneas definidas y en la precisa extravagancia de Skelt. Por delicado que sea el aire de burla o de misterio, hay poca modificación en el cortado estilo. La disputa con el «Club de los Suicidas» es «sometida a la prueba de las espadas» y la frase vibra como las espadas gemelas de Durisdeer. Nada puede ser más angular que Mr. Malthus, el horrible paralítico que juega al borde del abismo del suicidio; es tan rígido como un enorme escarabajo. Tiene toda la brusca agitación de los viejos y enérgicos títeres cuando salta de su asiento, perdiendo un instante su parálisis, a la vista de la muerte. Hay más movimiento en aquel paralítico solo que en una multitud de figuras de sociedad moviéndose sosegadamente en ficciones más tranquilas o meditativas. El mismo sonar de sus destrozados huesos, cuando baja los escalones de piedra de Trafalgar Square, del cual no oímos sino un eco, tiene aquella casi metálica cualidad. Las «brutalidades de gesto» de Jack Bandeleur, su pantomima de abrir y cerrar la mano, son seguramente algo pirático; él había sido Dictador del Paraguay; pero pienso que había llegado allí en la Hispaniola. En resumen, aquí tenemos una vez más la continuidad de un estilo dentro de un estilo. Y el hilo que corre por dentro de la seda es tan delgado y fuerte como el alambre.