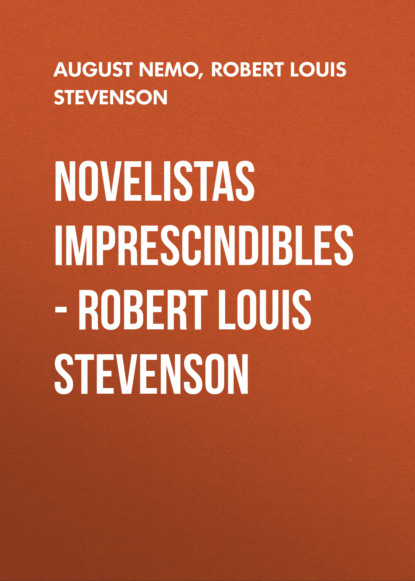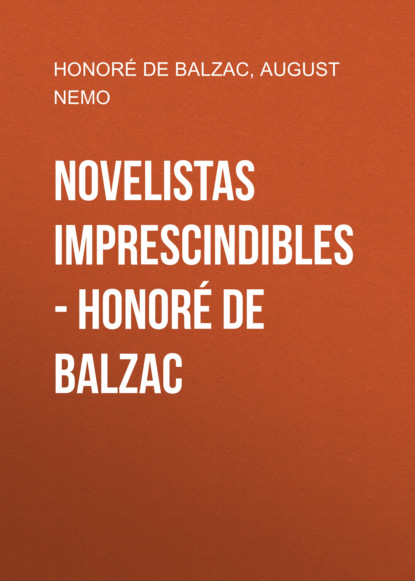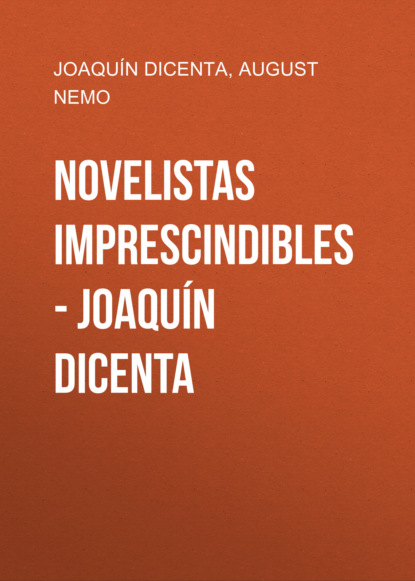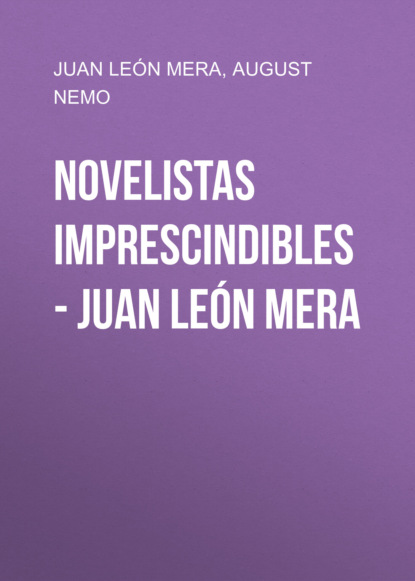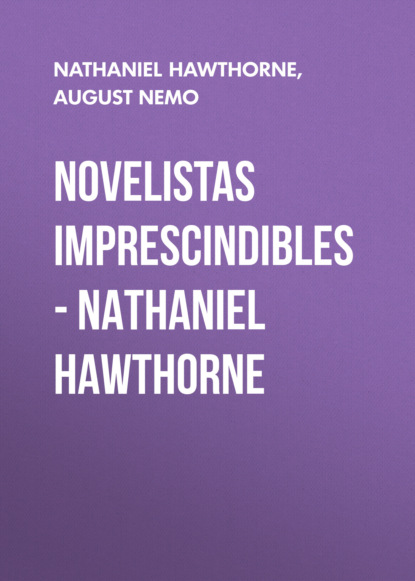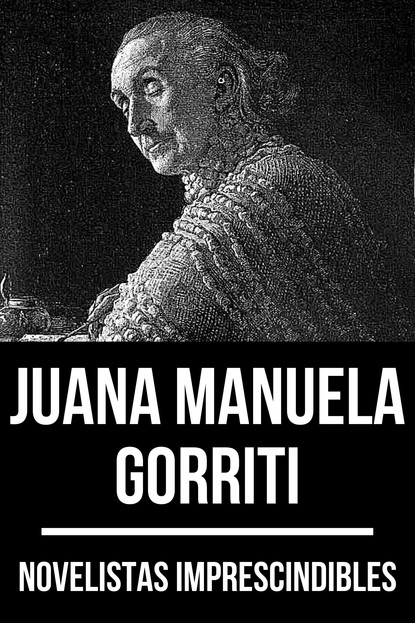- -
- 100%
- +
Otra cosa que ilustra esta variedad de experimento es que Stevenson también escribió una historia detectivesca; o como característicamente la llamó (en una especie de pendantesco inglés corriente), una novela de policía. La escribió en colaboración con míster Lloyd Osborne; ya he estudiado otro de sus aspectos en el color local de The Wrecker. Pero The Wrecker es esencialmente una novela policíaca; y de la mejor clase de novela policíaca, aquella en que no se llama nunca a la policía. Stevenson ha explicado las razones que tuvo para abordar el problema con estudios de vida social; y ciertamente habla mucho en favor de la animación de aquella vida el que nosotros no nos impacientemos hasta el punto de ofrecer el comentario que parece natural. De otro modo, tendríamos que hacer un reproche justificado. Se puede perdonar al autor cuando tarda mucho tiempo en llegar a la solución, pero no cuando pasa tanto tiempo para llegar al misterio. Hay que confesar que hemos de esperar para que se plantee el problema, tanto como para que éste sea resuelto. Personalmente me gusta esperar en la antesala de Pinkerton y Dodd. Pero sea como fuere, cuando el problema es planteado, lo es con una gran animación; y el placer de ponerse a juntar las piezas del rompecabezas, que es la esencia del cuento detectivesco, pocas veces ha sido tan vivo como en las intencionadas preguntas y las evasivas respuestas del Capitán Nares y su sobrecargo. Aquí, sin embargo, la historia detectivesca no hace más que ilustrar el hecho de que el autor tiene tantos «hierros en el fuego» como Jim Pinkerton: Ilustra el hecho general de que ensayó muchos estilos diferentes, y no obstante, su estilo no era diferente.
Si hubo experimentos en que su pincel fue menos feliz, estos fueron, y ello es bastante curioso, los que se relacionan con el mundo sencillo o semisalvaje en que encontró tanta felicidad. The Island Nights Entertainments, no son tan entretenidos como los de las Noches Arabes, antiguas o nuevas. La explicación puede hallarse quizás en la frase accidental con que describió los Mares del Sur, barriendo al mismo tiempo, quizás sin saberlo, gran número de ilusiones imperiales e internacionales cuando dijo de todas aquellas regiones: «Es un océano grande, pero un mundo pequeño». No encontró tipos verdaderamente nuevos, por lo menos entre los blancos; encontró países nuevos, llenos de tipos, viajes y derroteros, hombres blancos que ya no parecían muy evidentemente blancos: la historia de The Ebb-Tide tiene mucha vida, aunque no tengamos la plena satisfacción de ver dar de puntapiés a todos sus personajes. De todos modos, es completamente cierto que cualquiera que fuese la causa de la relativa flojedad de una parte de la obra hecha en Vailima, no fue debida al agotamiento del autor o a un debilitamiento de sus facultades. He dicho algo, en otro lugar, hablando de las historias escocesas, de su última gran historia, que, por desgracia, no es más que un gran fragmento. De hecho (estoy tentado de decir por fortuna) la historia que lleva el nombre de Weir of Hermiston no trata principalmente del Weir de Hermiston. Por lo menos no trata de la primera y más famosa persona de este nombre; y los mejores capítulos que existen del libro se refieren a los más sensibles y vehementes matices del temperamento escocés; ricos matices de pasión que no había intentado tocar todavía. Si alguna vez el páramo gris se volvió purpúreo fue en aquel momento en que la muchacha elevó su voz para entonar el canto de los Elliot. Stevenson nunca olvida su abrupto ademán; y este nunca fue tan impresionante como cuando la página del salterio de la muchacha fue rota por la mitad.
Cuando Stevenson armó el arco largo por última vez, como Robin Hood, tenía dos cuerdas en él, y las dos se rompieron; pero una de ellas era más fuerte que la otra. En otras palabras, tenía dos historias en el magín, y las dos quedaron interrumpidas; y acaso no sea sorprendente que la más debil fuese algo olvidada en favor de la más fuerte. La historia de St. Ives, contiene cosas excelentes, como todo lo que escribió, hasta la carta más sencilla. Pero se le puede llamar decepcionante, con más exactitud de la que es usual en el empleo de esta palabra. Saint Ives no puede evitar el ser una especie de novela histórica; y no obstante es una novela más bien no histórica. Con lo cual no quiero significar que haya errores sobre fechas y detalles, los cuales no tienen ninguna importancia en la ficción y a los cuales se ha dado demasiada hasta en la historia. Quiero decir que no es histórica en el hecho de que muestra una extraña falta de imaginación histórica y del sentido de la oportunidad histórica. Es la historia de un soldado de Napoleón, preso en el castillo de Edimburgo y que se escapa de allí. Pero, de hecho, podemos figurarnos que era Stevenson y no St. Ives quien estaba encerrado en el castillo de Edimburgo. Y Stevenson no se escapó de allí. Un tema así exigía una especie de intérprete internacional; y aquél es, en verdad, el más extrañamente insular de todos sus libros. St. Ives no es un francés; no es más francés, sino menos, porque se le haya atribuído toda la fachenda y el gusto por el atavío que las solteronas del Edimburgo de 1813 asociaban con la idea de un francés. No es más soldado francés que Bonaparte fue Boney. No tiene ni el realismo francés ni el idealismo francés. No mira a Inglaterra como la habría mirado un francés de las guerras de la revolución. Esta historia es sencillamente Francia vista desde Inglaterra; no es, como debiera haber sido, Inglaterra vista desde Francia. A menos que St. Ives hubiese sido un realista furioso (y evidentemente no era esto, sino un moderado bonapartista), se hubiera concebido a sí mismo como el que lleva no la gloria militar, sino la luz de la razón y la filosofía y la justicia a los estados aristócratas y autocráticos. Se habría impacientado ante la ilógica asistencia a las cosas racionales, en vez de enojarse simplemente porque no le afeitaban o no le proveían de espejo. Pero Saint Ives no es un soldado francés. Es un hombre con uniforme francés; pero también lo era Alan Breck Stewart. Y este bendito y querido nombre puede quizás recordarnos que la vanidad y la afición a lindas casacas pueden encontrarse ocasionalmente hasta en las Islas Británicas. Pero acaso en esta misma insularidad haya un retorno a cosas de su primer tiempo, y como un cerrar el círculo de su propia vida. En este sentido, la historia de Stevenson, como la historia de St. Ives, empieza en los riscos y el castillo de Edimburgo; y puede estar bien que, en cierto modo, termine allí y no pase más allá. Las escenas más realmente stevensonianas, por su espíritu y fogosa animación, son las que ocurren en la prisión. Casi parece que St. Ives fuese más libre antes de haberse escapado. El asunto del duelo con bastones convertidos en lanzas por la adición de hojas de tijera, tiene toda la hilaridad de su antigua danza de la muerte. Ello sólo sirve como excelente símbolo de aquel magnificar lo afilado y lo metálico, y de la manera como el acero fue siempre un imán para su mente. Quizá fuera el primer pacífico amo de casa a quien le ocurrió ver las tijeras como espadas.
Pero el libro ofrece un ejemplo todavía mejor de esta vuelta a un casi estrecho romanticismo nacional, tan parecido al vuelo de una paloma mensajera. Ocurre casi en las primeras líneas del libro; y no obstante, podría servir hasta cierto punto como un título para todas sus obras. Ocurre en relación con un pasaje típico de su amor al colorido brillante, en que él, instantáneamente, envuelve en llamas la colina de la cárcel, al decir que las chaquetas amarillas de los reclusos y los uniformes encarnados formaban juntos «una animada pintura del infierno». Y, con referencia a esto, observa, como de paso, que el antiguo nombre picto o celta de aquel castillo de Edimburgo, era «La colina pintada» o, como he visto en alguna otra versión, «La roca pintada». Ello podría servir de símbolo a muchas cosas menos suficientemente indicadas aquí; de un escocés vestido, o casi disfrazado de artista; de un estilo que podía ser abrupto y austero y, al mismo tiempo, lleno de color; pero sobre todo de aquella combinación del color con una solemne e infantil caricatura que hemos visto en el paisaje de fondo de su infancia; porque el paisaje de Skelt estaba todo hecho de rocas pintadas. A Stevenson le apasionaba la compresión. Con toda su fertilidad, tenía siempre ambición de ser un hombre de pocas palabras. Me figuro que estaba buscando siempre en las palabras una combinación que fuese también una compresión; dos palabras que instantáneamente diesen a luz la tercera cosa que realmente quería decir. Se puede discutir de él, como artista, si realmente logró decirla nunca. Pero podríamos divertirnos imaginando que un sistema así, de brillantes abreviaciones, podría ser como un sistema de señales, producido y comprendido cada vez con mayor rapidez; que algún día un símbolo de dos palabras podía representar una tesis a la manera como un críptico carácter chino representa una palabra entera; y que todos los hombres podrían fácilmente escribir y leer estos compactos jeroglíficos. Si así fuese no sería exageración decir que la gran misión dada por Dios a Robert Louis Stevenson era decir en palabras «roca pintada», y morir.
Como quiera que fuese, fue en medio de estos nuevos experimentos como murió; cumpliendo los términos mismos de su demanda en Aes Triplex, del hombre feliz a quien la muerte encuentra lleno de esperanzas y planeando vastas construcciones. Y, de hecho, su muerte puede aparecer también, al final de este capítulo de experimento, como el último de sus experimentos. Yo era un muchacho cuando la noticia llegó a Inglaterra; y recuerdo que algunos de sus amigos dudaron al principio porque el telegrama decía que había muerto haciendo una ensalada; y decían «que nunca habían oído decir que hiciera una cosa así». Y recuerdo que imaginé, con secreta arrogancia, que le conocía mejor de lo que le conocían ellos, aunque nunca le había visto con estos ojos mortales, porque me figuraba que si había algo que no se supiera que Stevenson hubiera hecho nunca, sería precisamente esto lo que habría de hacer. Así, murió realmente confeccionando nuevas ensaladas de muchas clases; y la imagen no es impropia o irreverente, sino sólo tocada de una cierta ligereza y elasticidad, como la de un resorte que le perteneció desde el principio hasta el fin, y es aquella cualidad que el Dr. Jarolea ha llamado, con verdad, el espíritu francés de Stevenson. Este murió de repente como herido por una flecha, y sobre su tumba, algo de una elevada frivolidad se cierne llevado en alas, como un pájaro. «Feliz viví y felizmente muero», tiene una música que ninguna repetición puede hacer completamente irreal, ligera como las altas agujas de Spyglan Hill y translúcida como las danzarinas olas. Tipifica una tenue pero tenaz levedad y la leyenda que ha hecho de su tumba la cima de una montaña y de su epitafio, una canción.
VIII
LOS LIMITES DE UN ARTE
La más justa crítica de Stevenson fue escrita por Stevenson. Fue también muy stevensoniana, porque tomó la forma de decir, a propósito de sus propios personajes ficticios, que su tentación era siempre la de «separar la carne de los huesos». Aun aquí podemos notar su peculiar acento tajante o cortante; la cosa suena como algún horrendo crimen de Barbeme o de Billy Bones. En realidad, esta palabra es suficientemente simbólica de Stevenson. El nombre de éste podía haber sido Bones, como el marinero de El Almirante Benbow; y esto no es solamente porque su eterna infancia haya estado llena de esqueletos como la vida escolar de Traddles. Es también a causa de una cierta estructura ósea de todo su gusto y toda su mentalidad; algo que era angular aunque largo y estrecho, como su flaco y endeble cuerpo y su largo rostro de Don Quijote. Sin embargo, las palabras fueron dichas como un reproche, y eran un reproche justo...
El verdadero defecto de Stevenson como escritor, lejos de consistir en una especie de bordado prolijo y superficial o superfluo, consiste en que simplificaba tanto que perdía algo de la confortable complejidad de la vida real. Lo trataba todo con una economía de detalle y una eliminación de superfluidades que acababa por darle un no sé qué de rígido y poco natural. Se le puede elogiar, entre los autores, por ir siempre al grano; pero en la vida real, la gente no suele ir al grano de este modo tan sistemático. Podemos comprender mejor su verdadero error, así como su verdadera originalidad, comparándolo con los grandes novelistas victorianos a cuya vasta sombra creció. Tendré ocasión más adelante de hacer notar que su colisión con éstos no fue en materia de moral o filosofía; porque en este aspecto miraba hacia adelante y no hacia atrás. Pero hay un fuerte contraste, y un sorprendente cambio de método, en el paso desde lo mejor de Thackeray o de Trollope a los primeros bosquejos, casi diría rasguños, de Stevenson. Estos bosquejos estaban hechos con unas pocas líneas y sólo con las líneas necesarias; todo descansaba en la idea de que una línea innecesaria era una pérdida y no una ganancia. Comparadas con ellos, las mejores novelas victorianas eran un relleno. Pero hay algo que decir en favor del relleno victoriano, como hay algo que decir en favor de la tapicería victorianaa El confort no es una cosa despreciable cuando su otro nombre es hospitalidad; y Dickens y Thackeray y Trollope estaban llenos de una enorme hospitalidad para sus propios personajes. Se alegraban cordial y sinceramente de verlos, y especialmente de volverlos a ver. De ahí su gusto por las continuaciones y las inacabables historias de familia; y todas las positivamente últimas apariciones de mister Pendennis o mistress Prondie. Y esta repetición, estas divagaciones, y hasta este relleno, confirmaban, de una manera curiosa y confusa, la realidad de los personajes. Así como el acolchado moblaje victoriano hacía que la gente se sintiera a gusto, así las henchidas novelas victorianas hacían que el lector se sintiera a gusto con los personajes. Pero el lector nunca se siente a gusto con los personajes de Stevenson. No puede desprenderse de la impresión de que los conoce demasiado poco, aunque sabe que conoce todo lo importante de ellos. Alan Breck Stewart no sólo es un personaje muy animado, sino muy agradable. Y, sin embargo, hay demasiado poco de él para quererlo; aunque sería capaz de desenvainar su espada escocesa contra nosotros, si hiciéramos una alusión tan peligrosa. No estamos a gusto con él, como lo estamos con Pickwick o con Pendennis. Conocemos de él las cosas vitales; y éstas son muy vitales. Pero no sabemos mil cosas de él; como las sabemos de un hombre con quien hemos vivido a lo largo de una larga novela del primer período victoriano. Stevenson ha hecho en verdad lo que se acusaba de hacer; es él quien esgrime la espada y separa la carne de los huesos.
Una ilustración de esta diferencia puede hallarse, no hay que decirlo, en la presentación del exterior de un personaje. La sombría vivacidad del rostro de Alan Breck, los ojos con su «danzarina locura, a la vez atractivos e inquietantes», se nos aparecen tan vivamente como una fotografía en colores, en unas pimeras palabras de descripción; y las mismas primeras palabras han hecho ya andar contoneándose la pequeña y activa figura con su casaca azul, sus botones de plata y la fanfarria de la gran espada. Pero toda la operación es tan rápida y completa que tiene algo de irreal, como un juego de prestidigitación. Es como ver algo a la luz de un solo relámpago; hay en esta iluminación una especie de engaño. Porque en el fondo de todo lo que participa de la magia hay algo de burla. No es así como llegamos a conocer el aspecto exterior de alguien en Thackeray o Trollope. Es, gracias a una multitud de alusiones aparentemente accidentales, y aun innecesarias, como gradualmente adqurimos la impresión de que Warrington era moreno y taciturno y llevaba la barba afeitada. El exterior de lord Steyne está esparcido en retazos por toda Vanity Fair; sus patillas rojas en un capítulo; sus piernas torcidas en otro; su cabeza calva en un tercero. Pero es tan de ese modo como hablamos realmente de la gente real que, por comparación, hay algo casi irreal en el rápido realismo de Stevenson. Quizá el narrador debiera recordar más a menudo que es un hombre que cuenta una historia. Tal vez hasta olvide que se supone que la historia debe sonar como una historia verdadera. Y, después de todo, en la vida real un hombre no dice a su mujer, mientras comen: «Un desconocido ha venido a la oficina, esta mañana; tenía una figura fuerte y elegante, con un bello perfil aguileño; en sus cejas y en las comisuras de los labios daba señales de mal genio; y aunque todo su porte no careciese de distinción, resultaba un poco teatral a causa de su magnífico chaqué, sus blancos botines y una orquídea de color magenta que llevaba en el ojal». Un soliloquio así, raramente se oye en el hogar suburbano; y si el aspecto del desconocido merece alguna atención, va apareciendo poco a poco, como cuando se dice: «No me sorprendió mucho verle arrojar el tintero, porque ya había visto en sus cejas que tenía un genio bestial» o, «El botones de la oficina se quedó muerto de risa al contemplar sus botines». Del mismo modo, nadie dice como dice Mackellar en la novela de Stevenson: «Yo estaba ahora lo bastante cerca para verle; una arrogante figura y un bello rostro, moreno, enjuto, afilado, de mirada hosca, rápida y vigilante como la de un hombre luchador y acostumbrado a mandar; en una de sus mejillas, tenía un lunar, que no le desfavorecía; un gran diamante centelleaba en su mano; sus vestidos, aunque de un solo color, eran de corte elegante y a la moda francesa; su chorrera y sus puños, que llevaba más largos de lo corriente, de primoroso encaje». Los hombres, en la realidad, no describen las cosas de este modo. ¡Así describieran algo tan bien! Estos hechos referentes al «Master of Ballantrae» habrían aparecido de una manera más fragmentaria en el relato real de un Mackellar real. El diamante habría sido mencionado en relación con un rumor acerca de ladrones; el encaje, a propósito de la colada. Y así es, más o menos, como los viejos novelistas victorianos describen o mencionan estas cosas. Y creo que ello da realmente una impresión de realidad. Comparado con ello, la misma totalidad de Stevenson parece incompleta. Pero también es verdad que los viejos victorianos sólo podrían haber logrado este realismo familiar siendo un poco más informes que Stevenson, y careciendo de su bello y penetrante sentido de la claridad de la forma. Aunque Stevenson parece describir su asunto con todo detalle, lo describe para acabar con él, y nunca vuelve a él. Nunca dice nada innecesariamente; sobre todo, nunca dice nada dos veces. Pocos se arriesgarían a decir que Thackeray nunca dice nada dos veces; o que no sea capaz, en algunos casos, de decirlo veinte veces. No obstante, en ciertos aspectos, esta repetición, aunque a veces sea engorrosa es en cierto modo convincente, casi diría confortante. Procede de aquel confortable sentido de holgura social que era el sello de la Inglaterra de aquel período de éxito mercantil; o, por lo menos, de aquella parte de Inglaterra formada por comerciantes que habían logrado el éxito. Y exhibía, junto con otros vicios y virtudes, aquella benevolencia casi ruda que era, a la vez, una virtud y un vicio. «Al hijo del comerciante inglés no le ha de faltar nada, Señor», dice el viejo mister Osborne; y tampoco le ha de faltar al hijo espiritual de mister William Makepeace Thackeray. Se le escanciarán las palabras como vino; se abrirán páginas para él como parques en que pueda pasear. Se le permitirá estar presente tanto como guste, y los parientes más pobres de la historia serán invitados a comer una y otra vez. En resumen, el lector llegará con todo sosiego a conocerle y a conocer toda clase de pequeños detalles acerca de él; éstos no estarán dispuestos todos de una vez para siempre, en un conciso y apretado párrafo. Volvemos a la palabra hospitalidad; y a la charla de cien amigos y parientes en una reunión navideña inglesa. En comparación, la economía verbal del novelista escocés sugiere algo de la clásica broma contra el escocés. Es tan ahorrativo, que sus personajes son casi delgados.
Las cosas más nobles de este mundo tienen su debilidad o defecto, y con la palabra «delgado» llegamos al límite de la gloria de Skelt y a descubrir que hasta el construrtor de teatros de juguete es humano. Así como Stevenson adquirió en aquella escuela de infantil bizarría su admirable sentido de la actitud y la acción simbólicas, su profundo goce del color brillante y el gallardo continente; su magnífico sentido de la vida como una historia y del honor como una lucha; su respuesta a la llamada de la puerta abierta o a la atracción del camino que traspone la colina. Así como adquirió todas estas grandes virtudes y valores bajo el símbolo de A Penny Plain y Twpence coloured, así también dejó traslucir hasta en lo mejor de su obra algo de la limitación técnica de un instrumento así. Esto no se puede enunciar más claramente que diciendo que estas figuras planas sólo se pueden ver por un lado. Más que hombres, son aspectos o actitudes de hombres; aunque los aspectos y actitudes sean de gran importancia considerados como símbolos, como las planas aureolas de los santos o las planas figuras del blasón. En este sentido, y sólo en este sentido, no son lo bastante profundas; y les falta otra dimensión. Son lo bastante profundas en el sentido en que es profunda cualquier pintura bella; y en el sentido en que cualquier cosa bella siempre expresa más que lo que dice, posiblemente más que lo que pretende expresar. En este sentido, puede haber profundidad bastante hasta en el plano decorado de Skelt, cuando la mirada del niño se hunde en él. Pero no hay profundidad en el sentido de una gran familiaridad con el otro lado del decorado o la vida que se supone existir detrás de la escena. Después de todo lo que se pueda decir, la espléndida e inspiradora figura de Juan Tresdedos, es una figura y no una estatua. No podemos andar a su alrededor; y si no tiene más de tres dedos, tiene mucho menos de tres dimensiones. Pero la paradoja importante es que en esto la imperfección de la obra es materialmente debida a la perfección del arte. Es exactamente porque Balfour o Ballantrae sólo hacen aquello que les corresponde hacer y lo hacen tan rápidamente y bien, por lo que nosotros tenemos una vaga sensación de que no los conocemos como conocemos a otros personajes más inactivos o más errabundos. Esto es, si se quiere, un defecto en la obra del autor; pero es todavía más un defecto en los críticos que le tratan de defectuoso. Porque le acusan de lo exactamente opuesto de su defecto real, de una especie de sibarítica complacencia o regalo en la palabra por la palabra. El mal procede de la misma pasión de Stevenson por la economía y el rigor; del hecho de que podaba demasiado, hasta casi matar la planta; del hecho de que iba demasiado directamente al grano, de modo que el movimiento era demasiado rápido para ser visible y mucho menos familiar; sobre todo del hecho de que un tal rigor de técnica tenía algo casi inhumano. A veces simplifica tanto el muñeco, que deja ver el alambre. Pero hasta en esta relación entre la manera y el alambre hay una especie de extraño realismo.
Stevenson era un hombre que creía en el trabajo artístico, es decir en la creación. No tenía la menor simpatía natural por aquellas vagas ideas paganas y panteístas que se disimulan con el nombre de inspiración. Puede no haberlo expresado con la frase de que el hombre es una imagen del Creador; pero consideraba positivamente al hombre como un creador de imágenes. Está, y ha estado mucho tiempo, lloviendo sobre el mundo y procedente, en un sentido inmediato, de los germanos y los eslavos y, probablemente, en un sentido remoto, de las turbias filosofías del Asia, una especie de doctrina de mística impotencia que toma un centenar de formas; y que lo reconoce todo en el mundo, excepto la voluntad. Niega la voluntad de Dios y no cree ni en la voluntad del hombre. No cree en una de las más gloriosas manifestaciones de la voluntad del hombre, que es el acto de elección creativa, esencial al arte. Esta tendencia ha sido admirablemente tratada por mister Henry Massis, en su libro sobre la Defensa de Occidente. Y otro escritor francés de la misma escuela, mister Maritain, ha hecho notar el importante papel que la palabra artífice, como título de un artista, representaba en la filosofía medieval, así como en la artesanía medieval. Como veremos más tarde, la paradoja de Stevenson es que no se le hubiera dado un pito de tales metafísicas medievales; y, no obstante, realizó en la práctica lo que estos escritores están menteniendo ahora en el terreno de los principios. El fue, si nunca hubo uno, un artífice; no un simple vocero de fuerzas o hados elementales, sino un hombre que hacía algo a fuerza de voluntad y a la luz de la razón. Era una especie de arte característico de la obra medieval en literatura lo mismo que en escultura. Se hallaba notablemente presente en aquellos poetas medievales que el mismo Stevenson admiraba; admiraba, quizás, más que comprendía. Es sumamente típico de las finamente esculpidas baladas de Villon. De hecho, el nombre de Stevenson se verá siempre, supongo yo, pintorescamente asociado al nombre de Villon, aunque sólo fuera por aquel bello nocturno macabro de A Lodging for the Night. Y, no obstante, si en alguna cosa del mundo Stevenson andaba completamente equivocado, era acerca de Villon. Se hace hasta culpable, respecto a él, de un error de hecho y una falta de lógica, verdaderamente insólitos. En su ensayo sobre Villon, al paso que manifiesta todo el entusiasmo de un buen crítico por un excelente poeta, insiste casi rabiosamente en que el espíritu del hombre estaba lleno de cinismo bestial y de bajo materialismo. «Sus ojos estaban cegados por su propia corrupción»; y no podía ver nada noble o bello en el cielo ni en la tierra. Y a esto añade la observación algo curiosa de que, hasta en aquella Francia del siglo quince, Villon podía haber aprendido algo mejor, puesto que pocos años antes, Juana de Arco había vivido una de las vidas más nobles de la historia. Parece un poco fuerte para el pobre Villon atribuírle una satisfecha ignorancia de personas como Juana de Arco, cuando él, de hecho, la menciona en la más famosa de sus baladas «La buena dama de Lorena, a quien el inglés quemó en Rouen». Pero el reproche es todavía más infundado en lo que hace al espíritu más que en lo que hace a la letra. Se basa en una especie de falacia moderna, mezcla de sentimentalismo y optimismo, según la cual un hombre que trate con alguna acritud a este mundo no puede tener ideales, cuando la acritud nace a veces de la intensidad de sus ideales. Sea como fuere, es indudable para cualquiera que sepa leer poesía sin prejuicios, que Villon tenía ideales e ideales elevados; sólo que acertaban a ser elevados ideales católicos. El piadoso poema que escribió para su madre, donde la describe contemplando la encendida ventana medieval, resplandece de sinceridad. Y escribió por lo menos una línea que sería suficiente para deshacer la acusación; una de esas líneas que son demasiado sencillas para ser traducidas adecuadamente: «Offrit à la mort sa très claire jeunesse», que es algo como «Ofreció a la muerte su resplandeciente juventud». Lo escribió de Jesucristo; pero ¿qué cosa mejor se podría escribir de Juana de Arco?