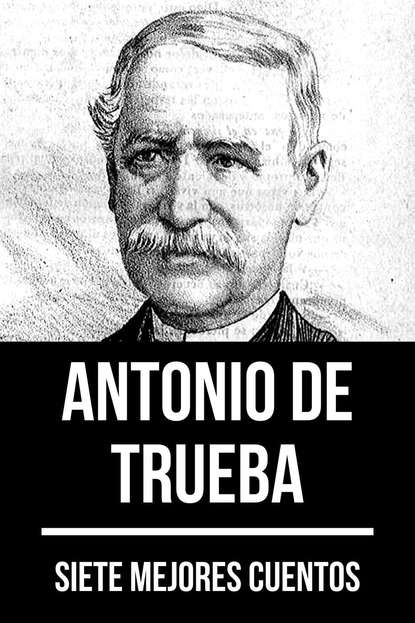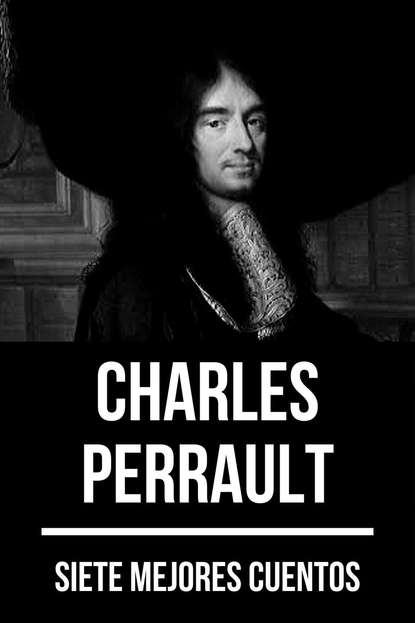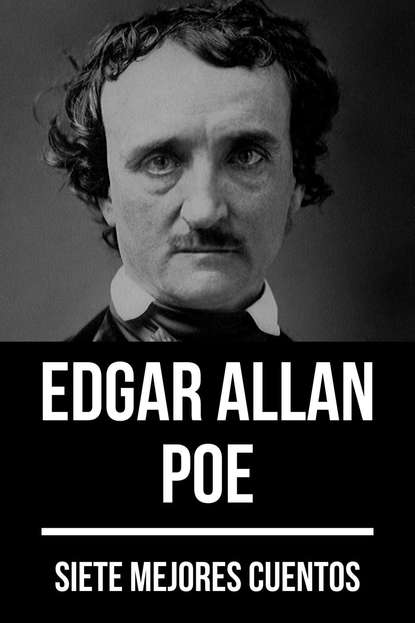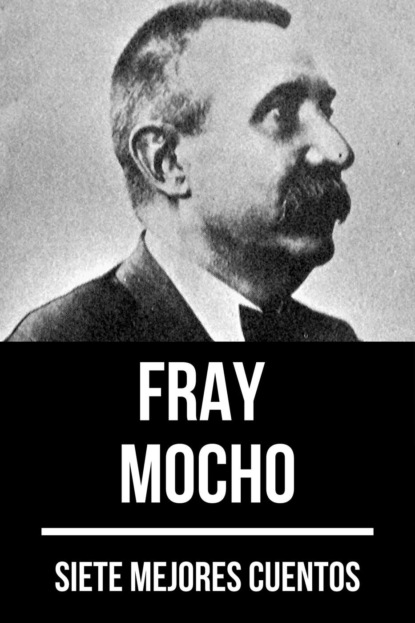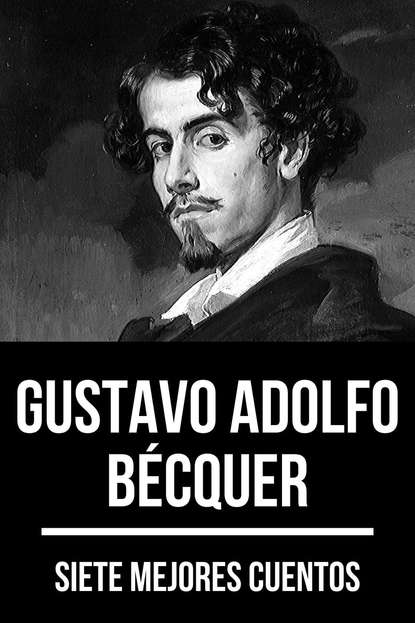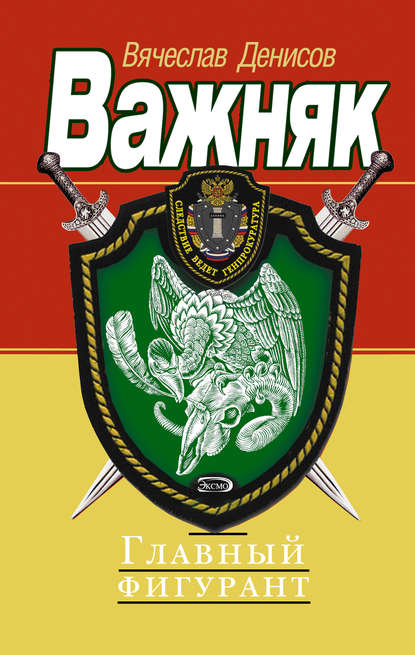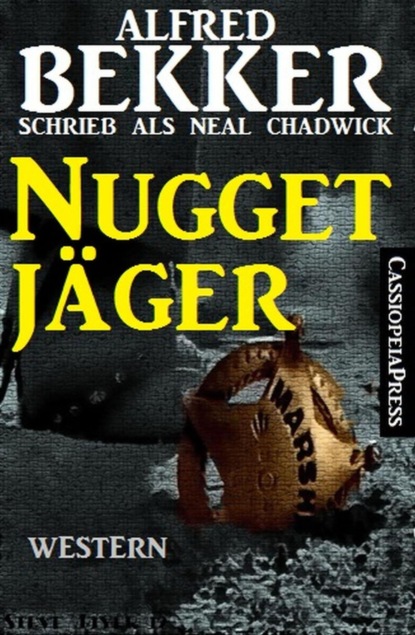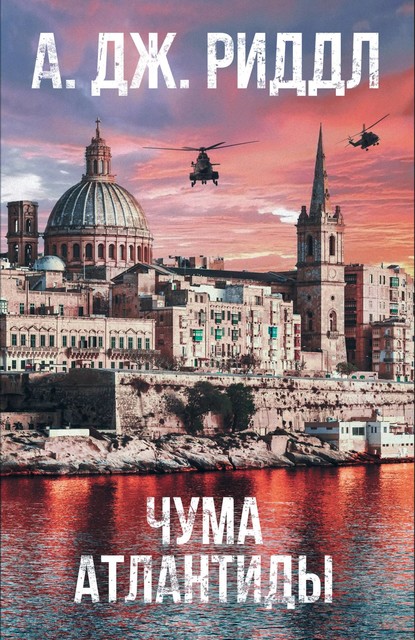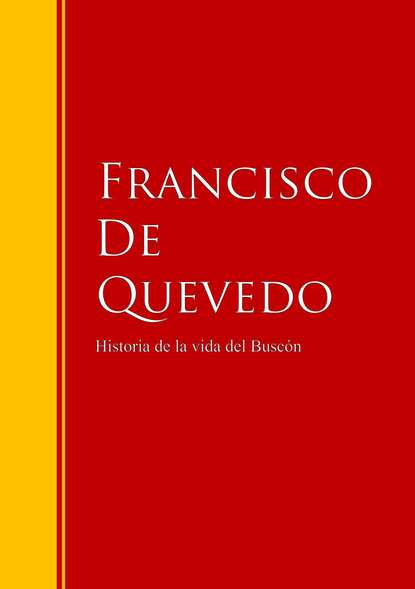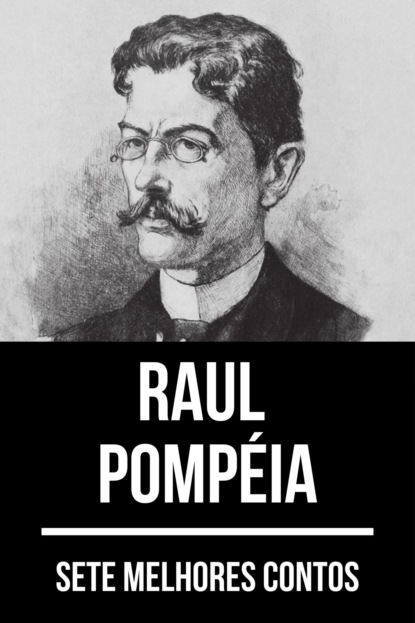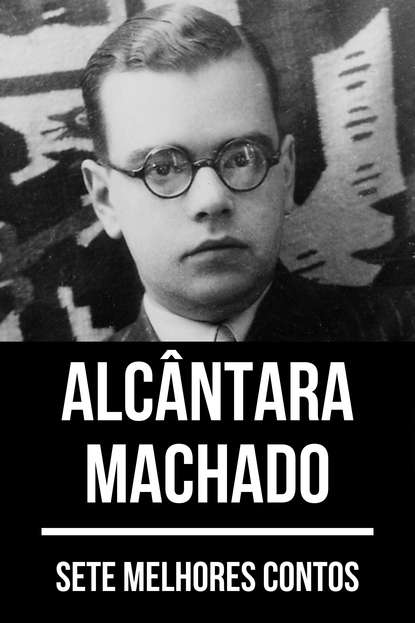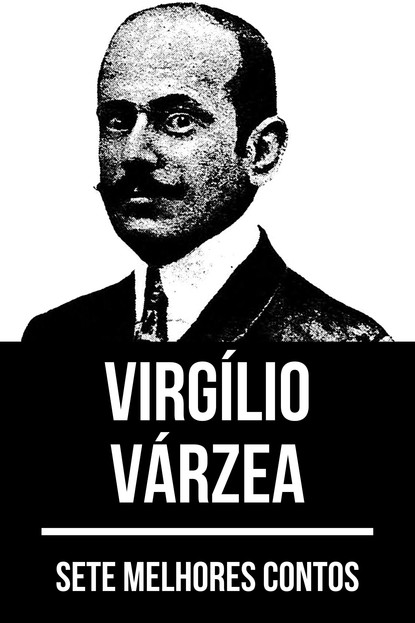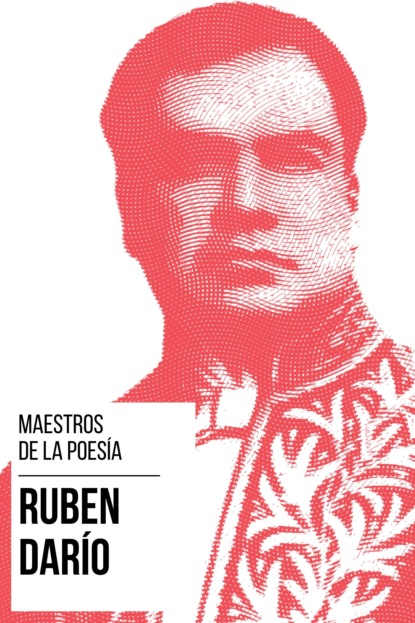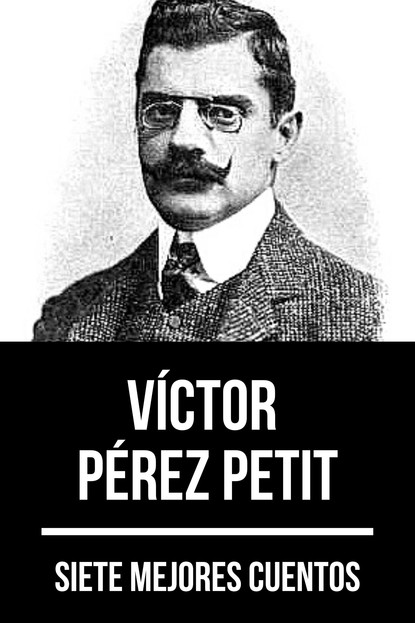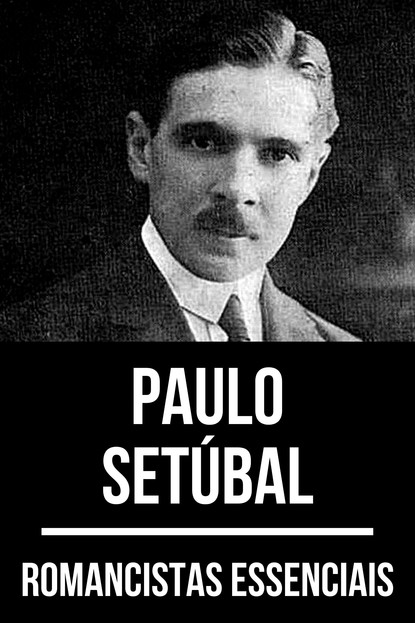7 mejores cuentos de Antonio de Hoyos y Vinent
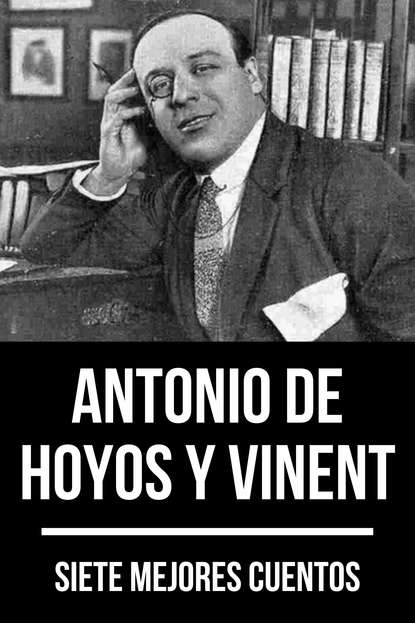
Издательство:
Автор
Серия:
7 mejores cuentosЖанры:
литературоведениеКниги этой серии:
La serie de libros «7 mejores cuentos» presenta los grandes nombres de la literatura en lengua española.Antonio de Hoyos y Vinent fue un escritor y periodista español, perteneciente a la corriente estética del decadentismo. Marqués esteta, abierto homosexua y dandi, aspiró a ser el antihéroe decadente que tantas veces plasmó en sus novelas. En su obra narrativa pueden distinguirse tres fases, marcadas desde el punto de vista temático por el «escándalo aristocrático», el erotismo de tonos decadentistas y las aspiraciones filosóficas.Este libro contiene los siguientes cuentos:Hermafrodita.Eucaristía.Las ciudades sumergidas.Una aventura de amor.Una hora de amor.La estocada de la tarde.La torería.