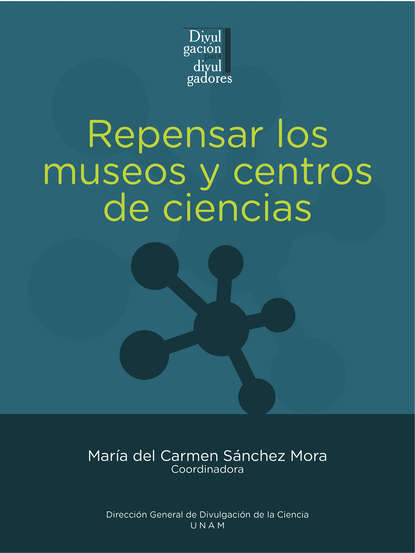- -
- 100%
- +
11. Estimación presupuestal
La estimación de los recursos económicos, tecnológicos y humanos para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza también resulta una actividad compleja, debido a la cantidad y la calidad de actividades que se deben desarrollar durante las diferentes etapas de intervención. En la literatura existen diversos métodos y procedimientos para la estimación de costos en proyectos complejos.13 Cada uno de ellos supone ventajas y desventajas toda vez que al final son estimaciones o proyecciones futuras donde el grado de incertidumbre es alto, particularmente durante la etapa de planeación (descrita en este capítulo).
Aunque el consenso es que no existe un procedimiento infalible, la recomendación es que se tomen los criterios que se ajusten a la naturaleza y el tipo de proyecto a ejecutar, de tal suerte que se pueda realizar una estimación sólida y lo más cercana a la realidad posible. De manera esencial, para la elaboración de un presupuesto es necesario separar y categorizar las tareas a desarrollar (por ejemplo, a partir de las etapas definidas en un diagrama de Gantt) de tal manera que se pueda asignar un presupuesto a cada una de ellas, de modo que la suma total será el presupuesto para el proyecto. Invariablemente, el presupuesto tiene una estrecha relación con el programa de ejecución.
Para la estimación de gastos de ejecución existen diversas técnicas, criterios y procedimientos, para este caso y en función del avance y la naturaleza del proyecto se consideraron las siguientes:
• Estimaciones Paramétricas14 (PE por sus siglas en inglés)
• Estimaciones por Analogía15 (AE por sus siglas en inglés)
• Estimaciones y proyecciones a partir del tipo de cambio de los referentes (dólares americanos)
• Estimaciones a partir del metro cuadrado de exhibición
• Estimaciones a partir del número de exhibiciones interactivas
• Estimaciones en función de los recursos humanos necesarios para la implementación del proyecto
La estimación de un presupuesto también es un procedimiento dinámico, ya que en la medida que el proyecto avanza, se tienen más detalles y definiciones sobre los costos así como de las tareas y actividades reales, por lo que el margen de estimación eventualmente se ajusta, aumentando así la precisión. De esta manera, la estimación presupuestal para el desarrollo de este proyecto se basa en los siguientes criterios:
• Investigación previa del costo de cada una de las salas de exhibición (de los últimos 10 años).
• La superficie en metros cuadrados de cada una de las exposiciones permanentes.
• El número de módulos/equipamientos de cada espacio de exhibición.
• La inversión realizada a la fecha de apertura de cada sala.
• Cálculo del ratio estadístico (promedio de inversión por metro cuadrado).
• Cálculo del ratio estadístico (promedio de inversión por módulo/equipamiento).
Una vez obtenidas estas cantidades, se realizó un cálculo o actualización en función del tipo de cambio del dólar estadounidense (debido a que la mayoría de los insumos son importados), obteniendo así nuevos ratios estadísticos por metro cuadrado y por módulo/equipamiento. Es importante mencionar que a partir de los criterios de reaprovechamiento de los recursos que operan de manera satisfactoria con base en las temáticas, los contenidos y el funcionamiento, se hizo un estimado de ahorro presupuestal que implicaría la reutilización de entre 20% y 25% de los equipamientos interactivos instalados actualmente en el museo.16
12. Administración del riesgo
Existe un consenso en la literatura que sugiere que todo proyecto tiene un grado de incertidumbre (ya sea alto o bajo), y que este puede impactar en el resultado o en los objetivos. Por ello, resulta necesaria una adecuada administración del riesgo,17 la cual permite identificar, evaluar y responder a los riesgos del proyecto con la intención de minimizar la probabilidad de que ocurran, o bien de reducir sus repercusiones. Con base en lo anterior Gido y Clements (2012) mencionan que durante la planeación, el desarrollo y la ejecución de un proyecto es recomendable:
• Identificar los riesgos y sus repercusiones potenciales.
• Evaluar la probabilidad que se presenten y la magnitud de sus repercusiones.
• Planear las respuestas al riesgo.
• Monitorear el riesgo.
Para la identificación de un riesgo es preciso detectar las causas o factores que podrían afectar de forma negativa los objetivos del proyecto, así como las repercusiones que tendría cada una de ellas en caso de que se presenten. El sentido común y la sensatez deben prevalecer cuando se identifican los riesgos. De acuerdo con Angulo (2013), existen diversas técnicas, como recurrir a información histórica, sesiones de lluvias de ideas, técnicas de grupo nominal, análisis causal, entrevistas con expertos en la materia, listas de comprobación de la industria, entre otras.
Para un control eficiente es importante establecer categorías con la intención de ordenar las causas y, eventualmente, implementar los planes de acción. Una fuente muy útil para identificar posibles riesgos es la información de proyectos anteriores. De esta manera y en función de la naturaleza del proyecto de renovación, con fines descriptivos (no limitativos) se mencionan algunas categorías y sus respectivos ejemplos:18
• Riesgos de orden técnico:
- Comprometer o contravenir las normas y códigos institucionales.
- Trámites burocráticos que ralenticen o dificulten las tareas y actividades.
- Lineamientos institucionales que impidan o retrasen la implementación.
• Riesgos de programación:
- Demoras en los tiempos de entrega y desarrollo.
- Disposición de recursos económicos y humanos fuera de tiempo.
- Cambios injustificados en el programa.
- Cambios en la gestión o administración.
• Riesgos de operación:
- Alterar el orden de intervención a partir del apoyo económico o los recursos disponibles.
-Mermar la calidad de la visita y la experiencia del público en función de la intervención a los espacios.
-Deshabilitar espacios o suspender actividades durante la ejecución e implementación del proyecto.
• Riesgos de costo:
- El aumento en los costos de los materiales e insumos.
- La inestabilidad del peso frente al dólar.
- Cambios en la organización de los proveedores que impacten en los precios.
• Riesgos relativos al recurso humano:
- No contar con el personal necesario o adecuado.
- Clima laboral inapropiado.
- Dificultades para concretar acuerdos.
• Riesgos externos:
- Cambios en las regulaciones institucionales o gubernamentales.
- Cambios en la administración de la universidad.
- Cambios en las preferencias del público.
• Riesgos relativos al patrocinio o apoyo externo:
- Demora en los convenios o contratos relativos a las autorizaciones del patrocinio.
- Seguridad del financiamiento del patrocinador.
- Tomar decisiones en función del interés del patrocinador.
En cuanto a la evaluación de los riesgos, es necesario determinar la magnitud de las repercusiones que tendrían en los objetivos del proyecto, en caso de que éstas ocurran. Frecuentemente a cada una de las repercusiones se les asigna un valor (alto, medio o bajo), o bien una escala de calificación (1-3, 1-5, 1-10, etc.). Con base en unidades de valor se determina la magnitud del riesgo (Gido y Clements, 2012). La información previa derivada de otros proyectos también puede ser de utilidad para la estimación. Existen diversas técnicas e instrumentos para evaluar y administrar los riesgos, entre ellas la denominada “matriz de evaluación del riesgo”, en la que se establecen diversos criterios como el tipo de riesgo, las repercusiones, la probabilidad de que ocurran, la magnitud de las repercusiones, el disipador de la acción (causa), el plan de respuesta y el responsable de efectuarlo. En este punto es importante resaltar la pertinencia de clasificar los riesgos por orden de prioridad, particularmente los relacionados con las rutas críticas, de tal suerte que si ocurren, éstos deberán ser prioritarios dada la repercusión en el proyecto.
El plan de respuesta al riesgo implica preparar una acción (o un conjunto de ellas) para reducir la probabilidad de que se presente un riesgo o sus repercusiones potenciales (consecuencias), establecer un “punto de activación” que determine el momento en que se deben implementar las tareas para enfrentar las situación, así como asignar la responsabilidad de la ejecución del plan de respuesta (Gido y Clements, 2012). Un plan de respuesta al riesgo supone evitar, mitigar o aceptar el mismo.19
Por último, el monitoreo del riesgo requiere revisar la matriz de evaluación durante el transcurso del proyecto. Es importante la regularidad para determinar si la probabilidad de que se presente un riesgo aumenta o disminuye, o bien identificar nuevos riesgos que no fueron considerados al inicio, pero que resulta necesario incluir debido a sus posibles consecuencias.
Seguimiento y control del proyecto de renovación
La planeación, la programación, la estimación presupuestal o la administración del riesgo no tendrían sentido si no hubiese control. Visiones recientes sobre la gestión de proyectos de diseño en entornos colaborativos resaltan la necesidad de controlar los procesos durante la planeación, el desarrollo y la ejecución de los mismos. Esto se debe a que frecuentemente durante la implementación de un proyecto, el qué hacer y el cómo hacerlo se concentran en una serie de documentos que contienen descripciones, prescripciones, especificaciones, esquemas o dibujos, que permiten a los profesionales dirigir y ejecutar los trabajos que coadyuvan en la construcción (Gómez-Senent y González, 2008).
No obstante, resulta necesario que algunas de las actividades también estén dirigidas a establecer cómo se transforma o avanza el proyecto, actividades que eventualmente permiten medir y evaluar los alcances parciales para que, de ser necesario, se tomen las medidas pertinentes. Estas actividades sobre el control de los proyectos son importantes, ya que permiten establecer acciones correctivas, en caso de que lo programado no corresponda con lo realizado (Méndez, 2008). Un control eficiente implica al menos tres actividades importantes: medir, evaluar y generar acciones correctivas o planes de contingencia. Acciones que la propuesta de renovación contempla durante las fases de desarrollo y ejecución con la intención de cubrir las tareas y los objetivos del programa, así como el manejo eficiente de recursos.
A manera de conclusión
Como se mencionó al inicio del texto, aunado al reto que significa renovar un recinto de este tamaño e importancia, durante las etapas de intervención no se pretende suspender las actividades del museo, por lo que resultará imperativo reducir los efectos e impactar lo menos posible en la operación cotidiana durante el desarrollo y la implementación del proyecto, particularmente en lo relativo a la seguridad y la experiencia de los visitantes.
También cabe recordar que el proyecto de renovación sugiere una actividad dinámica (no necesariamente lineal), donde las etapas posteriores a la planeación se traslapan e implementan mediante un proceso recursivo y colaborativo, por lo que la coordinación y comunicación resultan fundamentales. Bajo esta perspectiva, en el momento que se escriben los párrafos de este texto, hay un equipo de especialistas y profesionales del diseño de exposiciones trabajando arduamente para hacer de este enorme reto una realidad en un futuro próximo.
A medida que el proyecto avance se documentará y, de ser el caso, se buscarán los mecanismos y espacios para la comunicación de los avances, ya sea en documentos de orden académico, o bien, espacios de carácter informativo o de difusión. De momento este texto sugiere un esquema general del proyecto, mismo que seguirá en constante desarrollo y conducido con entusiasmo y responsabilidad para cubrir una de las funciones sustantivas de la universidad en beneficio de la comunidad y la sociedad en general.
Notas
1 Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM.
2 El Exploratorium reabrió sus puertas al público el 17 de abril de 2013.
3 El Papalote Museo del Niño Renovado reabrió sus puertas el 8 de agosto de 2016.
4 El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México reabrió sus puertas al público el 19 de marzo de 2018.
5 El Explora Centro de Ciencias planea concluir su proceso de renovación en 2019.
6 En la “Guía para la Elaboración del Plan Museológico” propuesta por el INAH, se plantea la ejecución de un proyecto museístico en cinco etapas: 1. Diagnóstico; 2. Capacitación y conformación del equipo de trabajo; 3. Elaboración del anteproyecto; 4. Evaluación, aprobación y gestión, y 5. Desarrollo del proyecto ejecutivo.
7 Si bien esta propuesta no se enfoca en los MCC, se considera relevante en términos de metodología para el desarrollo de proyectos museísticos.
8 De acuerdo con su página web, este organismo desarrolla e implementa planes maestros de proyectos museísticos. Su modelo consta de cinco fases: 1. Idea, 2. Definición, 3. Desarrollo, 4. Ejecución y 5. Entrega.
9 En esta publicación se plantean y discuten diversos procedimientos y estrategias que coadyuvan en la planeación de museos interactivos, la creación de nuevos museos, la evaluación o el desarrollo de nuevas exhibiciones, entre otras consideraciones importantes en este campo del conocimiento.
10 El Seminario de Estudios en Centros de Ciencia propicia la reflexión, discusión y la producción de textos y propuestas de orden académico.
11 Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.
12 De acuerdo con la UNAM (2011), el propósito de los “Lineamientos en materia de construcción sustentable” es convertirse en una guía rectora para el diseño y construcción de las nuevas edificaciones, así como de remodelaciones en las existentes. De igual manera se pretende impulsar el desarrollo en el país de una cultura del ahorro, uso responsable y manejo sustentable de nuestros recursos.
13 Entre ellos, el presupuesto base cero, el presupuesto descendente, el presupuesto ascendente, el presupuesto de precios unitarios o el presupuesto a nivel personal (Burstein y Stasiowski, 2017).
14 Se emplean cuando es posible acceder a información estadística de proyectos similares ejecutados en el pasado. A partir de la información obtenida, se pueden generar ratios estadísticos que sirven como parámetros para la estimación (por ejemplo, por metro cuadrado).
15 Se utiliza cuando se considera que el proyecto a ejecutar será muy similar (casi igual) al ejecutado, por lo que éste se convierte en un referente para la estimación. Fuente: https://wolfproject.es/como-estimar-los-costos-de-un-proyecto/
16 Las cantidades específicas de este proyecto no son materia de este texto debido a que se encuentran en proceso de constante actualización.
17 Desde el punto de vista administrativo un riesgo es un hecho incierto que, en caso de ocurrir, puede poner en peligro el cumplimiento del (o los) objetivo(s) del proyecto (Gido y Clements, 2012).
18 Las categorías se basan en Angulo (2013) quien sostiene que de manera esencial existen dos tipos de riesgos en un proyecto: los internos y externos. Por su parte Gido y Clements (2012) sugieren las siguientes categorías: riesgos técnicos, de programa, de costo, relativos al recurso humano, externos y relativos al patrocinador/cliente.
19 De acuerdo con Gido y Clements (2012) evitar un riesgo significa elegir otro curso de acción con el propósito de eliminarlo. Por su parte, mitigar el riesgo implica tomar medidas para reducir la probabilidad de que se presente, o bien, reducir las consecuencias. Por último, aceptar el riesgo supone afrontarlo cuando se presente (si ocurre) en lugar de tomar acciones para evitar o reducir sus repercusiones.
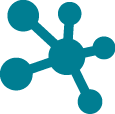
Referencias
Angulo, L. (2013). Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio: Bajo el enfoque del PMBOOK. Perú: Macro.
Becerra, J. (1998). Metodología para construir exposiciones interactivas de ciencias. En Flores Valdés, J. (Comp.). Cómo hacer un museo de ciencias (pp. 27-34). México: FCE.
Burstein, D. y Stasiowski, F. (2017). Administración de proyectos. Guía para arquitectos e ingenieros civiles. México: Trillas.
Contreras, P. (1998). La promoción de un museo. En Flores Valdés, J. (Comp.). Cómo hacer un museo de ciencias (pp. 163-166). México: FCE.
Farrell, B. y Medvedeva, M. (2010). Demographic Transformation and the Future of Museums. Washington, D. C.: The AAM Press, American Association of Museums.
Gómez-Senent, E. y González, M. (2008). Teoría y metodología del proyecto. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia.
Gido, J. y Clements, J. (2012). Administración exitosa de proyectos (5.ª ed.). México: Cengage Learning.
Larrea, G. y Rovirosa, H. (1998). Cómo crear un museo. En Flores Valdés, J. (Comp.). Cómo hacer un museo de ciencias (pp. 35-40). México: FCE.
Méndez, R. (2008). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Icontec Internacional.
Pedretti, E. (2004). Perspectives on learning through research on critical issues-based science center exhibitions. Science Education, 88(S1), S34-S47.
_______ (2006). Editorial: Informal science education: Critical conversations and new directions. En Canadian Journal of Science Mathematics and Technology Education, 6(1), 1-4. DOI: 10.1080/14926150609556683.
Pekarik, A., Schreiber, J., Hanemann, N., Richmond, K. y Mogel, B. (2014). IPOP, A Theory of Experience Preference. En Curator: The Museum Journal, 57(1), 5-27.
Reynoso, E. (1998). La planeación de un museo interactivo de ciencias. En Flores Valdés, J. (Comp). Cómo hacer un museo de ciencias (pp. 15-26). México: FCE.
Santacana, J. (2007). Museografía didáctica, museos y centros de interpretación del patrimonio histórico. En Santacana, J. y Serrat, N. (Coords). Museografía Didáctica (pp. 62-102). Barcelona: Ariel.
Serrat, N. y Font, E. (2007). Técnicas expositivas básicas. En Santacana, J. y Serrat, N. (Coords). Museografía Didáctica (pp. 253-302). Barcelona: Ariel.
Servitje, M. (1998). La campaña financiera. En Flores Valdés, J. (Comp). Cómo hacer un museo de ciencias (pp. 41-42). México: FCE.
Universidad Nacional Autónoma de México (2017). Plan de Gestión del Campus Central de la Ciudad Universitaria. Universidad Nacional Autónoma de México. México: UNAM.
Internet
arquiRED Arquitectura, Arte, Diseño y Cultura Digital (2016). La Nueva Sede del Exploratorium en el Muelle 15 de la Bahía de San Francisco. Recuperado el 01 de julio de 2018, de https://www.arquired.com.mx/arq/design/la-nueva-sede-del-exploratorium-en-muelle-15-la-bahia-san-francisco.
Conacyt, agencia informativa (2016, agosto). Comienza el juego, Papalote Museo del Niño Renovado abre sus puertas. Recuperado el 8 de julio de 2018, de http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/museos/9518-comienza-el-juego-papalote-museo-del-nino-renovado-abre-sus-puertas.
Milenio (2017, 9 de agosto). Renovarán el Centro Explora [en línea]. Recuperado el 12 de julio de 2018, de http://www.milenio.com/estados/renovaran-el-centro-explora.
museumINSIGHTS (2016). Museum Planning Project Phases. Recuperado el 15 de junio de 2018, de http://www.museuminsights.com/museum-building-project-phases.html.
Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006: Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad [en línea]. Recuperado el 04 de septiembre de 2018, de http://www.libreacceso.org/wp-content/uploads/2013/09/3.-NMX-2006.pdf.
Norma Mexicana NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Recuperado el 8 de septiembre de 2018, de http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-002.pdf.
Norma Mexicana NOM-003_SEGOB/2002: Señales y Avisos para Protección Civil: Colores, formas y símbolos a utilizar. Recuperado el 8 de septiembre de 2018, de http://haro.astrossp.unam.mx/doctecnica/seguridad/NOM_003_SEGOB_2002_protcivilsenalamientos.pdf.
Red de Museos INAH, Dirección Técnica CNME (2010). Guía para la elaboración del plan museológico [en línea]. Recuperado el 18 de junio de 2018, de https://documentacionmuseologica.files.wordpress.com/2013/06/05-guc3ada-para-la-elaboracic3b3n-del-plan-museolc3b3gico-smlog-cnme.pdf.
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (2015). Guía General de Prevención y Preparación en Situaciones de Emergencia para las Personas con Discapacidad [en línea]. Recuperado el 02 de septiembre de 2018, de http://www.libreacceso.org/wp-content/uploads/2013/09/A-guiaprocicivil.pdf.
Seduvi (2007). Manual Técnico de Accesibilidad [en línea]. Recuperado el 2 de septiembre de 2018, de https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_tecnico_accesibilidad_SEDUVI-DF.pdf.
Universidad Nacional Autónoma de México (2011). Lineamientos en materia de construcción sustentable [en línea]. Recuperado el 18 de julio de 2018, de https://ecopuma.unam.mx/PDF/SECCIONES/CONSTRUCCIONSUSTENTABLE/Criterios_construccion_sustentable.pdf.
Wolf Project (n.d.). Cómo estimar los costos de un proyecto. Página web de servicios profesionales. Recuperado el 22 de septiembre de 2018, de https://wolfproject.es/como-estimar-los-costos-de-un-proyecto.
Fundamentos teóricos y metodológicos para establecer la narrativa del proyecto de renovación de un museo y centro de ciencias

María del Carmen Sánchez-Mora
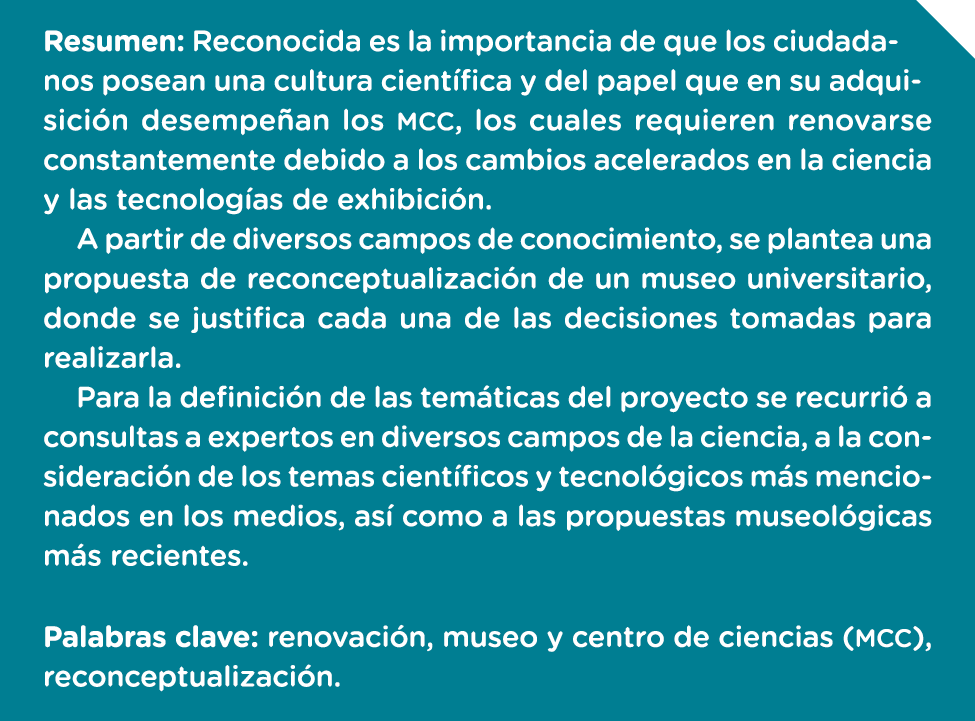
Introducción
Si el planteamiento de un nuevo museo es una labor compleja, su renovación después de 25 años de operación continua lo es todavía más, ya que, salvo en contadas ocasiones, el museo original no necesariamente suspende sus actividades, por lo que debe seguir funcionando a la par que se modifica. Pero a diferencia de la creación de un nuevo museo, la experiencia acumulada tanto en su manejo como en la observación de su desempeño y evolución, así como los resultados de las muy variadas evaluaciones que se le han practicado (sean estas formales o producto de la mera observación), hacen que, por lo menos, la tarea de renovación tenga un punto de partida sólido (Museum Planning, 1992).
Este capítulo parte de numerosas contribuciones teóricas que pueden respaldar la renovación de un museo y centro de ciencias universitario como Universum. Incluye las opiniones de numerosos autores, entre ellos Achiam and Solbeg (2017), de la hoy en día muy extensa bibliografía sobre el tema, especialmente Koster (1999). Incluso, se ha recurrido a artículos clásicos que datan de la época del mayor surgimiento de los MCC, pero cuyos postulados siguen siendo relevantes.
La propuesta conceptual de renovación que se hará en este capítulo hace una justificación de cada una de las decisiones tomadas para realizarla, partiendo de los campos de conocimiento más apropiados para cada circunstancia y tema. De esta forma se utilizan aspectos teóricos y críticos acerca de los MCC en general, y más específicamente propuestas provenientes de la enseñanza de la ciencia aplicables al ambiente educativo informal, estudios mundiales y locales del acercamiento informal a la ciencia, discusiones sobre la comunicación de la ciencia en ambientes informales, así como nuevos planteamientos y sugerencias que asoman cada día alrededor de este prolífico e interesante campo de los MCC (Achiam y Solbeg, 2017).
Esta contribución se inicia con el cada día más firme conocimiento que se tiene acerca de la importancia de que los ciudadanos posean una cultura científica y el papel que los MCC juegan en su adquisición, dada la reconocida falla de la escuela formal para lograrlo. Enseguida se menciona que a pesar de ofrecer una alternativa para la educación científica informal de todos los ciudadanos, los MCC están sometidos a una fuerte competencia si no se renuevan. Afortunadamente los estudios que se han realizado en estos espacios han sugerido los caminos que se deberían seguir para sortear este problema (Bradburne, 1998) y que han sido tomados en cuenta en esta propuesta.