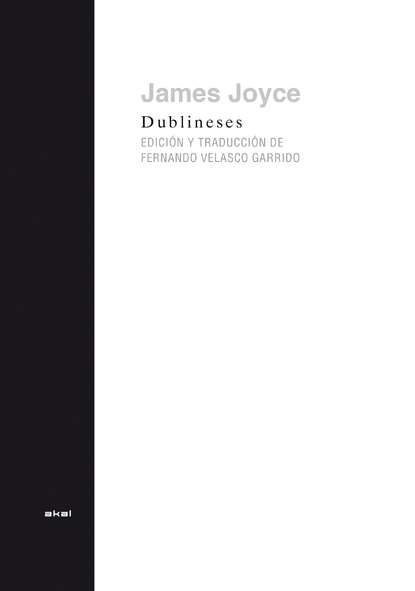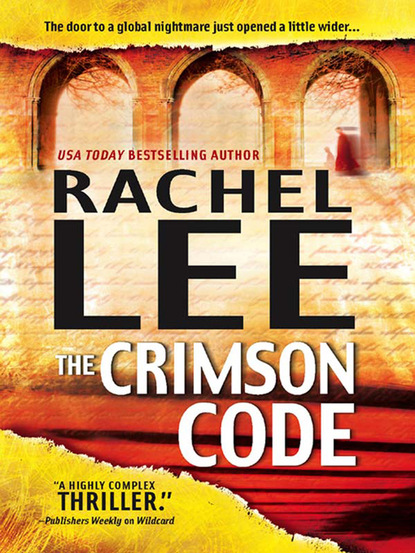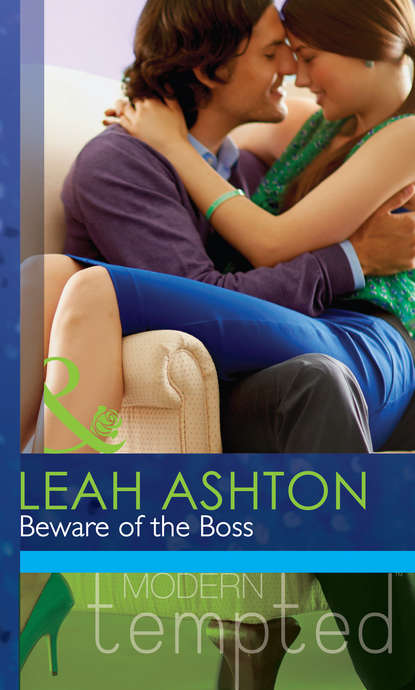Alamas muertas

- -
- 100%
- +
Con ello, tanto la obra como la historia de Kopieikin coinciden en su circularidad. En ese mismo sentido, Susanne Fusso incide en que el jefe de correos no sólo afirma que el relato que comienza es del mismo género (poema) que el de la obra en el que está inserto sino que hasta dice que el héroe de ambas obras es el mismo, puesto que Chichikov para el jefe de correos sería Kopieikin disfrazado. Y de hecho, más allá del absurdo de la comparación (pues el cuerpo de Kopieikin presenta la mitad de sus miembros amputados) las vidas de ambos personajes presentan muchos puntos en común. El propio jefe de correos aspira al papel de artista y comienza su narración como el resultado de un repentino estallido de inspiración. Su discurso está «aderezado» con muletillas y expresiones enfáticas en una versión exagerada de la voz narrativa característica de Gogol. La forma excéntrica de la expresión del jefe de correos, tan adecuada para la lectura dramática, viene a ser una fascinante autoparodia por parte de Gogol (véase Fusso, p. 103).
La «digresión» Kopieikin es en realidad un espejo en miniatura de la novela en la que se encuentra. En particular, los finales de las dos narraciones comparten un estatus especial: ambos cuentos acaban inmediatamente después de una promesa de que la narración no ha hecho más que comenzar. Aunque la historia de Kopieikin se interrumpe a la fuerza tras la promesa de que es sólo el principio, el lector no espera que el hilo sea tomado de nuevo. La historia se sostiene por sí sola, con el enigma de la vida de Kopieikin en los bosques quedando sin ser narrada, sin ser narrable. El lector de Gogol ha hecho tradicionalmente mayores exigencias a la propia Almas muertas. Nuestro conocimiento de la biografía de Gogol, de los diez años que empleó tratando de escribir la prometida continuación de Almas muertas, ha oscurecido esa homología de su obra, no sólo con la historia de Kopieikin sino también con otras obras de Gogol que se presentan como incompletas. (Fusso, pp. 104-105.)
Entre esas obras estarían algunas como «Ivan Fiodorovich Sponka y su tía», donde también se promete continuación, u otras como «La avenida Nievskii», «Diario de un Loco» (que se inserta en el conjunto idiosincráticamente fragmentario de Arabescos) o «La nariz», que pese a que tienen un final, ese final carece de continuidad interna o de congruencia. Además de ésas, hay otra serie de trabajos concebidos en forma de fragmentos: «Roma (un fragmento)», una obra sobre un funcionario ambicioso; La Orden de San Vladimiro, que publicó en sus Obras reunidas bajo el título de «Fragmentos dramáticos y escenas separadas (1832-1837)», así como numerosos textos, sacados directamente de sus cuadernos de notas que luego trabajará como fragmentos, etc. Es más, su Fragmentos escogidos de una correspondencia con amigos, Выбранные Месmа из Переnucкu с Друзьямu (literalmente: Lugares escogidos...) puede considerarse también como un acopio de partes, más que como una obra unitaria.
La eliminación sistemática de la versión censurada en las ediciones de Almas muertas parece dar por supuesto que ese texto fuera contrario al espíritu de Gogol, pero creo que sobre ello habría que expresar algunas dudas. El Kopieikin vicioso entra ya dentro de la esfera de las búsquedas moralizantes del Gogol de la «segunda parte» de Almas muertas. El carácter sicario de este escrito no resulta ya ajeno a un escritor en el que se fraguaban los Fragmentos y la ideología de la «segunda parte» de Almas muertas. No obstante, dentro del (con)texto del primer volumen resulta, desde la perspectiva actual, disonante y casi incomprensible. En el fondo, ésa es la relación entre la genial «primera parte» y los torsos[7] conservados de la segunda. En la versión censurada del Kopieikin se halla implícita la posterior deriva gogoliana y la explicación de por qué Almas muertas no iba a tener continuación.
El capitán Kopieikin será el verdadero sacrificado de la publicación de Almas muertas. La traición a Kopieikin marca no obstante el tránsito del gran Gogol hacia su ocaso literario y personal y, sin embargo, resulta difícil pensar qué hubiera sido de Almas muertas si Kopieikin, víctima por partida doble, víctima primero de la burocracia y luego de su propio autor, no hubiera sufrido esa traición.
ALMAS MUERTAS COMO POEMA
Uno de los elementos llamativos de Almas muertas es que el autor lo catalogue como poema. Para Bielinskii, el término «poema» no es una boutade más del autor ni ha de entenderse como «poema cómico».
No veo nada gracioso ni divertido en él. No detecto en ninguna de las palabras del autor ninguna intención de hacer que el lector se ría: todo es serio, calmoso, genuino y profundo. No hay que olvidar que este libro no es más que la exposición, la introducción al poema, y que el autor promete dos libros más de las mismas dimensiones, en los que volveremos a encontrarnos con Chichikov y con nuevos personajes en los que se expresará el otro lado de Rusia. (Bielinskii, 1985, p. 455.)
Es decir, debió de ser en la época final de la composición de la «primera parte», en la que el autor concebía ya con claridad el carácter tripartito de su obra, cuando consideró que su creación superaba los límites del relato corto o de la novela (véase Guippius, p. 491).
En opinión de Viktor Sklovskii, el uso de la palabra «poema», separada del resto del título, no sólo da testimonio del gran alcance de miras de la obra sino también de la renuncia de Gogol a las convenciones tradicionales de la novela. Esta renuncia es consciente y tiene que ver con el propio análisis y comprensión del autor de la novelística y de los géneros épicos. Sklovskii refrenda su argumento recurriendo al fragmento gogoliano de 1840 «Учебная Книга Cловесности для Русского Юношества» («Un libro de texto de literatura para la juventud rusa»), en el que Gogol dice:
En los últimos siglos, ha surgido un tipo de obra narrativa que, por así decirlo, está a medio camino entre la novela y la épica y cuyo héroe, pese a ser una figura aislada e insignificante, resulta no obstante significativo en muchos aspectos para aquel que observa el alma humana. El autor hace que la vida de éste discurra a través de un encadenamiento de aventuras y cambios, con el ánimo de presentar, junto con un cuadro verdadero y vivo de todo lo que es significativo en los rasgos y las costumbres de la época que ha elegido, una visión mundana, explorada casi estadísticamente, de las insuficiencias, las malas costumbres, los pecados y todo aquello que él ha percibido en el periodo de tiempo seleccionado y que sea digno de atraer la mirada de cualquier contemporáneo atento que busque, en el pasado fabuloso, lecciones para el presente. [...] Aunque muchas de éstas se hallan escritas en prosa, pueden ser consideradas, sin embargo, creaciones poéticas. (Gogol, 1967, pp. 498-499.)
Los prototipos de esta épica gogoliana serían el Orlando furioso de Ariosto y el Quijote de Cervantes (véase Gogol, 1967, p. 499). El autor pone en contraste la novela con la épica y plantea que la primera resulta inadecuada por lo convencional de su argumento. Él piensa que, al igual que el drama, la novela es una forma de composición demasiado fija y estática.
Ella se vale a su vez de un comienzo concebido de forma estricta e inteligente. Todos los personajes que han de ser incluidos en la acción, o mejor, todos aquellos entre los que se ha de desarrollar la acción, han de ser asumidos con anterioridad por el autor, que estará necesariamente preocupado por el destino de cada uno de sus ellos; por tanto, él es incapaz de agilizar y cambiar de sitio a estos personajes de manera rápida y en grandes cantidades, como si fueran fenómenos efímeros. El advenimiento de cada personaje, al principio en apariencia sin ningún significado particular, es no obstante una proclamación de su posterior participación. Todo lo que aparece en ella lo hace sólo por su vínculo con el destino del héroe. Aquí, como en el drama, todo lo que se permite es una interacción bastante apretada de personajes; todas y cada una de las relaciones distantes entre ellos, cada uno de los encuentros que no son completa e inmediatamente necesarios, son un defecto en la novela y la tornan prolija y torpe. (Gogol, 1967, p. 502.)
Frente a lo artificial y lo convencional de la novela, la épica ofrece, según Gogol, una visión más amplia y una descripción de la realidad más precisa.
Esta concepción de Almas muertas como «poema» permitirá comprender buena parte de sus peculiaridades, entre las que no sólo estarían las digresiones, que evocaré más tarde, sino también elementos que al lector de «novelas» le resultan extraños y típicamente gogolianos, como escenas descritas pero no explicadas o apariciones efímeras de personajes. Ambos elementos pueden rastrearse en fragmentos como aquel del final del capítulo 7 en el que Sielifan y Pietruska, una vez que su amo está dormido, se marchan a «cierto sitio» cuyos atributos le quedan ocultos al lector. Lo único que se sabe de ese «cierto sitio» es que es un sótano en el que hay hombres con barba y sin barba y con atuendos diferentes, nada más. El propio narrador que describe la acción, mostrándose omnividente[8], no es, sin embargo, omnisciente, puesto que «no aclara» el objeto de esa visita nocturna. Y para culminar la escena (por otro lado, de unos tintes homoeróticos que harían las delicias de Simon Karlinsky), aparece el teniente venido de Riazán, al que ya había aludido Pietruska al finalizar el capítulo 6, que resultó ser un gran amante de las botas, que no dormía por culpa del arrobo que le causaba su calzado...
Sielifan también se acostó en esa misma cama, poniendo su cabeza en la panza de Pietruska, olvidándose de que de ninguna manera tenía que dormir aquí sino a buen seguro en las habitaciones de la servidumbre, cuando no en el establo junto a los caballos. Ambos se quedaron dormidos de inmediato, levantando un ronquido de una sonoridad inaudita, al que el señor, desde la otra habitación, respondía con un fino silbido nasal. Rápidamente, después de la llegada de éstos, todo se calmó y la posada fue abrazada por un sueño profundo; tan sólo se veía luz en una ventanita, donde vivía cierto teniente llegado de Riazán, gran amante, según parece, de las botas, porque había encargado ya cuatro pares y se probaba de continuo el quinto. Éste se acercó varias veces a la cama con la intención de quitárselas y echarse a dormir pero de ningún modo podía hacerlo: las botas, en efecto, estaban bien cosidas y él estuvo aún un buen rato con la pierna levantada y mirando vivamente al tacón, maravillosamente cosido. (P. 238)
Lo fragmentario de la prosa gogoliana puede tener un punto de anclaje precisamente en la palabra «poema» que aparece bajo el título de la obra y que, ¡qué paradoja!, se elimina de muchas de las ediciones traducidas.
LA LLAMADA «SEGUNDA PARTE» DE ALMAS MUERTAS
La redacción de la «segunda parte» de Almas muertas va a ser un verdadero via crucis para Gogol, que ha de hacer de ella un ente inteligible. Lo barroco del lenguaje gogoliano había de verse transformado ahora con el fin de que se entendiese todo lo que había quedado en suspenso en la «primera parte».
La parte I aspira al papel de la parábola cuyas incongruencias y ambigüedades captan a la audiencia para una interpretación activa y, a la larga, para el autoconocimiento. Con la parte II, Gogol desea liberar a la audiencia de su responsabilidad de completar el resto en sus cabezas: el propio autor ofrecerá la respuesta al enigma, evitando así los actos peligrosamente creativos de interpretación en los que Chichikov permitía tomar parte a su audiencia. Aunque en el prólogo a la segunda edición de Almas muertas (1846) Gogol invita a sus lectores a participar en la escritura de la continuación, está planeando excluirlos en un sentido más importante: cuando esta obra se encuentre perfectamente acabada y sea perfectamente comprensible, ya no necesitará que el lector la complete al modo en el que se completan el fragmento, la ruina y la parábola. (Fusso, p. 120.)
De todas formas, el hecho de que las fantasmales almas muertas sigan por ahí pululando en la imaginación de Chichikov y destruyendo sus planes frustrará también la posibilidad de la «explicación» y la «claridad» en la «segunda parte» de Almas muertas, y ello frustrará a su vez sus propósitos, abocando a la «segunda parte» al fuego.
Cualquiera que lea los restos de lo que pudo haber sido la «segunda parte» de Almas muertas podrá entender a la perfección por qué el autor la quemó por dos veces. Los textos de la misma parecen en muchas ocasiones una caricatura del extraordinario escritor de la «primera parte». Lo que hay de bueno en esa «segunda parte» es aquello que recuerda a la primera, pero ahora aparece ya fuera de coordenadas. Como dice Fusso: «El fracaso de Gogol a la hora de escribir la continuación de Almas muertas fue su último acto creativo. A través de él, aseguró que su trabajo escapase de la fijeza de la última palabra. En su lugar, sigue siendo un enigma, una promesa, un proyecto, un fragmento para el futuro» (Fusso, p. 121).
El Gogol prestidigitador de Nabokov tratará de reorientar la opinión sobre Almas muertas después de publicada, lo mismo que hizo, por ejemplo, con Rievisor:
De acuerdo con su sistema de poner los cimientos de un libro después de tenerlo publicado, consiguió convencerse de que la «segunda parte» (todavía sin escribir), de hecho habría engendrado la primera, y que esa primera quedaría fatalmente condenada a ser una mera ilustración despojada de su leyenda si no se presentaba el volumen progenitor a un público corto de alcances. En realidad, la forma autocrática de la «primera parte» iba a ser para él un estorbo insuperable. (1997, p. 102.)
El autor estaba preocupado porque las interpretaciones de su obra ya publicada no casaran bien con sus expectativas personales y literarias de mediados de los años cuarenta; que se viera Almas muertas sólo como denuncia de la situación de los siervos o de la vacuidad de su sociedad, lo mismo que Rievisor se había visto como denuncia de la corrupción de la administración zarista; o que los sectores conservadores, ultrarreligiosos y poderosos de la sociedad denunciasen a su vez la sensualidad de sus imágenes... Ello le llevaría, sin duda, a tratar de reinventar el sentido de su obra.
Para Bajtin, las fuentes del problema del desarrollo del talante literario y personal de Gogol desde 1842 fueron dos: el éxito de la publicación de la «primera parte» de Almas muertas y la incapacidad del autor para darse cuenta de aquello que estaba haciendo bien. Gogol debió de pensar que Almas muertas despertaba dudas sobre su patriotismo y sobre su seriedad como artista y, por ello, decidió empezar una creación que fuese en dirección contraria; ello se percibe ya en la escritura de «Dejando el teatro después de la representación de una nueva comedia» y del fragmento de novela Annunziata, y las revisiones de «El retrato» y «Taras Bulba» (véase Griffiths y Rabinowitz, p. 160).
En realidad, lo que las biografías describen como una época de enfermedad en la que Gogol recorre Europa visitando balneario tras balneario en los que encontrar curación, es para Nabokov una perpetua huida que delata su obsesión, su enfermedad y su tragedia real: «que su facultad creadora se iba secando progresiva, irremediablemente» (1997, p. 105). Además de la versión «saneada» del Kopieikin, la nueva fase de Gogol se adivina ya en otros pasajes de la «primera parte» de Almas muertas: en ese cifrar la apoteosis en el futuro, en ciertos toques bíblicos y en el lento encaminarse hacia lo que será la idea dominante que puede extraerse de los restos de la «segunda parte»: la santidad de la empresa de los terratenientes rusos. Para construir su nueva entrega lo que hace Gogol es únicamente volver de nuevo al viejo método que ya había empleado en la composición de sus obras tempranas Dikanka y Mirgorod, de tema ucraniano. A causa de su galopante pérdida de creatividad, pedirá informes a terratenientes y a funcionarios, en busca de referencias «auténticas» sobre las que crear... «lo malo es que los hechos desnudos no existen en estado natural, porque nunca están del todo desnudos [...]. Dudo que sea posible dar ni siquiera el número de teléfono sin dar algo de uno mismo» (Nabokov, 1997, pp. 106-107). Así, se encontrará con informadores que pondrán en sus testimonios mucho de sí mismos y que harán informes inservibles para el autor.
«Si es muy sencillo –seguía repitiendo malhumorado a diversas señoras y caballeros–, si únicamente consiste en sentarse una hora al día y anotar todo lo que usted ve y oye.» Igual podría haber dicho que le mandaran la luna por correo, no importa en qué fase. Y no se preocupe usted si en el paquete de papel azul atado apresuradamente se mezclan con ella un par de estrellitas o un retazo de bruma. Y si se rompe uno de los cuernos, yo lo repararé. (Nabokov, 1997, p. 108.)
Entre sus informadores estará Piotr Yasikov, hermano de su amigo Nikolai Yasikov, terrateniente de Simbirsk, que le proporcionaba listas de hechos, personajes y nombres locales; o Alieksandra Smirnova, cuyo marido era gobernador en la provincia de Kaluga, que le surtía con costumbres e incidentes locales. Como si el autor fuera un extranjero, recibía informes sobre la jerarquía administrativa, sobre las costumbres religiosas, sobre los tratos económicos entre señores y siervos, sobre el comercio, la jurisprudencia, los vestidos, los nombres de fauna y flora local... Gogol solicitaba a su vez de sus lectores sugerencias y descripciones sobre las clases altas rusas, que para él eran «la flor y nata del pueblo ruso» (véase Karlinsky, pp. 240-241). Como es lógico, no pudo encontrar informadores que escribieran como él, pero sorprende que se extrañase de ello; el problema es que había inventado un método para obtener un material que él ya no sabía crear y ese método no daba fruto.
Tal vez, un factor esencial fuese que, hasta Almas muertas, sus geniales intuiciones como escritor se habían mezclado con las ideas de las que le había surtido un genio tan grande como él: Puskin. Muerto Puskin, muerto el maestro, el discípulo aventajado parece haber perdido el estímulo creador y haber quedado condenado a la inacción. No sorprende, por tanto, que en los restos de la «segunda parte», el personaje que comparte sus proyectos, incapacidades e ilusiones perdidas, a saber, Tientietnikov, deba su postración a la muerte de su maestro que, como el genial poeta, es también un Alieksandr P. (en este caso, Piotrovich... sin apellido), un «hombre único en su género. Ídolo de los jóvenes», «incomparable», «dotado con el instinto de comprender la naturaleza del hombre. ¡Cómo conocía él la naturaleza del hombre ruso!» pero que ante todo tenía la capacidad de sacar lo mejor de los que le rodeaban pues «había en él algo que alentaba, algo que decía: “¡Adelante! Ponte rápido en pie y olvida que te has caído”» (véase p. 465). Curiosamente, la edad de Tientietnikov (33 años) es la misma que tenía Gogol al publicar Almas muertas y, al igual que a aquél, la muerte repentina del maestro le supuso un golpe definitivo (p. 467).
La orfandad espiritual de Gogol (también convertido en un «alma muerta», rastreable en la indolencia de Tientietnikov o en el hastío de Platon Platonov) le llevará a pasar de la tutela intelectual de Puskin a la de otro personaje, el padre Matviei Konstantinovskii (del que quién sabe si no hay residuos en el personaje de Konstantin Kostansoglo), que, en justa lógica, le exhortará a nuestro autor: «¡Repudia a Puskin! Era un pecador y un pagano» (recogido en Karlinsky, p. 230). Los argumentos morales de Kostansoglo explicitan la negación del pope a Puskin (véase, por ejemplo, p. 511) y hasta su propia descripción física parece coincidir con las imágenes conservadas del padre Matviei (véase p. 510)
Desde 1846, Gogol, sacudido por una atroz ausencia de creatividad, no sólo continuará la reinterpretación de su obra anterior en clave religiosa sino que, a su vez, irá reorientando su religiosidad hacia un ascetismo cada vez más militante. Pareciera como si la aparición del padre Matviei en su vida fuera sólo una consecuencia lógica de su peculiar deriva personal. Para él, Matviei era una persona de grandes cualidades intelectuales en cuya figura veía la más pura ortodoxia, aun cuando no obstante representaba el aspecto más ascético y más monacal del cristianismo ruso[9]. Para Matviei, «El mundo es la negación de Dios; Dios es la negación del mundo, y no de una parte cualquiera sino del mundo entero, del mundo [...] como esencia absoluta» (Mierieskovskii, p. 125). En su opinión, toda la literatura de Gogol es «paganismo» inspirado por el maligno; pero es que hasta el propio cristianismo de Gogol le parecerá de inspiración diabólica. La esencia «fragmentada» de Gogol parece plegarse dócilmente a la compacidad del pope... es entonces cuando se le plantea la premisa de «renunciar a la literatura para entrar en el monasterio».
En opinión de Mierieskovskii, «renunciar a la literatura fue para Gogol no sólo una esterilización de sí mismo sino un suicidio» (1986, p. 131). De todas formas, calibrar la responsabilidad del padre Matviei en la destrucción de la «segunda parte» de Almas muertas y en la propia muerte del autor sigue siendo difícil; lo que sí que parece claro es que el concurso del pope precipitó sobremanera ciertas tendencias cada vez más acusadas en él, desde que la muerte del maestro Puskin lo dejara carente de orientación y de creatividad.
En esta época de agotamiento creador, Gogol verá cualquier obstáculo como una excusa para justificar su esterilidad.
La filosofía toda de sus últimos años, con ideas básicas como la de que «cuanto más oscuros sean los cielos más radiante será la bendición del mañana» nacía de la constante intuición de que ese mañana no llegaría nunca. Por otra parte, se encolerizaba si alguien sugería la posibilidad de acelerar la llegada de la bendición; «yo no soy un gacetillero, yo no soy un jornalero, yo no soy un periodista», escribía. Y a la vez que hacía todo lo posible por convencerse a sí mismo y convencer a los demás de que iba a sacar un libro de la máxima importancia para Rusia (y «Rusia» era entonces sinónimo de «humanidad» para su espíritu profundamente ruso), se negaba a tolerar rumores que él mismo generaba con sus insinuaciones místicas. (Nabokov, 1997, pp. 108-109.)
Nabokov presenta esta época como la de las «grandes esperanzas» en los lectores de Gogol: unos esperaban una denuncia mayor de la corrupción y la injusticia social, otros esperaban otra historia desternillante de principio a fin. Algunos, seguramente inducidos por las propias explicaciones de Gogol, esperarían una obra que plantease el comienzo de la redención de Chichikov (sólo un ser humano) y, con él, la de toda la humanidad... mientras
[...] en el país, se difundió la grata noticia de que Gogol estaba terminando un libro sobre las aventuras de un general ruso en Roma, que era de lo más gracioso que había escrito nunca. De hecho, lo trágico del asunto está en que, de los restos de ese segundo volumen que han llegado hasta nosotros, lo mejor son los pasajes referentes a ese absurdo autómata que es el general Bietrisiev. (1997, p. 109.)
El Gogol de la época de los Fragmentos selectos de una correspondencia con amigos (1847) se está convirtiendo en alguien que con creciente acento clerical les plantea a sus amigos lo que Nabokov resume como: «Dejad a un lado todos vuestros asuntos y ocupaos de los míos», tratándolos como discípulos y proponiéndoles la máxima de «el que ayuda a Gogol, ayuda a Dios». Pero sus propios conocidos dedujeron que Gogol se estaba volviendo loco o asumía aposta la pose de un iluminado. El tono paternalista se volverá intolerable incluso para algunos de sus amigos más próximos. Estaba inspirado por el espíritu y era algo así como un profeta cuyos pensamientos verían la luz en la continuación de Almas muertas. Mientras tanto, Fragmentos serviría como medio para infundir en el lector el estado de ánimo adecuado para leer esa continuación (véase 1997, pp. 113-114). En general, esta obra es una especie de delirante ética para ser aplicada por los propietarios en sus haciendas, por los funcionarios y por los cristianos rusos, que desde ahora habrán de verse a sí mismos como agentes de Dios. La respuesta de Bielin-skii a los Fragmentos descuartizará el engendro gogoliano y, al mismo tiempo, se convertirá en uno de los textos capitales del siglo XIX ruso. Esta carta contenía, además, una denuncia vigorosa del zarismo, por lo que la difusión de copias de la misma se castigó pronto con trabajos forzados en Siberia. Otros autores como Turguieniev añadirán, años más tarde, flores como: «¡En la literatura, no existe mezcla más innoble de orgullo y servilismo, de santurronería y fatuidad, del tono del profeta y del parásito!» (recogido en Mierieskovskii, 1986, p. 89). Lo cierto es que ni siquiera el padre Matviei aceptará la obra. Muy al contrario, arremeterá contra el capítulo XIV, en el que se habla del significado del teatro. En este apartado, Gogol pretendía demostrar el potencial moral del teatro, no sólo en autores como Shakespeare, Molière, Schiller o Goethe, sino en otros como san Dmitri de Rostov, uno de los santos ortodoxos más respetados, que era a su vez dramaturgo. Pero según el padre Matviei, «un libro religioso que anima a la gente a ir al teatro más que a la iglesia era, a sus ojos, una aberración» (Karlinsky, p. 272)[10]. Pese al vigor y a la universalidad de las críticas a Fragmentos desde todos los flancos, Gogol trató de contemporizar y no se derrumbó.