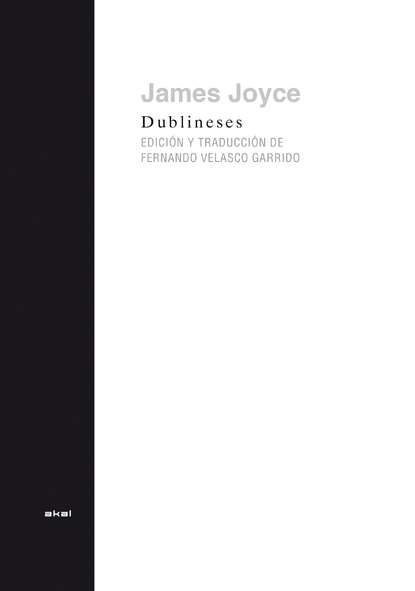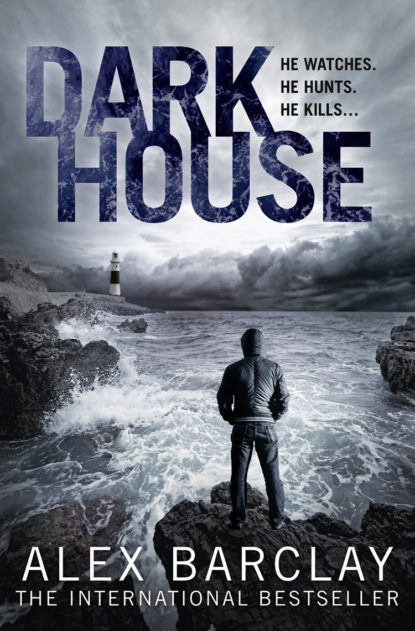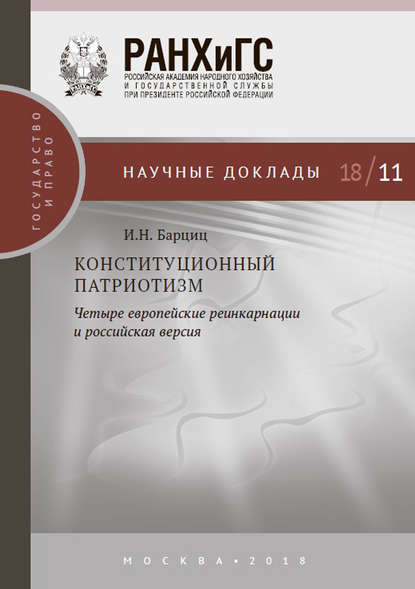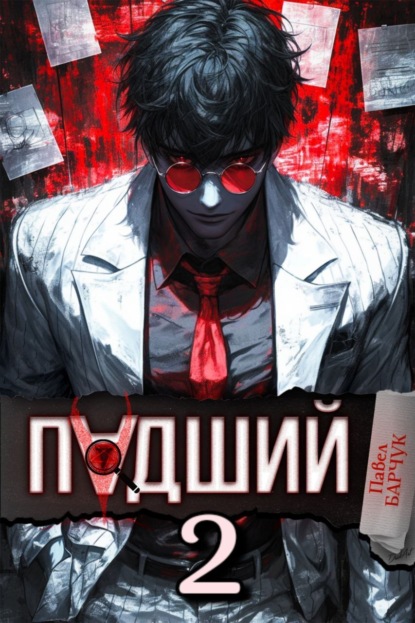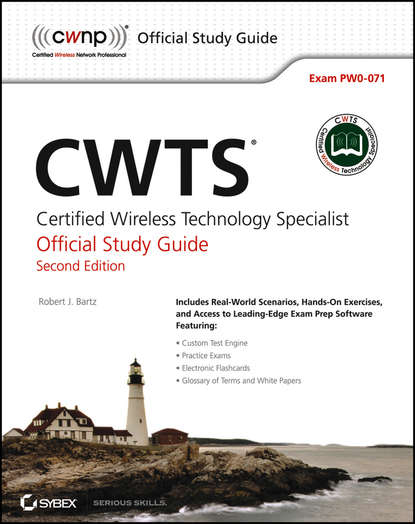Alamas muertas

- -
- 100%
- +
Nabokov se interesará mucho por los personajes periféricos de Almas muertas. Éstos no son, como podría pensarse, los secundarios como Sielifan, el jefe de correos o el criado de la posada, ni tampoco las miniaturas de las que acabo de hablar sino otros, que afloran a partir de una alusión o una digresión. Es decir, son excrecencias del discurso. «Los personajes periféricos [...] están engendrados por cláusulas subordinadas de sus diversas metáforas, comparaciones y efusiones líricas. Nos vemos ante el fenómeno de que las meras formas del lenguaje dan origen directamente a seres vivos» (Nabokov, 1997, p. 67). Ello se podría apreciar en algunos de los párrafos más célebres de la obra: en uno, los notables de la ciudad se transforman en moscas revoloteando alrededor de unos pedazos de azúcar en un día de julio en medio de una escena campesina costumbrista (véase p. 106); en otro, los perros de Korobochka con su concierto de ladridos suscitan una escena que se desarrolla entre los miembros de un coro (véase p. 135); en otro, el rostro de Sobakievich se acaba convirtiendo en un joven que tañe la balalaika para unas muchachas (p. 182); o en otro, los funcionarios que se agarran al testimonio del farsante Nosdriov son transmutados en un hombre a punto de ahogarse. Sirva este último como ejemplo de la forma en que el autor hace surgir estos personajes:
Desde luego que, en parte, se puede disculpar a los señores funcionarios, por lo verdaderamente complicado de su situación. Se dice que alguien que está a punto de ahogarse se agarrará a una pequeña astilla; en tal momento, le falta el juicio necesario para darse cuenta de que la astilla podría soportar como mucho el peso de una mosca, pero a él le falta poco para llegar a los setenta, eso si no pasa de los ochenta. Ahora bien, en aquel momento, no le entra en la cabeza esta consideración y él se agarra a la astilla. Así es como nuestros señores también se agarraron finalmente a Nosdriov. (P. 291.)
Como puede verse, estos personajes periféricos pasan a la narración a través del paralelismo. Se puede decir que su sustancia es doblemente literaria, pues son creados como una especie de ficción que ayuda a entender la ficción, apoyándose en la carga ilustrativa que poseen. No obstante, por debajo de ellos, da la sensación de que la obra se extiende hasta el infinito. Es como si estas breves reseñas fuesen no sólo nuevos caminos hacia esas otras almas muertas, más ocultas aún por no entrar en el relato, sino que, a su vez, fuesen ventanas por las que la obra permite mirar fuera de sí misma.
Algunos personajes de la «segunda parte»
Gogol pretendía en su «segunda parte» crear unos personajes que, si bien no fueran un dechado de virtudes, sí al menos tuvieran un poco más de atractivo humano. Sin embargo, conforme avance la escritura (y aquí hay que someterse a los «torsos» conservados) el extraño ambiente de la «primera parte» y la excentricidad de sus personajes acabarán por arrastrar también, de un modo u otro, a los de la «segunda parte». En opinión de Nabokov, crear personajes «buenos» requería conformarlos como «planos» y «obvios», evitando dotarlos de cualquier complejidad, pues la complejidad acabaría llevándolos al terreno de la «primera parte». Las consecuencias de esto serán que, por un lado, Chichikov es sacado del centro de la escena buena parte del tiempo, pues su presencia perturba el comportamiento del resto; por otro, los personajes buenos dan la impresión de ser unos perfectos extraños en el conjunto de Almas muertas.
Las «buenas gentes» son falsas porque no pertenecen al mundo de Gogol y, por lo tanto, todo contacto entre ellas y Chichikov es agrio y deprimente. Si Gogol llegó a escribir la parte de la redención con un «sacerdote bueno» (de corte ligeramente católico) que salva el alma de Chichikov en lo más recóndito de Siberia [...] y si Chichikov estaba destinado a acabar sus días como un monje consumido en un monasterio remoto, entonces no ha de extrañar que el artista, en un último fogonazo cegador de sinceridad artística, quemara el final de Almas muertas. Podía quedar satisfecho el padre Matviei porque Gogol poco antes de morir había abjurado de la literatura; pero la breve llamarada que hubiera podido pasar por prueba y símbolo de esa abjuración resultó ser exactamente lo contrario: el hombre que sollozaba encogido ante aquella estufa [...] era un artista que destruía el trabajo de largos años porque por fin se había dado cuenta de que el libro completo no era fiel a su genio. Así fue cómo Chichikov, en vez de apagarse piadosamente en una capilla de troncos, entre abetos ascéticos al borde de un lago legendario, fue reintegrado a su elemento de origen: a las llamitas azules de un infierno humilde. (Nabokov 1997, pp. 125-126.)
Pero es que además de los personajes «buenos» que critica Nabokov (Kostansoglo, Vasilii Platonov, Murasov o el príncipe), el resto no plantea menos problemas: algunos por ser demasiado programáticos (Tientietnikov, Platon Platonov o Koskariov), otros por ser demasiado artificiosos y huecos (Bietrisiev o Pietuj).
Tientietnikov
Este propietario del distrito de Sriemalajansk (Triemalajansk en el anexo 2) sería, en mi opinión, un personaje programático derivado en buena medida de la necesidad del autor de justificar su esterilidad creativa tras la muerte de Puskin. Ya he dicho que la empresa de Almas muertas había comenzado como un proyecto de gran aliento que trataba de englobar a toda Rusia. Las dificultades para culminar ese proyecto materializando una segunda y una tercera parte debieron de sumir al autor en un profundo estado de ansiedad. Quién sabe si en la frustrada empresa intelectual del terrateniente Tientietnikov no se puede rastrear un eco melancólico de la visión que el autor tiene de sí mismo.
[...] Andriei Ivanovich se retiraba a su despacho para ocuparse con seriedad en una obra que había de abarcar a toda Rusia desde todos los puntos de vista: civil, político, religioso, filosófico; en ella, había de dar solución a problemas difíciles y a cuestiones espinosas que el tiempo le había planteado a aquélla y había de definir con claridad su gran futuro; en una palabra: contemplaba todo aquello que adora plantearse el hombre contemporáneo y en la forma en que a éste le gusta hacerlo. Por lo demás, la colosal empresa se limitaba más bien a una reflexión: la pluma iba siendo roída, en el papel aparecían dibujitos y, luego, todo esto se echaba a un lado, cogía en su lugar un libro y ya no lo soltaba hasta la hora misma de la comida... (P. 338.)
Quién sabe, por otro lado, si la nebulosa conspiración política en la que se vio envuelto Tientietnikov en su juventud (descrita con una falta de sutilidad indigna de la pluma de Gogol) no tendría también una lectura autobiográfica y si no habría que identificar a los facinerosos que manipulan el «alma cándida» de este personaje con algunos de los amigos más progresistas del autor.
Hay que decir que, en su juventud, se había visto mezclado en un asunto bastante insensato. Dos húsares filósofos que habían leído unos cuantos panfletos, un esteta que no había acabado aún los estudios y un jugador que se había arruinado, proyectaron cierta sociedad filantrópica bajo las órdenes de un viejo sinvergüenza y masón, también jugador de cartas, que no obstante era un hombre muy elocuente. La sociedad se organizó con el vasto propósito de conseguir la felicidad duradera para toda la humanidad, desde las orillas del Támesis hasta Kamchatka. Se necesitaba una enorme cantidad de dinero; los donativos que recogieron de miembros generosos fueron enormes. Adónde iba todo esto... sólo su dirigente supremo lo sabía. A esta sociedad lo arrastraron dos amigos que pertenecían a la clase de los amargados, buena gente pero que a causa de los frecuentes brindis en nombre de la ciencia, la educación y de los servicios futuros a la humanidad se hicieron luego verdaderos borrachos. Tientietnikov se dio cuenta rápidamente y salió de este círculo. Pero la sociedad para entonces se había enredado en algunas otras operaciones, ya no del todo decorosas para un noble, de forma que después sus asuntos concernieron también a la policía... Y por eso no es extraño que aunque se hubiera salido y hubiera roto cualquier tipo de relación con ellos, Tientietnikov no pudiera, sin embargo, quedarse tranquilo. Su conciencia no estaba del todo en paz. También ahora miraba a la puerta que se abría no sin pavor. (P. 479)
Tal vez ahí hubiera algún ajuste de cuentas; puede que contra el propio Bielinskii, cuya famosa carta hubo de escocerle mucho a Gogol. En todo caso, ello estaría en sintonía con la deriva radicalmente antioccidentalista que rezuman los torsos de la «segunda parte» (véase el apartado «La idea de Rusia en Almas muertas»).
Por otra parte, testigos como Alieksandra Smirnova o su hermanastro Liev Arnoldi hablan de que Gogol, en la tesitura de tener que incluir asuntos amorosos en la novela, unirá finalmente a Tientietnikov y a Ulinka. Los enredos políticos del pasado harán que el terrateniente sea deportado a Siberia, adonde ella le seguirá para probar su inocencia ante las autoridades y casarse con él. La hacendosa e inteligente Ulinka le salvaría y le curaría de su inactividad. Sin embargo, da la sensación de que la incapacidad para llevar al papel esas derivas sentimentales contribuyó también al bloqueo de la «segunda parte». «En un esfuerzo equivocado por convertirse en la clase de escritor realista por el que le tomaron sus contemporáneos, Gogol gastó once años intentando hacer de sí mismo un Turguieniev o un Goncharov de segunda fila» (Karlinsky, 1976, p. 242).
Bietrisiev y Pietuj
Bietrisiev es un general egocéntrico y susceptible, con un ligero toque de inocencia y de bondad. Pietuj es un personaje más plano con una poderosa capacidad para aparecer y desaparecer; generoso hasta el absurdo, amigo de sus siervos, loco por la comida pero corrompido por su falta de sentido patriótico y por un artificial esnobismo, que se manifiesta en su deseo de trasladarse a la ciudad en vez de quedarse en una hacienda que es el paraíso terrenal ruso, como puede verse en las poéticas escenas del río.
Estos dos personajes son en buena medida residuos literarios de la «primera parte», pero carecen del vigor de las construcciones de los protagonistas de aquélla. Desde el lado de la acción, resultan incoherentes, pues ni venden almas muertas ni cuentan con rasgos que resulten aprovechables dentro de una supuesta línea argumental. Podrían haber sido radicalmente diferentes y poco habría cambiado. Funcionan como meros apoyos de un desarrollo difuso. Para los dos, resulta muy adecuada la denominación de «autómatas», que Nabokov usa para Bietrisiev. Lo cierto es que el único resto del humor que recorría la «primera parte» se encuentra concentrado en las pocas páginas que ocupan estos personajes.
Kostansoglo
En 1839, tras la muerte de su tierno amigo Iosif Vielgorskii, Gogol va a Marsella, a contarle a la madre de aquél cómo fueron los últimos momentos de su vida. Desde ahí, se marcha a Viena, luego a Hanau, donde conoce al poeta eslavófilo Yasikov, y de ahí a Marienbad, donde se reencuentra con los Pogodin. Según Troyat, éstos le presentarán a un tal Benardaki,
personaje extraño, que se había enriquecido especulando con el grano, había comprado tierras y fábricas y poseía en el presente una enorme fortuna que gestionaba con inteligencia. Terrateniente de la nueva escuela y hombre de negocios prudente, tenía las ideas claras sobre la explotación agrícola, sobre el desarrollo de la industria, las bondades y las maldades de la servidumbre, la administración de las ciudades, el funcionamiento del aparato judicial, el control del crédito o el progreso de la instrucción pública. A través de sus discursos, trufados de aforismos y anécdotas, Gogol descubrirá el universo despiadado de la competencia, del beneficio, de la lucha por la conquista de los mercados. El elocuente y hábil Benardaki se convirtió para él en la encarnación del espíritu práctico. Hacia falta que el hombre ruso del mañana fuera así de clarividente, atrevido e íntegro. ¡Qué estupendo personaje de novela se habría podido sacar de este millonario cristiano! (P. 264.)
Para Troyat, este personaje debió de servir de inspiración para la creación de Kostansoglo.
No obstante, puede que Benardaki no sea el único modelo de Konstantin Fiodorovich Kostansoglo sino que tal vez pudieran también vislumbrarse en él, como ya he avanzado, rasgos del padre Matviei Konstantinovskii. Su aparente posición central en la «segunda parte» habría de ser el centro de la respuesta de Gogol al oscuro panorama social, humano y económico de la «primera parte». En realidad, la figura que resulta de la pluma de Gogol se parece bastante a la de aquellos empresarios propios del puritanismo ascético en los que Max Weber veía el origen del capitalismo. Naturalmente, Kostansoglo aparece imponiendo un cosmos en el caos de la «primera parte»: un cosmos donde el campesino disfruta con su servidumbre y no desea cambiar su situación.
Ahora bien, Gogol perfila un personaje tan compacto e impermeable, tan inasequible a la ironía y tan monótono en su perfección que resulta poco literario. Para Karlinsky, la falta de credibilidad o de atractivo de la figura de Kostansoglo pudo ser otra de las causas del atascamiento de la continuación de Almas muertas (véase 1976, p. 242). Por su parte, Vasilii Platonov, el hermano de Platon Platonov, no sería más que un apéndice circunstancial de la idea que Gogol quiere representar en Kostansoglo.
Koskariov
En su deseo por criticar las posturas de los occidentalistas, Gogol creará un personaje ridículo que trata de hacer de su hacienda una república ilustrada burocratizada.
Koskariov es un caso que conforta. Es necesario para que en él se reflejen, como caricatura, las notorias idioteces de todos nuestros cerebritos... todos estos cerebritos que antes de conocer lo suyo propio se pirran por las idioteces de los de fuera. Ahí tienes a los terratenientes de ahora: fundan oficinas, manufacturas, escuelas, comisiones... ¡El diablo sabrá lo que no creen! ¡Menudos cerebritos! (P. 516)
A través del escarnecimiento de este personaje imposible y de su hacienda, lanzará todo un catálogo de ataques a los valores de las modernas sociedades occidentales... algo que literariamente le reporta un nuevo fracaso (del que sólo le libró el fuego). El fracaso será doble puesto que el autor apoyará su sátira en lo que él creía un valor seguro: la crítica a la burocracia corrupta, que tantos éxitos le había dado en Rievisor y en la «primera parte». El resultado es un engendro que poco después de presentado resulta ya completamente previsible (como casi todo en estos torsos) y que ni siquiera hace reír. A través de él, Gogol se burla de las utopías occidentales, planteando que éstas propugnan cambios culturales y sociales con medidas como repartir ropa interior para las campesinas... Si Chichikov coge un libro de arte de la biblioteca de Koskariov, lo que hay en él es descrito como pornográfico; si hay algún libro de filosofía occidental, ésta resulta abstrusamente ridícula... Koskariov es, en definitiva, un personaje-bodrio, perfecto opuesto de construcciones geniales como la de Pliuskin.
Murasov
Éste es, en mi opinión, uno de los modelos más felizmente carbonizados de ese Gogol que nunca llegó a ser de la «segunda parte». Si el arquetipo salvador del mundo es en esta parte de Almas muertas el millonario benéfico, aquí se encuentra al que lo es por antonomasia. Un personaje movido por la inconsecuente manía de interceder por funcionarios corruptos o terratenientes derrochadores y salvarlos amparándose en que «sólo son hombres» y en que dentro de ellos hay una misión que cumplir. ¿Quién sabe si la clemencia de Murasov con los pecadores no era sino una manera del autor de imaginarse a un padre Matviei misericordioso con sus propios «pecados»? Allá donde la estulticia y la corrupción de los personajes de la «primera parte» era creíble, esta santurronería resultará por completo inverosímil. Hasta cierto punto, el despliegue de consejos de Murasov se parece sobremanera a la estética de los Fragmentos. Aquí, en cambio, el aconsejado (Jlobuyev, por ejemplo) asiente como un corderito a las reconvenciones de su gurú.
Murasov, con todo, muestra una doblez y una capacidad de manipulación no sólo absurdas sino hasta un tanto sospechosas; le advierte a Chichikov que no va a ser perdonado, que ha caído bajo una ley inexorable que está más allá del poder de los hombres; y, sin embargo, le planteará al príncipe que se ve obligado a abogar por Chichikov porque sus maldades son frutos, como las de cualquier hombre, de su rudeza y su ignorancia... hasta podría decirse que carecen de intención (véanse pp. 565 y 566).
Si la redención de Chichikov implicaba la creación de mostrencos literarios como Murasov, estaba claro que Gogol se hallaba incapacitado para cumplir la doble tarea de continuar Almas muertas y redimir a su héroe.
El príncipe
En la línea de la versión corregida del Kopieikin, en la que las autoridades se ven exoneradas de culpa, el príncipe que aparece en «Uno de los últimos capítulos» es una nueva forma gogoliana de plegarse al poder. La aparición de este personaje al final resulta además tan paralela a la temática de Rievisor que parecería que es, en realidad, una reencarnación sin vida de la genial amenaza abstracta que, al final de la pieza de Gogol, sume a las autoridades de la ciudad; la inoportunidad y el fracaso condenan aquí de nuevo el despliegue literario de Gogol del que, de nuevo, será el fuego quien lo exonere (véase el apartado «El tema recurrente: Almas muertas y Rievisor»).
Algunos personajes secundarios de la «segunda parte»:
Platonov, Jlobuyev y Lienichyn
He agrupado aquí a una serie de personajes artificiales, creados con una intención puramente funcional. Ni su textura literaria es sólida ni aportan al conjunto nada de original.
Platon Platonov es un joven eternamente hastiado, en el que se percibe parte del hastío del propio Gogol. En realidad, parece una extensión de la personalidad de Tientietnikov.
En una acción llena de torpeza, Platonov conduce a Chichikov junto a personajes como Kostansoglo o Vasilii Platonov en los que el autor considera que la acción ha de aterrizar. Sin duda, sería un personaje de una «novela» y no de un «poema» (véase «Almas muertas como poema»); es decir, nada de lo que le interesase al Gogol de la «primera parte».
Jlobuyev es el prototipo del terrateniente desorganizado, que se diferencia de los de la «primera parte» en que carece de la dignidad que aquéllos tenían, por eso resultará increíble. Murasov lo redimirá mandándolo a misiones en las que además de predicar el bien haría de espía para él. Se trata de otro ejemplo de personaje-bodrio.
Lienichyn es otro personaje incoherente dibujado como un enemigo de las tradiciones del pueblo ruso y un usurpador de terrenos, que colabora con Chichikov en la falsificación del testamento de la tía millonaria de Jlobuyev, pero que luego cuando entra en escena parece un calco de Manilov, lo que deja aún más perplejo al lector.
ALGUNOS SÍMBOLOS DE ALMAS MUERTAS
Uno de los aspectos más sorprendentes de Almas muertas es su abundancia simbólica. En realidad, será difícil acceder a la entraña de esta obra sin antes llevar a cabo una suerte de desciframiento.
Las botas y el barro
La bota es un elemento omnipresente en Almas muertas, que parece aludir al orden y la asepsia, frente al barro, que representa lo farragoso y lo sucio de la vida, y los efectos del tiempo o el uso que menoscaban ese orden reflejado por la bota, abriendo la puerta al caos. Para Katherine Lahti, la oposición barro-bota habría de ser entendida en clave de la recurrente oposición artefacto-naturaleza. La naturaleza, el barro, es lo indeterminado, lo inquietante, mientras que la bota es lo que confiere seguridad, lo que permite entender el mundo como un cosmos. El barro, como elemento natural, guarda una relación simbólica con la realidad; la bota como artefacto podría asociarse a la literatura. La bota cuidada o elegante remite al relato inmaculado; sin embargo, hay veces en las que es la realidad la que parece establecer el (des)orden del relato (como cuando una muchacha tiene tanto barro en los pies que parecen botas –p. 148–) e incluso veces en las que la idea de la caída en el amargo pozo de la realidad se describe como una caída de la bota en el barro; así, el Chichikov desenmascarado públicamente por Nosdriov se siente «en sentido literal como si se hubiera metido en un charco sucio y hediondo con una bota maravillosamente cepillada» (p. 257).
Lahti pondrá en relación esa oposición bota-barro con otra aún más desagradable, «perros que chupan a personas que van limpias». Para la autora, tendría sentido un estudio de la analidad de Almas muertas, pues es frecuente el que personas o cosas caigan al barro... y, no obstante, la porquería podría ser considerada como un cierto «artefacto» del hombre, lo que haría que barro y bota fuesen dos partes de lo mismo (véanse pp. 149-150).
El jardín
El jardín, en cambio, encarnaría el perfecto equilibrio entre la obra de la naturaleza y la obra del hombre. No obstante, no hay que pensar que este símbolo se proyecte como una efusión del gusto por una armónica precisión geométrica que se trasladase como ideal estético y, cómo no, como ideal literario, sino que, llevada al plano figurado, la idea del jardín es el perfecto espejo de lo que Gogol quiere hacer en su obra y, por ende, de la posición de su relato respecto de la realidad. De ese modo, será, paradójicamente, en la gloriosa descripción del jardín de Pliuskin donde se concentren todos los ideales artísticos del autor:
Un jardín viejo y amplio se extendía por detrás de la casa, daba a la aldea y luego desaparecía en el campo; parecía cubierto de hierbajos y abandonado, pero era lo único que refrescaba esta espaciosa aldea y lo único que resultaba completamente pintoresco en su propio abandono pictórico. [...] En una palabra, todo estaba bien, como no lo inventa ni la naturaleza ni el arte sino como está tan sólo cuando ambos se unen, cuando al trabajo del hombre, a menudo acumulado en vano, le sigue el definitivo cincel de la propia naturaleza, y aligera las pesadas masas, destruye la regularidad toscamente perceptible y los miserables defectos a través de los cuales aparece un plano no disimulado y desnudo y da un extraño calor a todo lo que fue creado en el frío de la mesurada pureza y pulcritud. (P. 200, las cursivas son mías.)
Con el jardín de Pliuskin, Gogol está ofreciendo su idea de lo que tiene que ser la obra literaria y, en el fondo, su idea de Almas muertas; ésta entroncará con el excurso referente a los escritores y con todos los momentos en los que la obra se convierte en metaliteratura.
Naturalmente, el jardín de Pliuskin, es decir, la literatura de Gogol, irrumpe en medio de una literatura (la de principios del siglo XIX en Rusia) definida por criterios muy diferentes, como puede verse en el jardín que aparece al principio de la obra. Un jardín ordenado que deleita los gustos de una ciudad que se proyecta a sí misma en él, a la vez como cosmos y como edén.
También echó un vistazo al jardín municipal, con finos árboles que habían arraigado de mala manera, con soportes en forma de triángulo en la parte de abajo, bellamente pintados con óleo verde. Por otro lado, aunque estos árboles jóvenes no eran más altos que una caña, al describir la iluminación, se decía de ellos en los periódicos que «nuestra ciudad se había engalanado, gracias al cuidado puesto por las autoridades, con un jardín compuesto por árboles frondosos que dan gran sombra y frescor cuando el día está tórrido», y que con él «era muy enternecedor ver cómo los corazones de los ciudadanos palpitaban del enorme agradecimiento y cómo corrían arroyos de lágrimas en signo de reconocimiento hacia el señor alcalde». (P. 103.)
La literatura de Gogol y el jardín de Pliuskin vendrían a desvelar lo inquietante, lo sucio y lo desordenado que habita en esa embobada y falsa quietud cantada por poetas y prosistas que habían precedido a nuestro autor.
La troika
El motivo «almas muertas», a buen seguro, le hizo al autor decidirse desde el principio a explorar en su obra el tema de la naturaleza del alma. Ello debió de remitirle, casi como un acto reflejo, a la teoría platónica del alma. Andriei Bielyi será el primero en reparar en que entre los caballos de la brichka de Chichikov y el propio héroe hay una más que evidente relación (véase 1996, p. 95); ahora bien, será Mijail Weiskopf quien profundice más en el parecido psicológico que se da entre los caballos y el héroe.