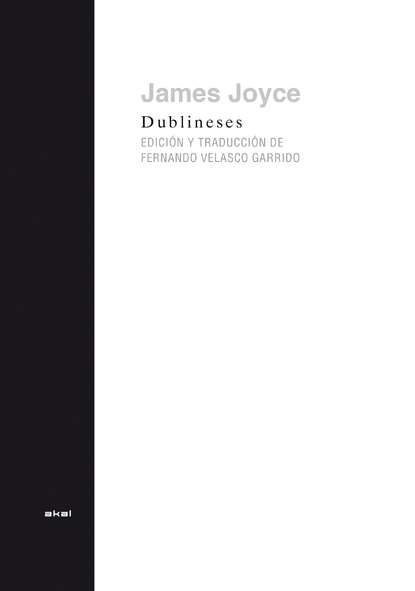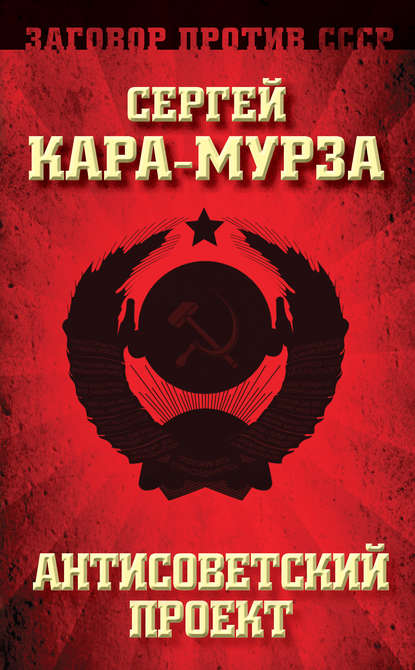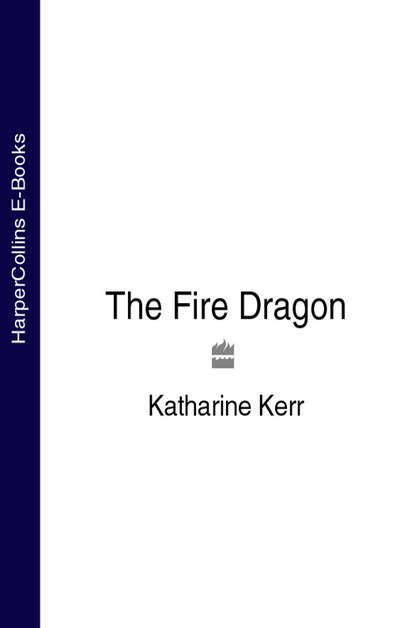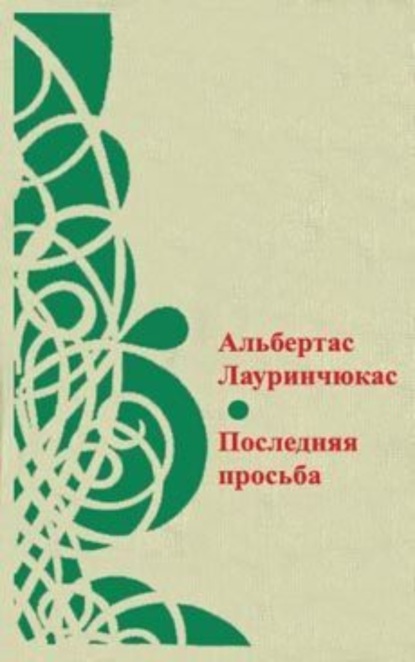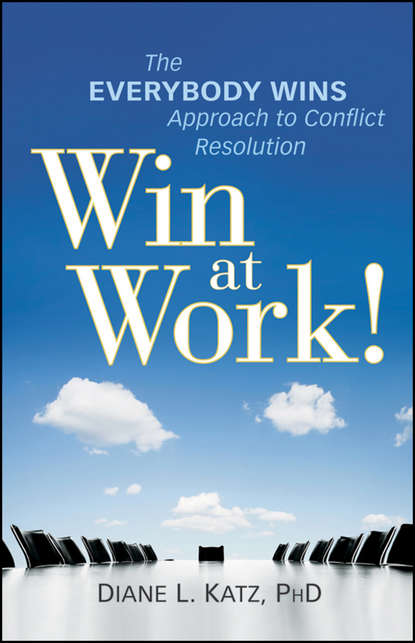Alamas muertas

- -
- 100%
- +
La brichka de Chichikov iba tirada por tres caballos: uno moteado, muy astuto y perezoso, que se limitaba a hacer que tiraba y al que Sielifan, el cochero, insultará de continuo, llamándole «malcriado», «calzonazos alemán» y hasta «Bonaparte»; el que ocupa el centro de la troika es uno bayo, bueno y «respetable»; y el tercero es el llamado «Asesor», por haber sido comprado a alguien que ocupaba tal cargo. El propio autor explicita que los caballos encarnan las virtudes y los defectos de Chichikov; es decir, son su alma[21]. «Razonando de este modo [mientras hablaba de los caballos], Sielifan se adentró finalmente en las abstracciones más remotas. Si Chichikov le hubiera prestado atención, habría conocido más detalles que se referían a él personalmente [...]» (p. 132, las cursivas son mías).
De este modo, el caballo moteado encarna el lado inmoral de Chichikov y los otros dos su lado más presentable. En todo caso, resulta evidente que, con su troika, Gogol está desarrollando una imagen que procede del Fedro de Platón, donde se dice que el alma es un carro con dos caballos y un auriga. Uno de los caballos es malo y se mueve por el desenfreno y la fanfarronería, mientras que el otro sería bueno y amante del honor, moderado y respetable. Misión del auriga sería, en primer lugar, saber adónde se va; y, en segundo lugar, dominar al caballo malo y dirigir al bueno, imponiendo su dirección aunque ello a veces sea difícil (véase Fedro, 253 A-D, pp. 326-327).
No obstante, entre ambos carruajes se descubren algunas diferencias significativas que hacen del alma de Chichikov algo aún más complejo. Al caballo moteado y al bayo central, se añade el Asesor de refuerzo que bien pudiera representar la parte burocrática del alma de Chichikov. Otra posibilidad es que Asesor tenga la función de «asesorar» al bayo, pues, como dice François Châtelet, el caballo bueno del Fedro está deseoso de «portarse bien pero las más de las veces no sabe cómo hacerlo» (1996, p. 126). Más aún porque el auriga de nuestra troika, que se supone que «ha de saber adónde va» casi nunca lo sabe o si lo sabe se confunde. De este modo, el alma de Chichikov aparece no tanto como maligna sino como desorientada. Pero es que la propia figura del conductor del carruaje en Almas muertas tampoco es siempre una figura única sino que cuenta con una especie de excrecencia que sería el lacayo Pietruska[22]. Si, en términos freudianos, se considera al ego el equivalente del auriga platónico que guía al carro del alma por el camino de la virtud que ha de tener satisfechos al id y sus deseos y al superego y sus represiones, con el fin de conseguir un estado de equilibrio (véase Bermejo Barrera 2007, p. 117) resulta que el ego que va sentado en el pescante de la troika es un «yo» fragmentado en un bon petit diable leído pero que huele a azufre y un campesino a la vez auténtico e imposible, a la vez sabio y zafio.
El Platón de Gogol, como explica Weiskopf, tendría, en realidad, poco que ver con el original. Más bien sería fruto de la asimilación de las construcciones llevadas a cabo por románticos rusos como Nikolai Polievoi o Nikolai Nadiesdin, que, en torno a los años veinte del siglo XIX, habían asimilado la filosofía neoplatónica de Schelling. Según la interpretación del Fedro de Nadiesdin, el alma humana embriagada de la contemplación de la belleza llega a un clímax en el que se revela un reino secreto de ideas que se acercan a la cabeza de Dios, fuente de todos los seres (véase Weiskopf, p. 128). Es cierto que Gogol se vale de ese pensamiento platónico filtrado, pero, ante todo, recurrirá al pensador griego como fuente de imágenes y símbolos atractivos y vívidos. Este platonismo estético barniza por completo su obra, generando escenas fascinantes por sus niveles de lectura. Por ejemplo, aquélla ya citada en la que la brichka lanzada al galope, tras el mal rato en casa de Nosdriov, choca con otro carruaje, en el que va la hija del gobernador, con el que se queda enredada. Por debajo del nivel factual del choque de dos carros cuyos caballos quedan enredados, hay un nivel simbólico en clave platónica: el encuentro de dos almas (véase p. 178); esta escena estará directamente relacionada con el Fedro (256 A, p. 330). Lo que estaría tratando de hacer Gogol es plasmar en imágenes concretas el discurso abstracto de Platón. De hecho, las concomitancias se suceden en la escena hasta el desenganche final, también semejante en Almas muertas y Fedro.
Según el propio Weiskopf, en Almas muertas, el descubrimiento de la habilidad para amar en Chichikov hace psicológicamente posible que su troika adquiera alas[23], pero para entonces el impulso erótico se dirigirá a otro objeto: Rusia.
Al igual que en el Fedro, el amor en Almas muertas es sólo un medio de alcanzar otra meta no sexual. Para Platón, se trata del mundo de las ideas infinitas percibido por los dioses y por aquellos que conducen el carro del alma: «Es en dicho lugar, donde reside esa realidad carente de color, de forma, impalpable y visible únicamente para el piloto del alma [...]. (247 C)». Gogol transfiere la invisibilidad y la falta de forma de la esencia platónica inmaterial a Rusia [...]. (Weiskopf, pp. 136-137.)
Así, Rusia sólo podía ser como se describe en la p. 305: «Todo en ti es abierto, vacío y plano» (las cursivas son mías). El héroe se asocia entonces con el propio narrador y la Rusia metafísica se convierte en la sabiduría y le otorga a dicho narrador un conocimiento profético. La patria terrenal que es Rusia se identifica con la celestial y se convierte en una troika que destruye todas las fronteras terrenales. La idea de Rusia pasada por el cedazo de Platón es una troika alada lanzada hacia el futuro «¿No vas tú también así, Rus, corriendo velozmente como una troika lanzada a la que nadie puede dar alcance? [...] ¡Ah, caballos, caballos, qué caballos! [...] todo cuanto hay en la tierra pasa de largo volando y, mirando de soslayo, se hacen a un lado y le ceden el paso otros pueblos y naciones» (p. 331).
De este modo, puede entenderse también la deriva profética gogoliana, que en adelante tratará de asumir la misión de convertirse en el instructor y el guía de la Rusia terrenal, algo que derivará en productos literarios tan discutibles como los Fragmentos.
La rueda
El poderío del simbolismo gogoliano llevará, no obstante, a que la propia brichka en su conjunto quede simbolizada por uno de sus elementos: la rueda. Con lo que, a su vez, el alma de Chichikov tendrá a la rueda por epítome[24]. No extraña por tanto que, después del episodio con Nosdriov en el baile del capítulo 8, Chichikov se sienta como una «rueda torcida» (véase p. 257).
En este punto, las homologías se disparan y los significados se concentran. Si, en el apartado anterior, he concluido que la troika es a la vez el alma de Chichikov y Rusia, habré de concluir ahora que Chichikov es Rusia en toda su miseria, en toda su grandeza y en toda su necesidad de redención. El giro de la rueda incorporará a su vez la idea del destino de Rusia: «Rus, ¿adónde corres tú entonces tan veloz?» (p. 331).
De ese modo, se puede entender que la obra comience con dos campesinos rusos que debaten sobre la rueda = Chichikov = destino de Rusia. En manos de siervos como esos dos que tanto le gustan a Nabokov, están las principales esperanzas de una Rusia verdaderamente rusa. Pero los campesinos son sólo testigos simbólicos paralelos a los lectores, testigos de la rueda-Chichikov que girará a lo largo de toda la obra. Tras la lectura de Almas muertas, tendrían que ser los lectores rusos quienes hubieran de adquirir ciertos compromisos respecto a su país.
La canción eterna
Almas muertas ofrece en más de una ocasión una sutil asociación entre la inmensidad de Rusia (su principal rasgo de identidad, para Gogol) y una canción sin final (p. 225), inconmensurable (p. 385) y eterna, a la vez imagen y continente de la misma.
La canción (que es a la vez Rusia) refleja el contacto misterioso y mágico entre Rusia y el alma del artista, del poeta. En el fondo, no se trata ya sólo de que la troika de Chichikov sea Chichikov y Chichikov sea Rusia sino que el poema que contiene esa metáfora ha de ser tan inmenso como el propio país. Chichikov y su troika son la metáfora de Rusia; el poema (la canción) es su símil. Pero es que, a su vez, este poema será Almas muertas y se identificará con todas las bellas canciones populares, es decir, salidas del pueblo, que recogen en sí las esencias eternas del mismo.
Gogol se siente arrastrado e interpelado por la irresistible fuerza de Rusia y por la inmensa canción que parece ya lista en los éteres y a la espera de serle dictada (p. 305) y busca reflejar en su propia alma la amplitud infinita de Rusia. Su texto sería justamente esa canción que resuena y se identifica con su país y que en el futuro de la propia obra, en su continuación, se hará más y más extensa. Esta canción (= Almas muertas), será cantada casi siempre por campesinos, que son los que guardan el tesoro de la lengua rusa: unas veces la entonará Sielifan (p. 133); otras, unos siervos mientras pintan (p. 161); otras, unos sirgadores (p. 225) etc. Se tratará, sin embargo, de una canción triste que muchos no entenderán (véase p. 505); pese a ello, esa tristeza llevará en sí la esperanza de la redención a través de una suerte de catarsis.
Katherine Lahti establecerá una asociación entre la canción, la inmensidad de Rusia y los cuervos. En su opinión, la canción es de los campesinos, es únicamente rusa y existe en un tiempo y un espacio infinitos; de ese modo, es como si fuera una cosa natural, que ni es producida ni decae.
Rusia y el lenguaje extracomunicativo de la naturaleza convergían en la imagen del cuervo. Rusia y la canción interminable del campesino se hallan unidas en la canción que emana de las profundidades de Rusia. Esta constelación de ideas, repetidas muchas veces en diferentes combinaciones a lo largo del texto, crea un impresión general de que existe algo que es claramente no artificial (es decir, que no es hecho, que no es sobrevalorado y que no decae) y que es lingüístico (la palabra y la canción). En Almas muertas, Gogol propone que Almas muertas es en sí mismo la manifestación de esa entidad no artificial y lingüística. En ese sentido, el propio autor se coloca conscientemente al lado de los que son seguramente sus dos modelos creativos: el historiador y el poeta. Tanto el uno como el otro tienen precisamente la cualidad de alcanzar ese lenguaje extracomunicativo que saludaba en el excurso de la palabra del campesino ruso. (P. 156.)
Las listas y los nombres
Los nombres desempeñan un papel muy importante a lo largo de toda la obra. Casi todos los personajes tendrán un posicionamiento respecto a ellos. Para Korobochka, los nombres que no conoce, no existen (p. 136); Nosdriov pone a sus perros nombres formados con imperativos (p. 162); los siervos tienen nombres cuajados de motes (p. 211); Sobakievich falsifica un nombre (p. 222); el narrador no se atreve a decir el nombre de las damas de la ciudad (p. 263); los funcionarios de la ciudad, frente a la cierta nobleza de los nombres de los campesinos, aparecen con los estúpidos nombres que les ponen sus mujeres (p. 241), etcétera.
No obstante, uno de los elementos que más inquieta en la obra es el de la misteriosa relación de los nombres con las presencias del pasado. Esos nombres van casi siempre asociados al papel y a la noción de documento (véase p. 190). El valor de las almas está no en la realidad sino en el papel. En general, los artefactos de papel son importantes dentro de la obra, detallándose en ella con suma plasticidad todo lo que rodea físicamente a la escritura. Lo que Chichikov quiere son listas de almas muertas; ello le pondría en relación con Mefistófeles, que también adquiere documentos que le darán almas. Hasta tal punto llega la adoración por los artefactos de papel (no hay más que ver cómo se hace Chichikov con el anuncio de una pieza teatral al principio de la obra), que también los billetes entrarán en ese juego. De hecho, no es casual que, entre las explicaciones desquiciadas de la personalidad de Chichikov, aparezca la idea de que se trata de un falsificador de billetes (papel)[25] (véase Lahti, pp. 151-152).
Para Gogol, los nombres son los únicos trasuntos de la memoria de aquellos que existieron. Los campesinos muertos viven en sus nombres. Según Eelco Runia, la presencia reside en la región metonímica del lenguaje.
[...] los nombres son las metonimias par excellence. Ofreciendo los nombres de los muertos, las vidas ausentes se hacen presentes en el aquí y ahora. Un nombre es el cenotafio para la persona que una vez lo llevó, un abismo en el que podemos mirar a la completitud de una vida que ya no existe. En los nombres de los muertos, por tanto, captamos la numinosidad de la historia. Ellos tienen ese efecto, creo, porque en último término nos devuelven a nosotros mismos. (P. 310.)
En un momento determinado, Chichikov asume el papel del Dios omnisciente que posee el secreto del pasado, del Dios-historiador capaz de reconstruir cualquier vida mediante su sola palabra. Pero a la vez ese Dios-historiador es el Historiador-Dios cuya imaginación no es sino un demiurgo capaz de reinventar las vidas pasadas, de llenar los enormes huecos abiertos bajo los nombres con contenidos en mayor o menor medida construidos en razón de una concepción del mundo como cosmos organizado, donde cada pieza encaja; un cosmos generado por el propio historiador. Un nombre y, en ocasiones, algún apunte disperso sobre la vida del que lo llevó, le permiten a Chichikov construir toda una historia como ocurre con Maxim Tieliatnikov (p. 190) o con Grigori Llega-que-no-llegas (p. 211).
ESTRATEGIAS DE LA FICCIÓN EN GOGOL
Aunque haga ya mucho que la crítica ha abandonado la visión de Almas muertas como un ejemplo de realismo literario, esa opinión se mantuvo durante décadas. Ello se ha debido, sin duda, a que la crítica ha caído una y otra vez en las muchas trampas de la construcción gogoliana.
En su minuciosa obra sobre Gogol (Маcmерсmво Гоголя, La maestría de Gogol) Andriei Bielyi desvela con agudeza los entresijos de la construcción de Almas muertas. Una de las principales estrategias de la ficción en la obra es la descripción que se funda en el «lugar común»; una descripción que, analizada despacio, oculta más de lo que enseña. Por ejemplo, cuando al principio del libro describe el carruaje de Chichikov, lo presenta como: «[...] una brichka de ballestas, pequeña y bastante bonita; una de ésas en las que suelen ir los solteros: tenientes-coroneles retirados, oficiales del zar y terratenientes de esos que cuentan con cerca de mil almas de campesinos... en una palabra, todos aquellos a los que se conoce como señores de medio pelo» (p. 99).
Esa descripción no define al carruaje en absoluto; ha de ser el lector quien haya de figurárselo. A lo sumo, aquélla nos situará en un cierto estado de ánimo. Pero es que a continuación, se describe a Chichikov eliminando cualquier rasgo positivo que pudiera identificarlo: «En la brichka, iba sentado un señor, no muy guapo pero sin mala pinta, ni demasiado gordo ni demasiado flaco. No podía decirse que fuese viejo, aunque tampoco que fuese demasiado joven. Su entrada no produjo en la ciudad ningún tipo de escándalo ni vino acompañada por nada en particular [...]» (p. 99).
Y la escena se deja en manos de dos campesinos («rusos»... ¿de dónde iban a ser si está claro que la obra se desarrolla en Rusia?) que se dedicarán a departir sobre la resistencia de una de las ruedas del carruaje, una rueda que se define en términos de la distancia que podría recorrer desde un punto desconocido (la ciudad de NN.[26]) hasta Moscú o Kazán... Como señala Bielyi, hasta ese momento «en realidad, no se ha dicho nada y, sin embargo, parece que se ha dicho algo» (1996, p. 95).
A continuación, prosigue (no) describiendo la habitación que, por supuesto era
[...] como todas las de su estilo, pues la posada era también como todas las de su estilo, es decir, ni más ni menos como son las posadas en las ciudades de provincias. [...] con una puerta, siempre bloqueada por una cómoda [...] sempiterno color amarillo [...] las mismas paredes pintadas con pintura al óleo [...] Los mismos cuadros por toda la pared, pintados al óleo... en una palabra, todo igual que en todas partes. (P. 101.)
Todo resulta igual a todas partes. Uno podría pensar que el rotundo desconocimiento de la Rusia interior le habría llevado a Gogol a desplegar estas descripciones que, en realidad, no describen ni individualizan sino que a lo sumo lo muestran todo como idéntico... pero, con el avance de la obra, irá ocurriendo lo mismo a cada paso. Bielyi apunta, por ejemplo, la construcción que se hace de un personaje como el gobernador, que para Manilov es una persona excelente y para Sobakievich es «el bandido más grande del mundo» pero que finalmente «[...] según parece, de forma semejante a Chichikov, no era de por sí ni gordo ni delgado» (p. 104) (véase Bielyi, 1996, p. 97). Es probable, no obstante, que con esa falta de definición, con ese equilibrio que produce el «tono medio», que se repite en otros personajes como Manilov, Gogol esté tratando de reforzar la idea de mediocridad, de falta de detalles diferenciadores, de ausencia de personalidad y de imperio total de las «almas muertas».
La medianía, los tonos medios irán adueñándose de la narración, en esa voluntad del autor de mostrar la banalidad, la trivialidad y la carencia de atributos (véase el apartado «La descripción de la banalidad»). Así, para Bielyi, a diferencia de obras anteriores de Gogol, en Almas muertas, los colores gris, amarillo y azul (celeste) predominarán, además del blanco y el negro. De igual modo, abundarán las expresiones «cierto», «en cierto sentido», «por así decirlo»... junto a «todo» y «nada», en perfecto equilibrio con la paleta de colores (véase Bielyi, 1996, p. 101).
En Almas muertas, el narrador tiende a presentar a cada personaje no sólo como un individuo sino también como el representante de una clase o especie. Ello sería, según Fusso, un trasunto de la generalización propia de historiadores como August Ludwig von Schlözer (al que dedicó un artículo en Arabescos) que tratan de conseguir una generalización cuanto más amplia mejor. Con ello, la obra consigue que ninguna de sus escenas parezca tener lugar en un solo momento y con participantes individuales; más bien, parecería que esa escena podría encontrarse igual que ahí entre otros protagonistas de semejante categoría. Todo ello se complementará con las consabidas expresiones («como de costumbre», «como se suele», «según nuestra costumbre»...) que dan la impresión de que las acciones que presenciamos se repiten sin fin y son predecibles. Así es como se logra dar a la obra un alcance que englobe a toda Rusia. Y, sin embargo, a continuación y de forma magistral, el narrador empieza a ofrecer una serie de detalles que hacen que se pierda por completo el sentido de la generalización. En esos casos, tendríamos a un narrador que cuestiona y trasciende la tarea del historiador que generaliza y prescinde de lo particular al servicio de la ciencia, y así se transfigura en artista que se interesa más por los «trapos sucios» de la biografía que por la pétrea trama de la historia. A esta disfunción entre lo general y lo particular atribuye Fusso la confusión de tiempos verbales a la que aludiré más adelante. Tras describir una habitación que es idéntica a todas, señala: «Igual de ennegrecido estaba el techo; igual de tiznada, la araña, de la que colgaban gran cantidad de cristalitos, que entrechocaban y tintineaban cada vez que el criado corría por el raído linóleo, agitando con viveza la bandeja en la que había posadas la misma gran cantidad de tazas de té que pájaros a la orilla del mar» (p. 101).
Si la habitación hubiese sido idéntica a todas las demás no habría habido necesidad de desarrollar la parte narrativa con, por ejemplo, cristalitos que entrechocaban y tintineaban. Precisamente, son esos detalles que hablan de la posibilidad de la variación los que parecen interesarle a Gogol. La casualidad impredecible se impondrá sobre el orden general y la extraña misión de Chichikov tendrá mucha culpa de ello (véase Fusso, 1993, pp. 21-24).
Ahora bien, las estrategias de la ficción en Almas muertas abarcan también otros ámbitos como los del tiempo y el espacio. En cuanto al primero, resultan particularmente expresivas las anomalías climatológicas, destacadas por Andriei Bielyi (véase, 1996, p. 97), que hacen que en el corto periodo de las visitas a los terratenientes aparezcan al mismo tiempo campesinas metidas en los ríos hasta las rodillas (en la aldea de Manilov), gente con toda clase de ropa, de abrigos, gorros y manoplas, tormentas de nieve (a las que alude Korobochka), huertas en su pleno apogeo, manzanos y frutales cubiertos con redes para que las urracas y los gorriones no coman sus frutos, etc.; todos esos elementos dibujan un tiempo al servicio exclusivo de la narración, que nada tiene de realista.
El espacio es también irreal. Ello se percibe en las distancias. Un ejemplo entre muchos: Chichikov sale de la ciudad, recorre treinta verstas, pasa el día con los Manilov, vuelve a coger la brichka, se pierde, se queda a unas sesenta verstas de la ciudad y llega a casa de Korobochka a la hora de irse a la cama. Esto «no resulta creíble ni para la consistencia argumental ni... para los caballos» (Bielyi, 1996, p. 98). El espacio en Almas muertas se muestra como un elemento plástico e inestable cuyas dimensiones se someten por completo a la ficción.
A Gogol, como dice Bielyi, la precisión no le interesa; le basta con señalar: en un cierto momento, en un cierto espacio (véase 1996, p. 98). En todo caso, da la impresión de que tanto tiempo como espacio desempeñan únicamente un papel enfático que contribuye al enriquecimiento de la narración a medida que ésta avanza. Es como si estuviera más preocupado por el impacto del discurrir que por la creación de una trama sin fisuras, y como si Almas muertas se estuviera contando con toda la carga de errores que implica la narración oral, pero que no se perciben según esta avanza. No me cabe duda de que Walter Benjamin aceptaría esta obra como una verdadera «narración» (véase Benjamin, 1985).
El detalle
El mundo de Almas muertas, como opina Donald Fanger, es un mundo de detalle, a la vez natural y de ficción, a la vez familiar y extraño. El texto estaría sutilmente descoyuntado. Ello se ve, por ejemplo, en las aludidas anomalías climatológicas, destacadas también por Yurii Mann, y que, según Bielyi, parecen llevar a la conclusión de que lo único que hay en Almas muertas son detalles, más que un argumento como tal. Ahora bien, resulta difícil formular cómo se relacionan esos detalles entre sí y cómo fraguan con una intención seria, pese a que ello se perciba con facilidad. Todo esto se hallaría en la base de que desde que Almas muertas fuera publicada y proclamada casi universalmente como una obra maestra haya tenido pocas monografías críticas de importancia. «Uno busca nexos y, en su lugar, encuentra campos cambiantes de fuerza; uno aísla niveles y descubre que su efectividad descansa sobre los ritmos de su discontinuidad» (Fanger, p. 467). Los personajes son presentados a partir de detalles (a veces, sólo su ropa); de ellos se pasa a los detalles del escenario; de ahí, al paisaje que recorre la brichka o al interior de las casas de los terratenientes, cada una conformada como un universo aparte, lleno de materiales nuevos y de lenguajes nuevos. El global cobra un sentido de conjunto difuso formado por fragmentos que no siempre obedecen a la búsqueda de la esencia objetiva de la cosa sino de su esencia subjetiva, lo que vuelve a reforzar el carácter ficticio de la narración.
Las digresiones
Almas muertas abunda en digresiones que, si bien a veces pueden apellidarse como líricas, no siempre tienen como único rasgo el lirismo. Donald Fanger distingue dos tipos de digresiones fundándose en dos tendencias distintas: unas tratarían de enriquecer la presentación originándose a partir de ella, de forma directa o por asociación. Éstas caerían en el ámbito de la voz narrativa. Las otras serían obra de la voz autoritativa y se dedicarían a hacer comentarios sobre la novela como artefacto en proceso de creación, enfatizando su dignidad, su unicidad y su dificultad; en éstas, Gogol habla de la dificultad de su tarea en dos sentidos: uno, frente a su público; así, a lo largo del texto anticipa o rebate posibles objeciones respecto a su uso del lenguaje coloquial, respecto a su elección de un canalla como héroe o respecto a su exclusión de cualquier intriga amorosa. Es decir, en tales digresiones plantea un ataque a las novelas convencionales de su época y a las expectativas de sus lectores.