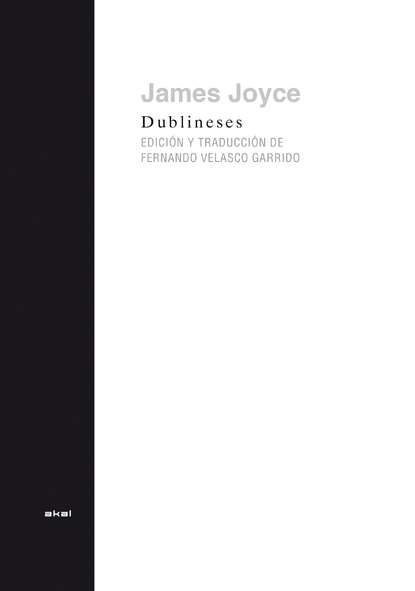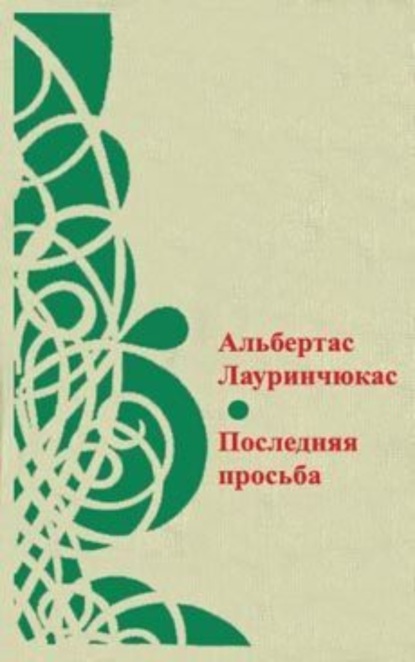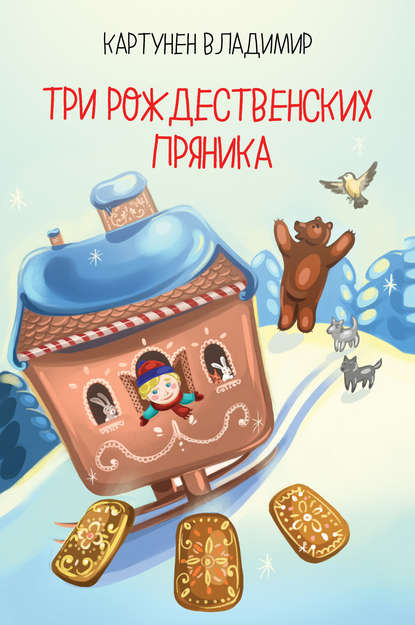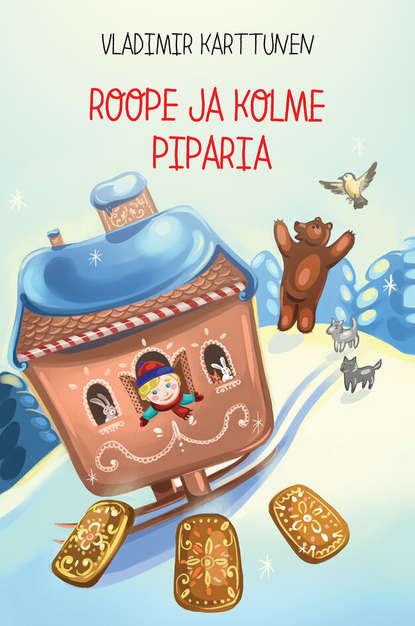Alamas muertas

- -
- 100%
- +
La datación de estos manuscritos, resulta, en todo caso, sumamente difícil. Por mi parte, me inclinaría a pensar que, al menos el que recoge los cuatro primeros capítulos de la «segunda parte» podría ser de un momento posterior a la quema de 1845; tal vez, de 1846 o 1847, en razón de los perfiles de Kostansoglo, cuyo temperamento tendría mucho que ver, como he señalado, con el del padre Matviei Konstantinovskii. Tal vez, en ello, se encuentre la clave de la versión definitiva del apellido Kostansoglo, después de haber sido Poponsoglo, Gobrosoglo y Skudronsoglo.
Algunas consideraciones sobre la prosa de Gogol
Resulta ya un lugar común en el mundo de la traducción aquello de traduttore, traditore. Lo que ocurre es que, por lo general, la traición del traductor suele achacarse a su voluntad de no salir demasiado mal parado a la hora de ofrecer soluciones a problemas difíciles planteados por el original. Eso le ocurre también a quien traduce a Gogol, pero a menudo por motivos diferentes. Verter un Gogol pegado a la convulsa letra de sus obras podría acarrearle al traductor más de una crítica incómoda; la solución parecería estar clara: sanear su prosa. Ahora bien, ¿es ello lícito?, ¿es ello posible?
Una especialista tan sólida como Susanne Fusso se permite comenzar su gran obra sobre Gogol (1993) con una breve «Nota sobre las traducciones» impresa sobre la página en blanco, que resulta tan insoslayable como clara y que demuestra la valentía y la seguridad (¡quién la tuviera, tratándose de Gogol!) de la autora frente a este «brete» que plantea la prosa del escritor ruso:
Como ya saben los lectores de Gogol en ruso, su estilo es cualquier cosa menos suave y elegante. Se trata de un escritor peculiar cuya escritura abunda en palabras y frases inadecuadas, en redundancias y en excesos retóricos. Las traducciones de Gogol que se han publicado, normalmente se han arreglado y saneado para el consumo general. Las que ofrezco aquí son lo más literales posible, de forma que el lector inglés pueda a la vez seguir mi argumentación y captar el sentido de originalidad del estilo de Gogol. (Fusso, 1993, p. xi.)
En un apartado titulado «Las imprecisiones lingüísticas» (Неточности Языка), Andriei Bielyi señala: «En Gogol hay multitud de expresiones incorrectas; el propio Gogol lo confesaba: en Roma, había olvidado la lengua rusa. Ello quería decir que nunca la había sabido de forma gramatical, lo que realza su talento: llevar a cabo una revolución lingüística sin gramática» (pp. 298-299). Entre las «imprecisiones» gogolianas, Bielyi señala multitud de errores gramaticales y defectos de estilo y los ilustra con numerosos ejemplos en los que no entraré para no hacer de este punto un apartado demasiado abigarrado de filología rusa. Gogol hace un uso incorrecto de los casos; un mal uso verbal, incluyendo, por ejemplo, toda una serie de participios imposibles o de gerundios espantosos; embrolla los aspectos verbales y las voces; sus frases presentan multitud de anomalías gramaticales y de faltas de concordancia; utiliza muchos adverbios mal; abusa de los extranjerismos; deja numerosas oraciones sin trenzar, haciendo así que resulten absurdas, etc. (véase Bielyi, pp. 299-301). Algunas de estas imprecisiones, sobre todo la constante confusión de los tiempos verbales, llevó a críticos como O. I. Sienkovskii a calificar el estilo gogoliano de «execrable» (véase Fusso, p. 23). Ahora bien, hay que tener cuidado porque no todo son deficiencias de estilo. Lo que a menudo se consideran «errores» (¡y hasta se corrigen en las traducciones!) no son otra cosa que muestras de cómo para el autor el «error» es un recurso narrativo más[41] (véase p. 393).
No obstante, en el propio texto de Almas muertas, Gogol se cura en salud ante unas críticas que a buen seguro le eran familiares. Allí, el narrador, que ha puesto una palabra vulgar en labios de su protagonista, culpa de ello a los lectores de la alta sociedad, de los que «no escucharás ni una palabra rusa honesta» sino que sólo usarán las francesas, alemanas e inglesas, mientras exhiben una gran severidad hacia aquellos que no escriben con total precisión en una lengua, el ruso, que nadie se preocupa en utilizar. La lengua rusa, para Gogol, habrá de construirse paso a paso, pues no va a caer de las nubes ya elaborada (véase p. 249).
También en sus Fragmentos, el autor reconoce que
hay mucho de verdad en las críticas de los Bulgarin, Sienkovskii y Polievoi; empezando incluso por el consejo que me dan de que primero estudie cómo leer y escribir en ruso y ya después me ponga a escribir. En efecto, si yo no me hubiera apresurado a publicar los manuscritos y me los hubiera quedado un año, habría visto por mí mismo que no podían salir a la luz de una forma tan desastrada. (1992, p. 119.)
A lo largo de nuestra traducción he presentado algunos (de los muchos) ejemplos en los que la prosa del autor ruso se muestra más problemática, esperando que ello contribuya a exonerarme de alguna de mis muchas «culpas» como traductor de Мерmвые Дуuшu.
Algún lector, no obstante, podrá objetar con razón si un escritor con tales «deficiencias» literarias puede ser uno de los pilares de la literatura universal. Razonar una respuesta ad-hoc a esa cuestión sería harto difícil e implicaría, además, proponer una definición del término literatura; algo para lo que en absoluto me siento capacitado. Tal vez esta misma introducción a Almas muertas sea sólo un intento de mostrar dónde radica la unicidad de Gogol en la historia de las letras humanas.
EPÍLOGOS
I
Muerto parece el libro ante la palabra viva.
Nikolai Gogol
Almas muertas es, en definitiva, un viaje que surge de los viajes de su autor. Gogol no sólo viene de lejos sino que vive siempre lejos del itinerario de su propia obra. Por eso, lo cuenta. El poema es suyo pero no sólo suyo, desde Puskin hasta los informadores que alimentaron sus últimos borradores, éste se va construyendo boca a boca, sobre la marcha, atravesando un territorio impreciso, lleno de voces. Y, en medio, la voz del narrador, entrando y saliendo de la narración, hablando de sí y de su mundo, dando consejos y opiniones útiles a aquellos que puedan necesitarlas.
Ahora bien, las cosas no son tan sencillas para el lector; éste ha de arreglárselas, con su propio entendimiento, en un terreno movedizo, en absoluto familiar. La trama de Almas muertas fluye en su mayor parte libre de explicaciones y son los propios personajes los que han de ayudar al que lee a tratar de hallar algo de luz en una narración en muchos puntos oscura y, en otros, sólo sujeta a sí misma. Aquí Gogol abandona para siempre la historia incolora, falta de posibilidades creativas y apenas interesante en cuanto producto de otra forma de imaginación. Nuestros propios nombres se agolpan en alguno de los papeles que vuelan por el texto. Nadie queda fuera.
II
En su ópera Almas muertas, el texto y la música de Rodion Siedrin devuelven la obra al mundo espectral de la primera producción gogoliana. Dikanka y Mirgorod laten poderosamente por debajo del periplo de Pavel Ivanovich mientras se quiebran algunas de las barreras que separaban la primera parte de los restos de la segunda parte del poema: Chichikov visita a los terratenientes por su deuda de gratitud con Bietrisiev... Sobakievich tiene algo de Kostansoglo...
Los ancestros y padres de Manilov, petrificados en cuadros; los ectoplasmas históricos de la Independencia griega; las presencias fantasmales venidas de ninguna parte de Sysoi Pafnutievich o McDonald Karlovich; Napoleón y Kopieikin, avatares del héroe... todas las presencias y todas las ausencias concurren en un círculo monstruoso del que también nosotros formamos parte; grotesco baile de espectros en el que la voz mediada de los muertos compite con nuestra propia voz.
Con ostensible economía lírica, Siedrin proyecta la circularidad del original en un retablo que empieza y acaba con la canción popular «Не белы, белы снеги» («No hay nieves, nieves blancas») cantada por campesinos y larga como Rusia, sí, pero de un dramatismo deprimente que refleja y multiplica el arrasado estado de ánimo de toda la obra.
Y es que el paisaje pintado por el músico es opresivo, desnudo, vacío. La carcasa de romanticismo que rodeaba la acción en el poema se convierte aquí en estridente descripción del fracaso humano. La troika alada no conseguirá alzar su vuelo cuando acabe la música. No habrá palabras ardientes sobre el futuro de Rusia al final de estas Almas muertas. La brichka partirá otra vez hacia un mundo muerto ya conocido. Dos campesinos rusos que reflexionan sobre la eterna rueda del carruaje de Chichikov nos recuerdan que allá donde termina la ópera de Siedrin volverá a comenzar el poema de Gogol. Y así será siempre.
Nava del Rey, mayo de 2007
[1] «Der Erzähler – das ist der Mann, der den Docht seines Lebens an der sanften Flamme seiner Erzählung sich vollkommen könnte verzehren lassen» (pp. 464-465).
[2] Si alguna vez traduzco esta obra ya me pensaré cuál podría ser su título en español, que hasta ahora suele ser denominada «El Inspector» o «El Inspector General».
[3] Nabokov se muestra suspicaz respecto al regalo puskiniano de temas a Gogol: «Por una razón o por otra (posiblemente, por una aversión mórbida a ningún tipo de responsabilidad) Gogol, en los años posteriores, estuvo de lo más preocupado en que la gente creyera que todo lo que había escrito antes de 1837, es decir, antes de la muerte de Puskin, se había debido directamente a la sugerencia e influencia de este último» (1961, p. 58). Para Nabokov, aparte de que Puskin tendría bastantes más ocupaciones que guiar literariamente a Gogol, leer sus manuscritos, etc., el arte del poeta y el de Gogol no pueden ser más dispares.
[4] En realidad, el título de la primera edición fue, no obstante, Las Aventuras de Chichikov o Almas muertas. El añadido fue impuesto por el censor petersburgués Nikitienko, de su puño y letra, en el mismo manuscrito original de la obra con el fin de «atenuar el sentido macabro (o tal vez subversivo) del título inicial» (véase Troyat, p. 334).
[5] Una alusión a este episodio puede rastrearse en la «segunda parte», cuando el coronel Koskariov le presenta a Chichikov los razonamientos, formalizados hasta el esperpento, por los que se deniega su solicitud de almas muertas (véanse p. 396 y pp. 514-515).
[6] Para los occidentalistas, Rusia había de tomar de Occidente elementos como su administración, sus reformas sociales o su laicismo para desarrollar su «misión histórica», mientras que los eslavófilos entendían que los males de Rusia venían de su alejamiento de sus fuentes espirituales: la Iglesia ortodoxa, la sumisión al zar, etcétera.
[7] En adelante, me referiré a las dos versiones de la «segunda parte» como a los dos «torsos», para simplificar, aunque hay que tener en cuenta que en realidad son más (véase el apartado «Una nueva edición de Almas muertas»).
[8] En realidad, ni siquiera sería omnividente, pues a menudo manifiesta que las circunstancias le impiden verlo todo; por ejemplo, cuando dice no saber el dinero que tiene Chichikov en el cofrecito porque éste se abre y se cierra a toda prisa (véase p. 145).
[9] Simon Karlinsky defiende, no obstante, que el sádico ascendiente que ganó Matviei sobre Gogol pudiera estar en relación con la confesión del escritor al pope de sus inclinaciones homosexuales, en el último encuentro personal que mantuvieron en la casa del conde Tolstoi (finales de enero de 1852). La «medicina» que Matviei debió de prescribirle habría sido un ayuno que en realidad era una dieta de hambre, abstinencia de sueño y constante oración; lo que le llevaría a la muerte (véase 1976, pp. 273 ss.). En todo caso, Karlinsky defiende a su vez que el pope habría sido el último amor del escritor.
[10] No obstante, no falta alguna opinión clemente con los Fragmentos. Mierieskovskii, sin ir más lejos, dice lo siguiente: «Piénsese lo que se quiera de este libro, es indudable que algunas de sus partes revelan la auténtica personalidad humana, el rostro vivo de Gogol; no tal como sus amigos o sus enemigos habrían querido verlo sino como era en realidad. Gogol sabía desde hacía tiempo que estaba solo; pero sólo entonces comprendió toda la profundidad de su aislamiento» (1986, p. 86). Otro de los defensores es Robert Maguire, quien plantea que Gogol consideraba los Fragmentos como su obra más importante y que, de hecho, era tan revolucionaria como las Almas muertas amada por Bielinskii, con la diferencia de que Fragmentos lo era en un modo que el crítico ruso no aceptaba. En opinión de Maguire, la importancia y la trascendencia de la carta de Bielinskii ha provocado el asentamiento de una opinión que denosta los Fragmentos, afirmando así de paso la teoría bielinskiana de los dos Gogols: el gran artista y el pésimo pensador, una teoría que habría tenido verdadero éxito en la crítica contemporánea a la obra gogoliana, pero que ya habría empezado a ser puesta en entredicho por Chiernichievskii, quien vería Almas muertas y Fragmentos como dos obras en relación orgánica (véase Maguire, pp. 447-451).
[11] Jliestakov es el personaje central de Rievisor; un truhán que se aprovecha de que las autoridades de la ciudad le confunden con un agente del zar.
[12] Tampoco hay que pensar, como señala Nabokov, que Gogol estuviera los últimos diez años de su vida tratando de hacer una obra para la Iglesia. «Lo que intentaba en realidad era escribir algo que agradase a la vez al Gogol artista y al Gogol monje» (1997, p. 124). Es decir, quería hacer algo semejante a lo que hacían los pintores renacentistas italianos... Ahí es donde cobra especial relevancia la observación de Luis de Lázaro a la que aludía en el prefacio; el hueco que representaría la carencia de Renacimiento será decisivo para entender la deriva que adopten la estética y las artes rusas.
[13] Más adelante, analizaremos esa cuestión con mayor detenimiento.
[14] Susanne Fusso plantea que el capítulo 2, en el que aparece Manilov, está traspasado por el lenguaje y la estética del sentimentalismo propio de V. A. Sukovskii, personaje con el que tendría algunas concomitancias (1993, pp. 76-79).
[15] Como ocurrió con el Jliestakov de Rievisor, también este personaje dará origen a un término ruso: «manilovismo». Con ello, Gogol parece ver corroboradas sus reflexiones sobre la precisión de la palabra rusa (véase pp. 195-196).
[16] Karlinsky destaca la notable presencia de viudos, viudas y personas solas en la obra.
[17] Susanne Fusso apunta numerosos paralelismos entre estos dos personajes: 1) donde Korobochka, a Chichikov le ofrecen una extraordinaria variedad de raros pastelillos; donde Nosdriov, un no menos variado surtido de licores; 2) donde Korobochka, le despiertan las moscas que asaltaban su cara; donde Nosdriov, le pican muchos mosquitos; 3) Korobochka le cuenta que ha estado soñando con el demonio; Nosdriov le cuenta que había soñado que lo azotaban (véase 1993, p. 27).
[18] Lotman (véase 1997, pp. 654-655) refrenda esa idea desde la perspectiva espacial. Mientras que personajes como Korobochka, Sobakievich o Pliuskin tenderían a «contraerse», a cerrar el espacio en torno a ellos mismos, Nosdriov tendería (como Rusia) a ampliar sus horizontes constantemente, tanto los de su imaginación como los de sus posesiones (ante la vacilante crítica de su cuñado Misuyev, véase p. 162).
[19] A partir de la tesis de la homosexualidad de Gogol, a Karlinsky le salen las cuentas bastante bien; el híper-heterosexual Nosdriov, la hija del gobernador, Korobochka y las dos damas «agradables», que lideran la posición femenina (es decir todo el mundo no-hombre y no-homosexual), colaborarían para provocar el hundimiento social del héroe de la obra, Chichikov (véase 1976, pp. 231-232).
[20] A lo largo de la obra, Gogol reproducirá ad infinitum la idea de que existe poca concordancia entre lenguaje y realidad, lo que se plasma en una prosa en la que resulta frecuentísimo mostrar el desfase entre lo que se piensa y lo que se dice o hace. Un ejemplo antológico de esto es el desternillante párrafo en el que Pavel Ivanovich se presenta ante el terrateniente Pliuskin habiendo de elegir sus palabras cuidadosamente para que unos elogios convencionales no se tropiecen ridículamente con una realidad monstruosa (pp. 206-207). Sólo los campesinos (aunque no todos) aparecen utilizando un lenguaje sin trampa. Ello le llevará al autor a hacer el aludido excurso sobre la precisión de la palabra rusa y la permanencia de sus significados. No obstante, esa palabra tendrá «el poder de hacer más que simplemente comunicar la verdad o la falsedad o de influenciar al que escucha. Se trata de una visión de un tipo de lenguaje que no sólo dice la verdad sino que la crea» (Lahti, p. 153).
[21] No hay que perder de vista el detalle de que Sielifan llama «Bonaparte» al caballo moteado (aspecto negativo de la personalidad de Chichikov), pues más tarde, en el capítulo 10, cuando las autoridades de la ciudad traten de explicarse quién es Chichikov habrá una voz que afirme que podía tratarse de Napoleón (véase p. 289).
[22] Esto ocurrirá sobre todo en la «segunda parte». Por otro lado, el autor plasmará su pretensión de que el alma de Chichikov vaya mejorando en esa continuación de Almas muertas también recurriendo a la idea platónica del carro y poniendo en boca de Sielifan un reproche a su amo por no haberse dado cuenta de cambiar el caballo manchado, que tantos quebraderos de cabeza le da (véase p. 376).
[23] Esto tiene también que ver con la estética del Fedro, donde pasado un tiempo las almas adquieren alas (véase 249 A, pp. 318 ss.).
[24] La equivalencia «Pavel Ivanovich Chichikov-Rueda» viene rubricada desde el interior del «poema» en el apodo de un siervo de Korobochka llamado «Ivan la Rueda», trasunto del nombre y la esencia del héroe (véase p. 146).
[25] Los propios billetes de banco aparecen como «cartas de recomendación» firmadas por el príncipe Jovanskii, ministro de finanzas de la época (véase p. 315).
[26] No he tenido acceso a ninguna interpretación de la peculiar denominación de la ciudad, pero tal vez podría aventurar al respecto alguna hipótesis. Lo primero que sorprende de la misma es que en el original, el nombre (NN. –sic–) no está en caracteres cirílicos, lo que o bien alude críticamente a la «occidentalización» galopante de las ciudades rusas o bien a una voluntad de despistar aún más al lector, o puede que con ello trate de evitar que nadie vea un trasunto de Низний Новгород (Nisnii Novgorod). En todo caso, NN. me parece una estrategia más de la ficción en la obra; transcritas al cirílico, el lector ruso (sobre todo el censor ruso) podría leer НН. lo que podría justificarse con facilidad como Нигде Никогда (Nigdie Nikogda «En ningún lugar, en ningún sitio») o como cualquiera de las expresiones negativas que comienzan por la letra Н (N). En todo caso, en buena parte de la obra, el nombre de la ciudad es sólo «N» y no «NN».
[27] Conviene recordar que Mierieskovskii murió en 1941 y que estas impresiones están recogidas mucho antes de la culminación del Holocausto y del pensamiento de Hannah Arendt.
[28] Si bien no parece que Franz Kafka mostrase un interés especial por Gogol, sí es cierto que ambos autores muestran muchas concomitancias temáticas y expresivas, que merecerían un estudio aparte.
[29] La división de los últimos capítulos de la «primera parte» de Almas muertas resulta un tanto forzada muy posiblemente por la voluntad de establecer el paralelismo con la Divina comedia. Teniendo en cuenta la desigualdad de proporciones en los capítulos finales, hubiera resultado más adecuado que la obra tuviera 12 capítulos; el 11 tiene casi la misma extensión que los dos anteriores juntos (9 y 10). De hecho Guerney, en su elogiada traducción, cambia la división y deja el monto total en 12.
[30] Por otro lado, el propio Morson señala que Sobakievich habla positivamente, como buen comerciante, de aquello que quiere vender (véase Morson, p. 213).
[31] Es conveniente, según Fusso, desterrar la idea de que Gogol se dedicase a la historia sólo de forma diletante. Cuando se publicaron sus notas históricas en 1908-1910, se descubrió que copiaba hojas y hojas de fuentes secundarias y de crónicas rusas... S. A. Vienguierov calificará esa labor como de benedictinismo, aludiendo a la pasión por el trabajo erudito, al margen de los resultados que reportase, por el puro placer de realizarlo. Como tal, no le preocupa la originalidad de su trabajo; se limita a trabajar con lo que está ya escrito. En todo caso, piensa que los trabajos históricos son para ser compartidos porque son ante todo invención: incluso dirá «[...] en historia, las invenciones están hechas para el uso de todos y es legítimo tomar posesión de ellas». No obstante, en cartas de esa época (1831-1834) se percibe que se dedica también a algo más que copiar, mostrando un notable deseo de ser original (véase Fusso, p. 15).
[32] De hecho, el título de su proyecto de historia universal en dos volúmenes (al parecer, no realizados) iba a ser Земля u Людu (Tierra y gentes; véase Fusso, 1993, p. 9).
[33] Ésa sería una de las explicaciones de la aparición de Bagration (en quien Sobakievich se proyecta) entre los héroes griegos.
[34] A todo ello, puede sumarse que en la condición subalterna de las almas muertas habría una doble subalternidad. Ya dice Gayatri Spivak que la mujer siempre queda doblemente en sombra. El ejemplo que destaca que hay unas almas muertas que no valen nada ni siquiera como un nombre en un papel viene introducido de la mano del engaño de Sobakievich, quien le incluye a Chichikov, entre sus campesinos, una campesina: Yelisaviet Gorrión, como dice Morson «una ausencia ausente» (Morson, p. 213). Yelisaviet Gorrión no sólo se le cuela a Chichikov en su lista de almas muertas sino también a Gogol en su lista de subalternos, pues su abierta misoginia no habría pretendido subrayar conscientemente esta doble subalternidad de la mujer.
[35] Basta con consultar la obra de Philip Frantz (1989) para sentir el vértigo de la que sin duda ha sido una de las obras más publicadas de la historia de la literatura.
[36] Desde el lado literario, las carencias de la «segunda parte» de Almas muertas son manifiestas. Ahora bien, ello no puede achacársele al autor: se trata de textos que jamás dio de paso. Cualquiera que vea alguno de los originales conservados concluirá que son cualquier cosa menos un texto definitivo... (véase, por ejemplo, la reproducción que aparece en Keil, p. 113).
[37] Señalaremos reiteradas veces que Gogol tiró al fuego en dos ocasiones la «segunda parte» completa de Almas muertas. Donald Fanger señala al respecto con cierta malicia: «Puede que ocurra, como un crítico ruso observó con crueldad, que el último acto de Gogol como gran escritor fuera el de quemar la consecución de este libro poco antes de su muerte» (p. 481). Fanger se refiere aquí seguramente a N. M. Pavlov, quien afirmó: «El gran artista murió como mártir tanto para la comprensión como para la incomprensión de su tarea... un gran artista no cuando estuvo escribiendo y reescribiendo las segundas Almas muertas sino cada vez que las quemó» (citado en Fusso, p. 172).
[38] Pero es que «Uno de los últimos capítulos» tiene además el problema de que, a partir de la escena en la que empiezan a hablar Jlobuyev y Murasov en casa de este último, presenta una corrección diferente (seguramente anterior) a la que se había realizado sobre el manuscrito de dicho capítulo hasta ese punto. Ello embrolla aún más la línea argumental y, consiguientemente, la edición.
[39] Numerosos autores hacen referencia a una tercera versión del Kopieikin, a la que nosotros no hemos tenido acceso y en la que Kopieikin escribiría una carta al zar. Hay que suponer que se trataría de una primera reescritura del texto original para sortear la censura.
[40] En ello, coincidiría con Tijonravov, que hace remontar la fecha de los manuscritos a finales de 1841 y comienzos de 1842 (véase Jrapchienko, p. 170).
[41] Ello se puede ver, por ejemplo, de forma implícita en la mezcla continua del «tú» y el «usted» por parte de Korobochka; y, de forma explícita, en las expresiones del jefe de correos, cuando cuenta la historia de Kopieikin, donde el propio autor observa los fallos de la oratoria de su personaje.
ALGUNAS FECHAS EN LA VIDA DE NIKOLAI GOGOL