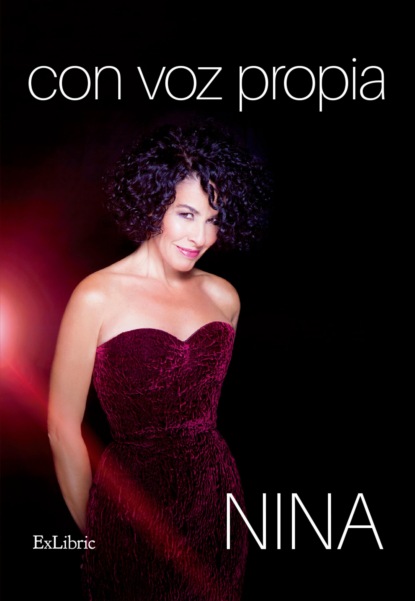- -
- 100%
- +
A mi voz le gustaba el jazz. Antes de producirse la aventura madrileña, había empezado a estudiar en el Taller de Música de Jazz. Los estándares de jazz me tenían muy bien acostumbrada a acampar la voz allá donde le apetecía. Las clases de clásico eran como una especie de ahogo, un castigo vocal, una represión a los sonidos que en nombre de una estética no estaba permitido emitir. Aquello era demasiado rígido y yo demasiado rebelde. Ni yo tuve la inteligencia para entender en qué consistía aquel trabajo y la paciencia para ir descubriéndolo, ni aquella buena mujer me lo supo explicar. Tampoco era su deber. O quizás sí. Un profesor debería ser un canal de transmisión de conocimientos y un guía capaz de proveer al alumno de las herramientas adecuadas para alcanzar los resultados que ambos desean.
La discusión sobre si el canto debe nutrirse o no de la técnica es una cuestión que plantean a menudo tanto alumnos como artistas consagrados. He conocido cantantes que no quieren ni oír hablar de técnicas. Argumentar que les pueden maltratar, no en un sentido físico pero sí estético, la acústica de sus voces y, en consecuencia, su personalidad como cantantes. Pero a mí me parece que es como si Messi evitara someterse a un entrenamiento técnico y sistemático para así mantener intacta su genialidad en el campo los días de partido. En el canto, si alguien es un genio lo será con técnica o sin ella, pero será más eficaz si conoce el instrumento y lo entrena.
Entrenar el aparato vocal para explorar sus posibilidades sonoras y hacer uso del abanico de recursos vocales que ofrece no lleva implícita ninguna transformación irreversible. Ciertamente, del entrenamiento muscular laríngeo y de todo el conjunto de estructuras que posibilitan el sonido se derivarán unas consecuencias acústicas y, fruto de este trabajo, el intérprete dispondrá de más recursos para aplicarlos libremente cuando y donde le convenga. La técnica no es limitadora por naturaleza, más bien al contrario, otorga libertad. El conocimiento es un aliado, no un enemigo; en todo caso hace falta canalizar la información que recibimos hacia el propio interés estético y artístico. Es cierto que en algunos géneros como el canto lírico o el teatro musical, el conocimiento de la técnica y el entrenamiento no solo son recomendables sino que se hacen absolutamente imprescindibles. Fisiológicamente, todo el mundo puede cantar, de la misma manera que todo el mundo puede nadar, correr o patinar. El grado de exigencia y profesionalidad con el que queramos o debamos desarrollar una actividad profesional nos marca cuál tiene que ser el nivel de conocimiento y entrenamiento necesarios para hacerlo con éxito. Dominar la técnica y las habilidades inherentes al oficio no tiene que ser ningún impedimento o limitación, más bien al contrario, nos da la posibilidad de crecer, explorar nuestras capacidades y desplegar todo nuestro potencial. La técnica debe estar al servicio de la voz. Al final, lo importante es pasar la información por el propio cedazo y otorgarle alma y singularidad.
A pesar de este desconocimiento anatómico y funcional sobre mi instrumento, siempre he conocido mi voz. Me he sentido muy cerca de ella. Sé cómo está incluso antes de oírla cada mañana. Hemos hecho un largo camino juntas y hemos aprendido a organizarnos del mejor modo posible. Pero a los veintiún años, por cuestiones orgánicas de la edad y por inexperiencia, uno es incapaz de reconocer el sonido de su voz, son muchas las influencias que recibimos, y no solo musicales. La voz se va enriqueciendo o empobreciendo según los modelos en que se refleja. El criterio sobre el propio sonido llega más tarde. Si llega. Alguna vez he oído decir que la voz guarda cierto paralelismo con el vino y, ciertamente, el tiempo es clave para madurar, desarrollar la personalidad vocal y cierto criterio, no solo hacia la propia voz sino también sobre las voces que nos rodean. Los cambios que habitualmente sufre la voz a causa de los procesos orgánicos que comporta la edad son prácticamente imperceptibles en cantantes entrenados. Es de agradecer que un oficio cuya principal característica es la inestabilidad tenga algún tipo de ventaja ante otros que presentan más seguridad emocional y económica. Los actores y cantantes envejecemos, claro está, pero gracias al entrenamiento podemos llegar a la vejez físicamente y vocalmente más jóvenes de lo que nos tocaría por nuestra edad cronológica. Me gusta pensar que este es el regalo que nos llega a medida que cumplimos años. El instrumento ciertamente mejora con el paso de los años si el propietario se encarga, como y cuando hace falta, de su mantenimiento.
Al abrir el armario del cuarto de coser me tropecé con un sospechoso maletín negro. Hacía meses que nos habíamos independizado, por así decirlo, de los abuelos. Habíamos dejado la casa del abuelo Joan para ir a vivir a un piso cerca del mar. Por lo visto, durante la mudanza nos llevamos una overlock porque en el cuarto del que hablo mi madre todavía cosía algunas bragas por la tarde, al llegar del laboratorio fotográfico donde había empezado a trabajar. Yo nunca más volví a cortar las gomas. Cuando entraba en el cuarto de coser miraba de reojo la overlock con cierto desprecio, como si aquel trozo de hierro pudiera llegar a percibirlo. No sabía qué hacer. Me moría de ganas de abrir aquel maletín y al mismo tiempo sabía que no debía hacerlo. Aunque nadie me pillara, sabía que no estaba bien abrirlo y no tenía que hacerlo. Y punto. Estuve días dándole vueltas al tema. Dudaba si contárselo a mis hermanas. Ganas no me faltaban. Quizás ellas conocían la existencia del maletín. No. No se lo diría. Me moría de vergüenza solo con pensarlo. Lo haría pero no se lo diría a nadie.
Con las penurias que pasaba mi madre para llegar a final de mes, la última cosa que me podía imaginar al abrirlo es que me había comprado un tocadiscos, pagado a letras como se hacía antes, cuando su trabajo le costaba a aquella mujer llegar a final de mes. Que aquel artefacto era de mi propiedad lo supe días después cuando me lo regaló pero al abrir a escondidas la misteriosa maletita negra me quedé bastante indiferente e incluso un poco decepcionada. ¿Un tocadiscos? Pensaba encontrar algo más estrafalario. ¿De quién demonios debía de ser? Evidentemente, nuestro no era. Seguramente mi madre lo había guardado allí por alguna razón que desconocía y que algún día sabría. Pues sí, sí que lo supe. Las noches que siguieron no pegué ojo. La ilusión me lo impedía. Me despertaba cada dos por tres para asegurarme de que el tocadiscos estaba exactamente donde lo había dejado.
aun tiene aguja, y alguna vez he hecho sonar algún disco. Era monofónico aunque eso lo supe años más tarde. Qué sabía yo entonces de si sonaba un canal o sonaban dos. Estereofónico o no, el caso es que aquello sonaba y era mío. Y podía escuchar voces. No dependería nunca más de la radio para escuchar música. Aquel aparato me daba libertad para escoger lo que yo quería oír. Claro que en la radio también podía girar el dial cuando una voz no me gustaba. Pero el tocadiscos era un grado más. Implicaba escoger.
Conscientes o no, desarrollamos un criterio sobre la propia voz y las que nos rodean. En cuestión de voces, tomamos decisiones y escogemos igual que hacemos en muchos aspectos de la vida. Escogemos con plena consciencia, por ejemplo, al girar el dial de la radio cuando no soportamos la voz que oímos o para encontrar aquel programa que nos gusta, no solo por su contenido sino por lo que nos transmite la voz de quien lo conduce. Hay voces que nos enamoran, mientras que otras nos resultan insoportables. Podríamos cambiar perfectamente aquel refrán y decir contra voces no hay disputas. Existe cierto consenso, sin embargo, en que las voces graves y con cuerpo son las más atractivas. De hecho, es conocido el fenómeno de transformación deseada y consciente de aquellas voces femeninas que para reforzar su autoridad han adoptado un timbre de voz más grave, estrategia que, afortunadamente, debe de ir a la baja porque la inteligencia y capacidad femenina para ocuparnos de según qué responsabilidades está más que probada. No nos hace falta ganarnos la confianza de nadie utilizando una fachada acústica que se corresponda con aquello que se espera de nosotras. Graves o agudas, cálidas o estridentes, en materia de gustos vocales no hay absolutamente nada escrito ni válido para todo el mundo.
Escogemos las voces en la radio, en la televisión, en la calle, en el trabajo e incluso las escogemos en las aulas de las escuelas o universidades cuando nos encontramos ante un profesor que habla con volumen, entonación y ritmo adecuados. No quiero decir que escojamos al profesor —esto, desafortunadamente, en muchos casos no podemos hacerlo— sino que nuestro cerebro escoge conectarse o desconectarse en función del listón comunicativo que nuestro emisor sea capaz de alcanzar. Se puede dar el caso de que te interese el contenido del mensaje pero la monotonía de la voz y la ininteligibilidad acaben por provocar una irremediable desconexión neuronal, y nunca mejor dicho.
Sin estudios científicos a mano que lo prueben, me atrevo a afirmar que la voz tiene un impacto en el interlocutor y que juega un rol vital en la conexión entre individuos. Que podamos sentir, o no, afinidad con una persona que acabamos de conocer puede ser cuestión de segundos, los que tardemos en percibir la sequedad o la amabilidad, la ternura o la dureza, la convicción o la duda, la verdad o el engaño a través del timbre, el tono, el volumen y el ritmo de quien nos habla. Las palabras encuentran en la voz el soporte acústico para volverse audibles, y justamente por este canal viaja una información no explícita en lo que decimos pero perfectamente perceptible y codificable que informa y condiciona a nuestro interlocutor.
Los formadores en presentaciones orales de alto impacto se preocupan de los contenidos, de la construcción del mensaje, pero no del instrumento que lo hace posible. Es lógico entonces, que no estén demasiado de acuerdo, como leo a menudo, con la famosa regla 38%-55%-7% de Albert Mehrabian,[2] resultado de la investigación que el psicólogo llevó a cabo y con la cual demostró que el impacto de la comunicación verbal y la no verbal es superior a la del propio mensaje, es decir, superior a las palabras que empleamos para comunicar. Probablemente porque la investigación es por encima de todo replicabilidad y esta es totalmente necesaria para poder generalizar los resultados de una búsqueda, no se hacen esperar las voces que postulan que, en ningún caso, un estudio enmarcado en el ámbito de la comunicación de emociones y sentimientos puede generalizarse a todos los contextos y registros comunicativos. Tienen razón. En parte.
Como profesional preocupada y ocupada en mejorar el uso vocal y las habilidades comunicativas de aquellos que me confían sus voces, confieso que la regla de este buen hombre me va como anillo al dedo. No obstante, entiendo que se pueda encontrar descompensando el grado de impacto que, según los resultados del estudio, las palabras ejercen en el interlocutor (7%) frente al grado de impacto que provoca el instrumento que las materializa (38%). Dicho esto, estoy segura de que eres muy capaz de imaginar qué pasaría si dispusiéramos de un discurso magistralmente construido y desastrosamente articulado. Tengan razón los unos o los otros, lo cierto es que a través del sonido, palabras e intenciones quedan enroscadas para ir en una misma dirección, o no. Excepto en el ámbito periodístico, donde la voz, a nivel acústico, debe correr tan paralelamente como pueda el camino de la objetividad en relación con la información que transmite, en otros ámbitos lo que desea el comunicador es convencer (políticos), ilusionar (empresarios), emocionar (actor, cantante), alentar (profesor), vender (comercial) o motivar (entrenador), en definitiva, ser capaces de transmitir con eficacia el mensaje y alcanzar un objetivo. Ahora bien, cuando de forma forzada añadimos emoción a lo que decimos, el sonido se impregna de falsedad. La frontera entre la empatía y el rechazo, la confianza o el descrédito, es muy fina. Si miramos hacia el ámbito político encontraremos un puñado de casos dignos de estudio y análisis. Cuando añadimos una supuesta emoción al mensaje, enfatizando la agresión, pongamos por caso, con agresividad, el resultado final suele ser justamente lo contrario del objetivo que se perseguía. La performance se convierte en una sobreactuación y, como tal, poco creíble. Claro que siempre habrá quien muerda el anzuelo pero, en general, bastan unos segundos para que el oído y la piel del interlocutor perciban y descodifiquen lo que no expresan las palabras que oye. Hay verdaderos expertos en decir blanco con las palabras mientras que el sonido de la voz dice negro. Las cosas que nos tocan de cerca, las que nos importan o nos conmueven, las decimos con naturalidad. Las emociones son fruto de una respuesta orgánica y fisiológica y la voz es el canal para expresarlas incluso sin el soporte de las palabras. Es fácil identificar un matiz de alegría, burla, ironía, enfado o falsedad a través de un sonido minúsculo en una expresión de alegría, de burla, de ironía, de enfado, de falsedad. De la misma manera que con la musculatura facial podemos hacer visible en el rostro lo que sentimos, nuestra voz hace audibles las emociones.
«Tenía más miedo a perder la voz que a morir. Porque si un político pierde su herramienta más valiosa ya está muerto». Aunque son sorprendentes, no me extrañaron nada las declaraciones de Lula da Silva a raíz de la superación del cáncer de laringe. Las de Lula son palabras de muchísima fuerza, contienen un gran valor porque describen, sin hacerlo explícitamente, lo que puede llegar a sentir alguien que pierde su principal herramienta de trabajo. El de Lula es un caso de patología grave en que, siendo la vida lo que está en juego, la gran preocupación es perder el motor que lo hace ser, desarrollarse personal y profesionalmente y resultar útil a su sociedad, a su país. Pero no nos hace falta ir tan lejos. Una simple disfonía[3] puede dejarnos fuera de juego y hacernos pasar un rato de profunda angustia. Si alguna vez te ha pasado, si alguna vez has perdido la voz en el momento en que necesitabas usarla y de forma exigente, sabrás muy bien de qué angustia te hablo. Salir al escenario en según qué condiciones vocales y saber que al otro lado hay gente que espera para oírte cantar es la sensación más angustiosa que jamás he vivido. Te sientes en peligro. Te invade una gran sensación de impotencia. Ves el riesgo que corres pero no hay absolutamente nada que esté en tus manos para evitarlo. Solo te acompaña la certeza de que abrirás la boca y el sonido no saldrá en condiciones o, simplemente, no saldrá. Cuando uno trabaja con la voz y la pierde se siente profundamente desamparado.
La voz no tiene recambio. Sería una gran cosa si dispusiéramos de uno, pero no hay ninguna otra pieza que substituya a una laringe y sus pliegues vocales, al menos manteniendo el sonido natural y la mecánica que utilizas a diario aunque la desconozcas. Los problemas vocales incomodan, asustan, crean incertezas profesionales y paralizan hasta tal punto que en lugar de correr al especialista de la voz, como haríamos si nos apareciera cualquier otro problema de salud, nos limitamos a esperar que pase la tormenta. Y pasa. Pero no nos engañemos. Que pase la dificultad y recuperemos la voz no quiere decir que hayamos eliminado el problema. Hablo, claro está, de los casos en que las disfonías y afonías persisten y aparecen de vez en cuando. En muchas ocasiones me encuentro con personas que hacen la pregunta del millón: «¿Qué puedo tomar?». Esto es lo primero que se pregunta cuando se pierde la voz o se sufre una disfonía. La voz no sabe nada de medicamentos ni de milagros. Querer recuperarla con la rapidez que se va una jaqueca cuando tomamos la pastilla de turno es del todo inútil. No podemos tomar nada porque no hay ningún remedio que actúe milagrosamente para recuperarla de un día para otro. En todo caso, se puede contribuir a su recuperación callando y durmiendo tanto como podamos mientras persistan los síntomas de agotamiento físico y/o vocal. El silencio bien administrado, un descanso de calidad, la rehabilitación vocal y el tiempo son el único tratamiento que verdaderamente funciona. Tan sencillo como esto. Cuando sufrimos un problema muscular acudimos al especialista para conocer el tipo y el alcance de la lesión. No difiere demasiado de lo deberíamos hacer cuando sentimos que nuestra voz no funciona bien. Un problema de voz es un problema de salud y cuando este aparece y persiste es necesario dirigirse a los profesionales médicos especializados en voz, cuya exploración y diagnóstico serán fundamentales para intervenir y tratar el problema de la forma más adecuada.
Todos tenemos una voz, e independientemente de si hacemos de ella un uso profesional o no, es fundamental cuidar el vehículo que nos da la posibilidad de comunicarnos con el mundo, sea para explicar un proyecto o para decir «te quiero». Insisto. Un problema de voz es un problema de salud, para todos, sin excepción.
El miedo y la vergüenza son dos emociones que hacen acto de presencia casi siempre que se sufre un apuro vocal. ¿Qué debo de tener? Esta es la primera incógnita que planea sobre el cerebro. Deseo y temor se mezclan ante la necesidad de conocer el causante de nuestro problema. ¿Será grave? Automáticamente sentimos amenazado nuestro futuro profesional, pero solo si descubrimos el alcance de la lesión podremos disipar la incertidumbre que nos acecha. Dicen, y no puedo estar más de acuerdo, que el miedo solo sirve para que no te atropellen por la calle. Pero lo cierto es que el miedo aparece y paraliza hasta el punto —he conocido algún caso— de no querer cantar nunca más. El encaje del problema vocal dentro de la vida personal y laboral provoca reacciones psicológicas diversas, totalmente comprensibles y respetables. Cuando de niños volvíamos sin voz de una excursión nos producía cierta gracia aquel cambio tan peculiar en la acústica de nuestra voz e incluso hablábamos aun más para hacer del todo audible a diestro y siniestro nuestra vocecilla alterada. De mayores, y dedicándonos a hablar o cantar las veinticuatro horas del día, no tiene pizca de gracia. Seamos más o menos conscientes del uso que hacemos de nuestra voz, lo cierto es que ir por el mundo con una voz de cazalla no es nada profesional. Hete aquí la vergüenza que a menudo sentimos y la tendencia a disimular hasta donde podemos el sonido roto, estropeado o ronco de nuestra voz.
Cuerpo y voz sufren desgaste porque los profesionales de la voz trabajamos a diario con estas dos herramientas y, por muy buen uso que les demos, pocos nos vamos a salvar de padecer ni que sea fatiga muscular. Sería como pretender que un deportista no se lesionara jamás de los jamases. Entender y aceptar como un hecho normal que alguna vez podamos sufrir problemas vocales puede ser un antídoto para la vergüenza, del mismo modo que para el miedo lo es el hecho de tomar las decisiones oportunas con suficiente rapidez para ganarle a nuestra mente la carrera de los 100 metros libres en malos pensamientos. Posponer la visita al médico por miedo a lo que pueda encontrar es un parche, cuyo zurcido se rompe el día menos pensado. Tenemos que perder el miedo a ir al foniatra, es más, hace falta instaurar el hábito de visitarlo al menos una vez al año; si trabajas con la voz, aun con más motivo, una visita semestral o anual tiene que ser obligada.
Cada día son más los oficios en los que la voz se convierte en la principal herramienta de trabajo. El grado de exigencia vocal es ciertamente diferente pero la necesidad es común: actores, políticos, cantantes, empresarios, profesores y muchos otros profesionales necesitan comunicar eficazmente en un marco de salud. Es bastante probable que todos estos profesionales sufran algún percance con la voz porque la utilizan a diario horas y horas y horas. Muchas horas. En estos oficios, la competencia profesional está relacionada, en gran parte, con la competencia comunicativa, y esta depende directamente de la competencia vocal. No se trata de tener una buena voz sino de tener una voz en buenas condiciones, permeable, flexible y preparada para adecuarse a los usos y necesidades de cada registro comunicativo. Y aun otro aspecto a tener en cuenta. Una lesión vocal tiene un alcance físico pero sus consecuencias se extienden al terreno emocional y psicológico, cuyas alteraciones influyen a su vez en el proceso de la recuperación vocal y la confianza personal. El mejor tratamiento que podemos dar a nuestra laringe es la prevención basada en unas pequeñas medidas de higiene que surten grandes efectos. Día a día. Poco a poco. Con constancia. Como el agua que a fuerza de deslizarse por encima de las rocas las modela y les cambia la fisonomía.
Aquella noche no pude cantar una sola nota. Tampoco cobré las 7.000 pesetas del bolo. No quise. «¡Te digo que cojas este dinero!», me decía Emili Juanals, entonces gerente de la Orquesta Costa Brava. «Que te digo que no los quiero», respondía yo entre gallo y gallo. Aprecio mucho a Milio, me hizo las veces de segundo padre. Tenía dieciséis años y, recién salida del cascarón, me había estrenado en mi primer trabajo como cantante apenas hacía seis meses. Trabajaba, viajaba, comía, y prácticamente vivía con 16 músicos. Con Milio, años más tarde, hemos hablado alguna vez de la anécdota y nos hemos reído una barbaridad. Pero aquella noche no me reí en absoluto. Viajábamos hacia Flix. Iba encajonada con cuatro músicos más en el asiento trasero de un Renault 12 de la época. Habíamos dejado la autopista en Hospitalet de l’Infant dirección Vandellòs, Tivissa y Móra para desviarnos hasta nuestro destino. Mes de agosto. Ventanillas bajadas todo el viaje. Y aquella carretera de curvas que no se terminaba nunca. Me recordaba mucho a la que entonces conectaba Lloret y Tossa. Aquellos kilómetros de curvas entre el último pueblo costero de La Selva y el primero del Baix Empordà me los conocía como la palma de la mano. Los de la Ribera d’Ebre se tornaron también familiares después de cinco años de cantar en las fiestas mayores de aquellas tierras. Durante las cuatro horas largas que duró el viaje no paré de hablar por encima de los decibelios producidos por la suma del viento y la velocidad del coche. La mudez de aquella noche en Flix fue una especie de preludio del resto de noches que me esperaban hasta entrar en quirófano.
El pólipo[4] no apareció aquella noche en Flix por culpa de la parlería que me dio en el viaje, aunque este tipo de lesiones suelen debutar de manera repentina, incluso pueden hacer acto de presencia de un día para otro. Basta con un grito de rabia y enfado como los que emiten al abroncar al árbitro algunos aficionados en los campos de fútbol. Cuando oigo según qué tipo de alarido, no puedo evitar visualizar un pólipo saliendo disparado por entre el pliegue vocal. El garbancito —así es como lo recuerdo cuando el médico me lo enseñó después de la operación— se fue incubando a base de cantar una media de cinco horas diarias en unas condiciones acústicas y ambientales nada recomendables. Un buen día, harta de esfuerzos, una de las cuerdas vocales dijo basta y explotó como un globo. Con el garbancito convivimos una temporada larga hasta que el Dr. Torrent lo operó. Treinta años atrás, después de una operación de este tipo te hacían callar durante quince días. Recuerdo ir con la libretita a todas partes para poder establecer comunicación. Dos semanas después de la operación tenía verdadero pánico a emitir un sonido.
Me habían dado el alta oficial y según los protocolos de la época ya podía hablar, y en cambio no encontraba el momento de abrir la boca y articular un sonido, y mucho menos sostenerlo afinado, es decir, cantarlo. Pensaba que quizás la voz habría cambiado, que la operación habría modificado su timbre característico. Hoy en día esta práctica del silencio absoluto y continuado durante quince días afortunadamente no se practica ni recomienda. El paciente puede y debe recibir rehabilitación tanto en el pre como en el posoperatorio y el logopeda será el encargado de llevarla a cabo. Por razones que no he sabido nunca, no me recomendaron hacer rehabilitación con ningún logopeda y yo desconocía entonces la existencia de este profesional sanitario. De modo que mi rehabilitación la hice sola; eso sí, conté con la ayuda de un guía excepcional. Mi cuerpo se encargaba de desvelarme las pautas de higiene vocal a seguir, solo necesitaba escucharlo con atención y ser consciente de las necesidades que se presentaban en función de la exigencia y las peculiaridades de cada proyecto vocal a desarrollar. Perder la voz fue un tropiezo que me ha enseñado a escucharme con plena atención mientras la uso. Lesionarme hasta el punto de no poder utilizarla en meses es una lección interesante de la que se aprende, entre otras cosas, a oír, escuchar y, sobre todo y más importante, a percibir la voz independientemente del feedback auditivo y al margen de este. Trabajar de forma consciente la percepción sensorial permite construir un sistema de monitoreo interno que facilita información sobre el movimiento y el grado de esfuerzo muscular que aplicas mientras intentas dotar del equilibrio necesario para emitir el sonido que deseas a un instrumento inestable por naturaleza.