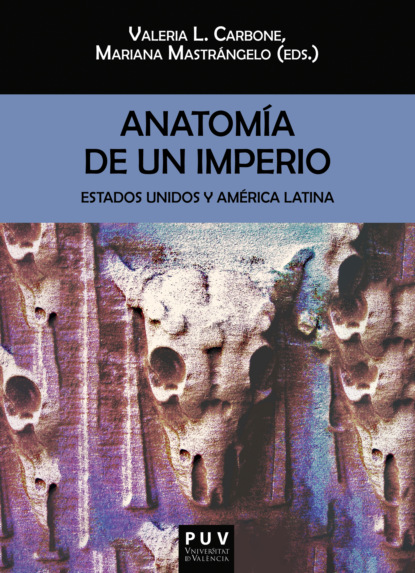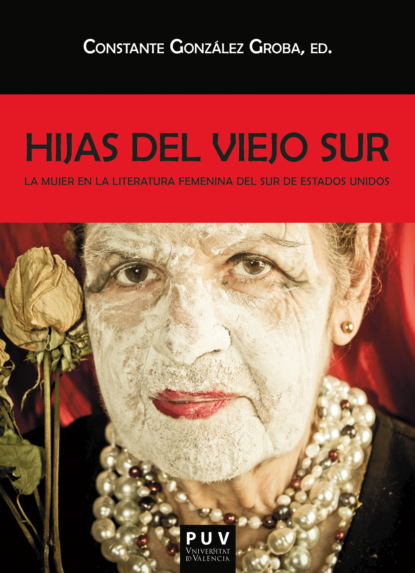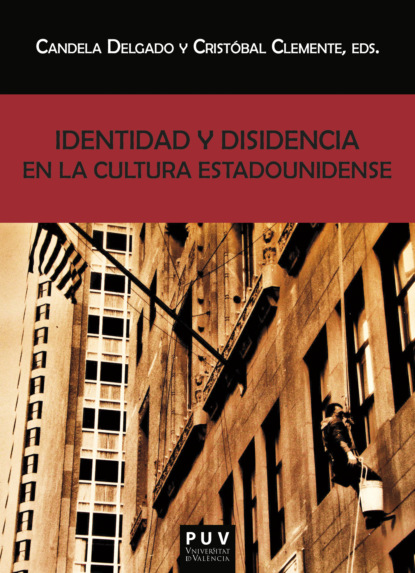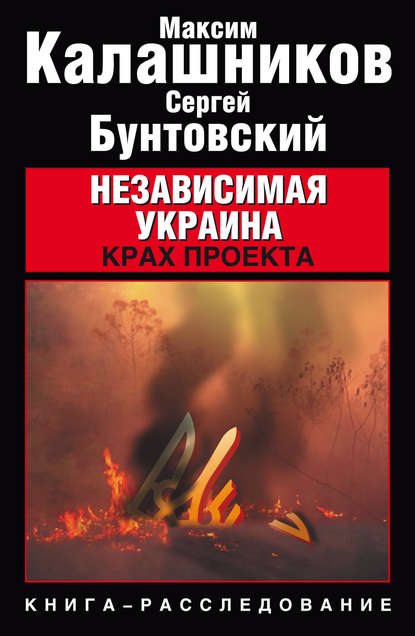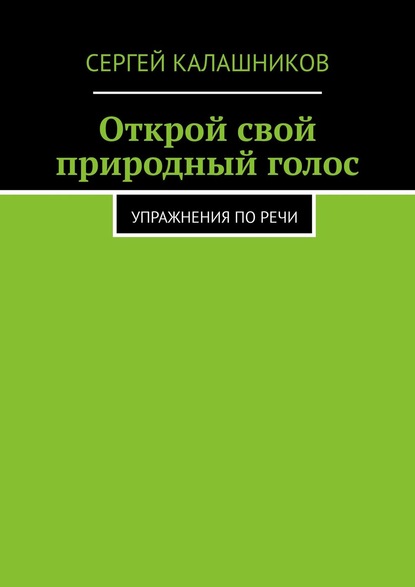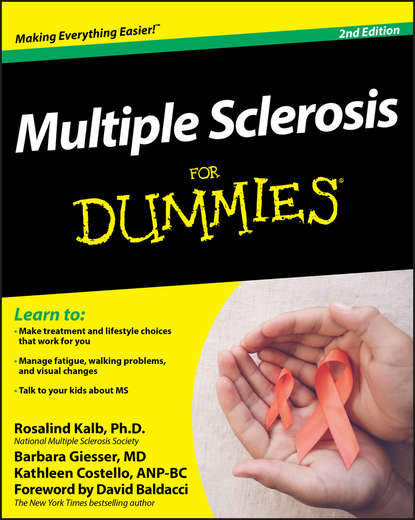- -
- 100%
- +
La escuela patriótica, la primera historiografía profesional que tuvo sus orígenes tras la Guerra Civil y se consolidó hacia la década de 1890, subrayó el carácter providencial del pueblo norteamericano. Aunque bajo el ropaje del objetivismo, sus exponentes George Bancroft y Francis Parkman escribieron la historia de la nación en clave de paradigma del progreso y la libertad, conducida por grandes hombres o “padres fundadores” de la patria. Esta interpretación histórica, nacionalista y fundamentalmente WASP,7 “entroncó con las necesidades de la clase dirigente de construir una genealogía democrática y popular en un período de competencia salvaje y concentración de la riqueza” (Pozzi, 2013: 16). Asimismo, daba coherencia a la doctrina del destino manifiesto, un sistema de valores que “funcionó de manera práctica y estuvo arraigado en las instituciones” (Abarca, 2009: 44). La escuela patriótica exaltó las cualidades excepcionales de los estadounidenses para apoyar y justificar la expansión territorial, tanto en la guerra contra México por la anexión de Texas (1846-1848) como en la guerra contra España de finales de siglo, la cual se desarrolla en el próximo apartado.
La escuela progresista (1890-1920) coincide temporalmente con la denominada “era progresista”. Se llamó así al período caracterizado por un notable crecimiento de las funciones reguladoras del Estado, a partir de una mayor inversión en servicios públicos y cierta extensión de derechos, como el voto femenino. En el contexto de la consolidación del modo de acumulación monopolista, estas reformas sirvieron como contención ante una sociedad cada vez más polarizada y con altos niveles de conflictividad. Durante este período tuvo lugar la expansión imperialista en el Caribe y el Pacífico a través intervenciones militares, pero también a través de la diplomacia del dólar o de acuerdos comerciales, como fue el caso de la política de puertas abiertas con China de 1901.
En contraposición a la escuela patriótica, los intelectuales de la escuela progresista, cuyos exponentes fueron Charles Beard, Frederick Jackson Turner y Vernon L. Parrington, hicieron foco en las transformaciones que habían dado lugar a esa sociedad tan heterogénea en la que vivían, aunque sus análisis tomaron sendas divergentes. Mientras Beard (1913) hizo una crítica de los fundamentos económicos de la Constitución, Turner presentó su tesis sobre las virtudes de la frontera, proveyendo así un marco “científico” para la idea de destino manifiesto. Parrington, por su parte, estudió el desarrollo de la cultura y el pensamiento estadounidense en relación con la estructura económica y social en general y con los intereses materiales concretos de los pensadores en particular. De este modo, enfatizaba el orgullo y la ganancia como móviles de los pensadores que forjaron la idea de democracia, y no el determinismo geográfico, a diferencia de Turner (Pozzi, 2013: 18). Este último fue sin dudas quien más colaboró en la construcción de la noción de excepcionalismo.
En El significado de la frontera en la historia estadounidense (1893), Turner puso el foco en la alta movilidad geográfica sobre las tierras aparentemente baldías del Oeste y en la capacidad del trabajador para adquirir propiedad. Este argumento abonaba aquel otro más difundido que sostenía que el éxito del capitalismo estadounidense descansaba en la creación de una clase obrera complaciente. Pero más contundente fue su afirmación sobre la contribución decisiva de la frontera en la creación de un sistema democrático, alejado de las influencias europeas, que se alimentaba del individualismo extremado por “la iniciativa personal y la capacidad de improvisación en la organización de la nueva sociedad” (Ratto, 2001: 105). En palabras de Turner, “el avance de la frontera significa un continuo alejamiento de la influencia de Europa, una firme progresión hacia una independencia según planteamientos estadounidenses” (1961: 189).8
Richard Hofstadter señaló que la viabilidad de la tesis de Turner radicaba en ver la frontera como “válvula de seguridad”, la cual habría permitido acceder a una “tierra prometida de libertad e igualdad” a los oprimidos por restricciones políticas o por bajos salarios (1970: 150). En línea con Hofstadter, Daniel Rodgers llamó la atención sobre el “renacimiento permanente” que suponía para Turner la experiencia de la frontera: “Como Marx, Turner propuso una ley histórica de desarrollo, de lo simple a lo complejo, de la economía primitiva a la economía manufacturera, de lo salvaje a lo civilizado […] en un esquema donde la frontera es emancipadora porque allí no se cumplen esas leyes del desarrollo” (1998: 25).
En cuanto a la conformación de un carácter nacional típicamente estadounidense, Turner remarcó que el dominio de la naturaleza y el hecho de hacer frente a los riesgos exigieron un alto grado de individualismo y pragmatismo, el abandono de regionalismos previos y la creación de instituciones plurales de gobierno. La expansión de la frontera era, pues, espacio vital para el florecimiento de una democracia sin precedentes. De este modo, Turner propuso una justificación “científica”, o más bien material, para el expansionismo estadounidense. Si bien la validez de la tesis de Turner ha sido paulatinamente descartada, sus efectos ideológicos son perdurables, en tanto ubica al excepcionalismo estadounidense en la frontera, la cual permitiría extender las virtudes del sistema democrático descripto por Tocqueville.
La noción de excepcionalismo fue dejada de lado por la historiografía de la vieja izquierda de las décadas de 1930 y 1940. La impronta nacionalista de la noción del excepcionalismo chocaba con la ideología de historiadores en su mayoría vinculados al Partido Comunista, que no buscaron la peculiaridad de los casos analizados, sino la articulación con tendencias más generales del cambio histórico. Un historiador prolífico de esta corriente fue Philip S. Foner, quien además de su vasta producción relativa al movimiento obrero estadounidense analizó años más tarde el nacimiento del imperialismo norteamericano. En La guerra hispano/cubano/americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano (1972), Foner hizo un exhaustivo análisis de la lucha cubana por su independencia a fines del siglo XIX y de las tempranas aspiraciones y maniobras imperialistas de Estados Unidos sobre ese territorio. Como resultado de la guerra, Estados Unidos impuso un nuevo tipo de imperialismo, sustituyendo a los británicos como fuerza dominante en Latinoamérica (1972, vol. 2: 391). El argumento de Foner indica que los móviles del neocolonialismo resultante en nada se distinguían de los de un imperialismo entendido como fase superior del capitalismo.
Desde la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas teorías y perspectivas de las ciencias sociales, con anclaje en la interdisciplinariedad. Durante los años cincuenta y principios de los sesenta, en el contexto de la Guerra Fría, la renovación historiográfica puso nuevamente al excepcionalismo norteamericano en el centro del debate (Molho y Wood, 1998: 10). Esta historiografía rotulada como escuela del consenso se caracterizó por celebrar la estabilidad de las instituciones de Estados Unidos y elogiar su participación en las guerras mundiales y en la Guerra Fría.
Tal como se desprende de su rótulo, la escuela del consenso evitó el tratamiento del conflicto en la historia de los Estados Unidos. Para ello insistió en la inexistencia de clases sociales o su contrapartida, la existencia de una clase media amplísima. Los historiadores del consenso subrayaron los elementos aglutinantes y perdurables de los valores fundantes de la nación, tales como la libertad, la democracia y la igualdad. Louis Hartz, Daniel Boorstin, Perry Miller, Robert Brown y Richard Hofstadter, para nombrar algunos de los más importantes referentes, se volcaron a un análisis esencialista de las instituciones estadounidenses. Enfatizaron el valor del pragmatismo en contraposición a la pugna ideológica y filosófica, típica de Europa.9 Revitalizaron la tesis de Turner al resaltar las oportunidades sin precedentes de una frontera en expansión y reconocieron la validez de la escuela patriótica al destacar el “espíritu pragmático” de la identidad estadounidense.
Quizá el académico más comprometido con la noción del excepcionalismo fue el politólogo Louis Hartz. En La tradición liberal en los Estados Unidos (1955), retomó los postulados de Alexis de Tocqueville respecto a la ventajosa ausencia de una herencia feudal, que habría hecho imposible la existencia tanto de una aristocracia hereditaria como de una clase de desposeídos. Ese excepcional pasado colonial, según Hartz, se proyectó históricamente en una resistencia típica del socialismo y de la derecha conservadora, como así también en el afianzamiento del individualismo. Si la sociedad estadounidense había sido excepcionalmente homogénea, entonces las ideologías y políticas clasistas no tenían razón de ser. La ausencia del pasado feudal implicaba, para Hartz, que no había lugar para un Robespierre, un De Maistre, un Marx, un Goebbels o un Stalin, sino para un “eterno Locke” (Rodgers, 1998: 28).
Louis Hartz ubica el origen del excepcionalismo estadounidense en la propia colonización de lo que será luego Estados Unidos, ejecutada por “hombres que huían de las opresiones feudales y clericales del Viejo Mundo” (1994: 19). La inexistencia de estas opresiones llevó, según Hartz, a la inversión de “una suerte de ley trotskista de desarrollo combinado: los Estados Unidos se saltan la etapa feudal de la historia, tal como Rusia, supuestamente, se saltó la etapa liberal” (Ídem). Su propuesta, como la de tantos otros historiadores de la escuela del consenso, fue adoptar el método comparativo “no para negar nuestra singularidad nacional” sino, por el contrario, para demostrar su “singularidad nacional” (Ibíd.: 20). En su embate contra el marxismo, sostuvo que la estabilidad institucional y el amplio consenso en torno a ella descansaban en una amplia sociedad de sectores medios fuertemente cohesionada. La amalgama era, para Hartz, de índole ideológica: el excepcional lenguaje de libertad estadounidense, a la sazón basado en la idea de John Locke sobre el gobierno limitado y, consecuentemente, un grado particularmente elevado de individualismo y pragmatismo.10
Siguiendo a Hartz, Estados Unidos fue el espacio para la mayor realización y cumplimiento del liberalismo. Por lo tanto, su consenso era infranqueable, insuperable, exportable. Un liberalismo “cuya fuerza ha sido tan grande que ha planteado una amenaza para la libertad misma”, como por ejemplo durante “la histeria de miedo al rojo”.11 J. G. A. Pocock criticó el peso que Hartz le confirió a la tradición lockeana y sostuvo en cambio la influencia republicana. Sin embargo, reconoció la fuerza del planteo de Hartz al notar que en la academia estadounidense se puede criticar el carácter del liberalismo pero de ningún modo impugnar que este haya sido el basamento ideológico de los Estados Unidos (1987: 338-339).
La escuela del consenso tiene su propia tendencia dedicada a los estudios de las relaciones exteriores, llamada escuela realista. Este enfoque presta atención a las relaciones de fuerza entre Estados Unidos y sus rivales en determinados contextos, pero sin abandonar la convicción de que el móvil principal de la política exterior es idealista. Abstracciones tales como la ley internacional se anteponen ante la evidencia de políticas de poder (LaFeber, 1997: 377).
Los postulados de la escuela del consenso fueron cuestionados por la nueva izquierda desde finales de la década de 1960 y hasta finales de la década de 1970. Esta historiografía se nutrió ideológicamente del movimiento antibélico en tiempos de la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana y el movimiento estudiantil, convocando así a historiadores marxistas militantes. Estos propusieron una historia radical vista “desde abajo”, atendiendo a la cultura popular y el rol de las minorías, y enfatizando la cuestión del conflicto en la historia de los Estados Unidos, particularmente el conflicto de clase. Algunos estudios sobre el movimiento obrero que indagaron sobre la fragmentación de la clase obrera y su incapacidad para llevar adelante su transformación social terminaron por admitir la inviabilidad del socialismo en los Estados Unidos. Con diferentes desarrollos y puntos de partida ideológicos, acabaron por coincidir con la escuela del consenso respecto a esta condición presuntamente excepcional de los Estados Unidos.12
La nueva izquierda contó con una vertiente denominada “revisionista” dedicada al análisis de las relaciones internacionales. Los revisionistas tomaron distancia de los imperativos ideológicos y evidenciaron, en cambio, los móviles económicos del intervencionismo estadounidense en distintos contextos. El representante más radical de esta corriente fue William Appleman Williams, quien en La tragedia de la diplomacia norteamericana (1959) denunció que el problema fundamental de la diplomacia, que los historiadores “realistas” se negaban a admitir, radicaba en el “conflicto entre los ideales de Norteamérica y la práctica de ellos” (1960: 14). Para Williams, no habría nada excepcional en la creencia generalizada sobre la incapacidad de ciertas poblaciones para solucionar “realmente” sus problemas, a menos que se recurra a una intervención por parte de Estados Unidos. Por el contrario, esta creencia es en todo consecuente con la ideología dominante de cualquier país imperialista (Ídem). La norteamericanización del mundo, despojada de su retórica liberal y hasta humanitaria, dejaría al desnudo una característica de la política exterior que había comenzado en la década de 1890: la reacción ante la amenaza del estancamiento económico y el miedo a las conmociones sociales (Ibíd.: 17).
Los historiadores de la nueva izquierda se caracterizaron, pues, por ofrecer una vehemente denuncia del imperialismo estadounidense, señalando sus más condenables efectos sobre las poblaciones afectadas en el exterior, desde luego, pero también denunciando los mecanismos de explotación, segregación y persecución que supuso a nivel doméstico. Al igual que los historiadores de la vieja izquierda, destacaron los móviles económicos del imperialismo, aunque algunos aportes más actuales, como el de Walter LaFeber, complejizan el análisis con factores políticos e institucionales.13
El revisionismo de la nueva izquierda ha sido atacado en el seno mismo de su materialismo histórico por historiadores más heterodoxos, quienes adujeron falta de evidencia para asociar las políticas imperialistas con los intereses económicos hacia fines del siglo XIX. Una síntesis preparada por Andrés Sánchez Padilla muestra que las objeciones se apoyaban en una amplia gama de aspectos, desde el carácter errático de la política exterior hasta los imperativos electorales del partido republicano (2016: 155).14 No obstante la pretensión crítica de este denominado “posrevisionismo”, no se ha logrado eclipsar la importancia historiográfica que siguen manteniendo los revisionistas respecto de su capacidad explicativa y los realistas respecto de su pervivencia ideológica.
En cuanto a la noción del excepcionalismo, los nuevos aportes de la historia global –como es el caso del ya mencionado Thomas Bender–, de la nueva historia atlántica y de las historias conectadas proponen interpretaciones complejas, de carácter trasnacional. Estas descentran al excepcionalismo del análisis y lo presentan en una compleja interrelación de fenómenos históricos a escala global, en clara contraposición con las historias nacionales.
Hasta aquí se ha trazado un recorrido de las distintas escuelas historiográficas respecto del tratamiento de la noción de excepcionalismo que, como se ha visto, tiene sus adeptos más destacados en la escuela patriótica y la escuela del consenso, de corte liberal, conservador y expansionista. Por su parte, corrientes radicales como la vieja y la nueva izquierda procuraron en buen grado evitar al excepcionalismo en sus análisis. En los casos en que el excepcionalismo cobra importancia, como por ejemplo en el estudio del movimiento obrero para la nueva izquierda, tiene un tratamiento crítico que incluye a las clases sociales y sus conflictos.
También se han tratado las corrientes historiográficas dedicadas al estudio de la política exterior estadounidense, con los “realistas”, adeptos a la escuela del consenso y su énfasis en la ideología, y los “revisionistas” de la nueva izquierda y su predilección por lo económico en su crítica al imperialismo estadounidense. Los nuevos enfoques de la historia global, la historia atlántica y las historias conectadas son heterogéneos tanto por su perspectiva crítica como por su capacidad explicativa, pero todos comparten su desconfianza por la noción de excepcionalismo y la necesidad de indagar en conexiones, espacios comunes y confluencias, que requieren de la agencia de otras sociedades y culturas en la definición de los procesos históricos.
La guerra hispano-cubano-estadounidense
Una primera aclaración corresponde a la terminología utilizada para referirnos a la guerra desatada entre Estados Unidos y España por la independencia de Cuba en 1898. El uso corriente que se le ha dado en Estados Unidos es “guerra hispano-americana”, lo cual oblitera la lucha de los cubanos por su independencia. Es por ello que Philip S. Foner propuso hablar de “guerra hispano-cubano-americana” para dar cuenta del conflicto entre Cuba y España a partir de 1895, el cual implicó la intervención de Estados Unidos desde principios de 1898 (1972, vol. 1: 8).15 Aquí se retoma esta última propuesta, con la debida adaptación de traducción, para referirnos entonces a la “guerra hispano-cubano-estadounidense”.
Una segunda aclaración corresponde al recorte temático que propone este trabajo, al centrarse en la intervención de Estados Unidos en el conflicto en Cuba, lo cual deja fuera del análisis otros frentes de la guerra contra España, como la invasión a Filipinas y la ocupación de Puerto Rico (López Palmero, 2009). Esta selección de contenidos permite detectar cuáles fueron los mecanismos políticos e ideológicos, como así también sus móviles económicos, que se pusieron en marcha en 1898 para dar rienda suelta al intervencionismo de manera decisiva a partir de entonces. Las invasiones de Filipinas y de Puerto Rico estuvieron amparadas en las iniciativas y decisiones que suscitó la guerra de independencia de los cubanos. El Tratado de Paz de París, de diciembre de 1898, terminó por legitimar el estatus semicolonial de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser “territorios no incorporados” de los Estados Unidos. Paralelamente a la intervención de Estados Unidos en Cuba, tuvieron lugar otros procesos de expansión, como la anexión de Hawái –resultado de varios años de presión política por parte de los colonos estadounidenses por convertirla en un estado más– o los tratados comerciales con China.16
Indudablemente, la guerra contra España le concedió a Estados Unidos una condición imperialista que no haría más que aumentar conforme avanzara el siglo XX. A partir de 1898 las exportaciones superaron por primera vez a las importaciones (Bender, 2011: 232). LaFeber sostuvo que “la década de 1890 fue un parteaguas para la política exterior de los Estados Unidos. […] sus eventos clave fueron parte de desarrollos de largo plazo que empezaron mucho antes en el siglo, pero la década también atestiguó cambios que marcan los comienzos de la moderna política exterior estadounidense” (1997: 387). Tal como se indicó en la Introducción, la irrupción de Estados Unidos en el concierto de potencias imperialistas ha sido señalada como el punto de ruptura en la historia de las relaciones internacionales, sin distinción de corrientes historiográficas.
Sin embargo, algunos historiadores subrayaron la continuidad que representaba la extensión de la política expansionista de corte jeffersoniano, la cual había tenido pleno desarrollo con la expansión de la frontera interior, en detrimento de la población originaria, que resultó en la incorporación de los territorios del Oeste como nuevos estados. La formulación de la doctrina del destino manifiesto en la década de 1840 sirvió como justificación –argumentos racistas mediante– para la guerra contra México. También los misioneros protestantes y ciertos acuerdos comerciales con países asiáticos habían traspasado las fronteras nacionales muchos años antes de 1898. La doctrina Monroe, de 1823, había declarado cualquier intento por parte de las potencias europeas de “extender su sistema a cualquier parte de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad” (Boorstin, 1997: 213).
La intervención de los Estados Unidos en la guerra contra España no estuvo, sin embargo, necesariamente relacionada con amenazas a la paz y la seguridad. Tampoco el interés de los estadounidenses por el control de Cuba se despertó con el grito de Baire, en febrero de 1895, sino que tuvo manifestaciones bien anteriores a la insurrección. Como demuestran algunos alegatos de la prensa estadounidense, ya en 1891 se especulaba con la posibilidad de anexionar la isla para convertirla en una “verdadera colmena de la industria, a la vez que en uno de los jardines más fértiles del mundo”, y al país “proveerle un mercado para el superávit de la producción y del capital”.17 Algunos apoyaban “la extinción de la soberanía española en Cuba a cambio de un reembolso financiero razonable” (Foner, 1972, vol. 1: 31).18 Las presiones por la anexión provenían de un grupo pequeño pero económicamente poderoso ligado a la producción y el comercio del azúcar cubano. Se creía que una unión orgánica con el coloso norteamericano liberaría las tarifas aduaneras, tal como ocurría paralelamente en Hawái.19 Consciente de la necesidad de desbaratar los designios y ambiciones imperialistas de Estados Unidos sobre Cuba, el líder revolucionario José Martí llamó a la guerra por la independencia para librarse tanto de España como de los Estados Unidos. La guerra cubana, escribió en mayo de 1895, “ha estallado en América a tiempo de prever la anexión de Cuba con los Estados Unidos” (Ibíd.: 34).
Durante esta segunda guerra por la independencia cubana (la primera transcurrió entre 1868 y 1878), el Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí en 1892, contó con el apoyo de organizaciones de emigrados en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, pero también en Key West y Tampa. El gobierno del demócrata Grover Cleveland (en su segundo mandato, entre 1893 y 1897) se declaró neutral en el conflicto entre Cuba y España, pero en la práctica favoreció a los españoles con la venta de armas y a través de ciertas operaciones “aduaneras” destinadas a impedir el aprovisionamiento a los rebeldes (Ibíd.: 52). Además, se negó a admitir la condición de beligerantes a los cubanos, de modo que tampoco se dio un reconocimiento diplomático al Gobierno revolucionario cubano. Ello se debía a que Cleveland desconfiaba de la capacidad de los cubanos para autogobernarse, aunque también eran fuertes las presiones de la Secretaría de Estado, que confiaba a los españoles la protección de las propiedades estadounidenses en la isla.
Mientras tanto, la guerra de guerrillas iba logrando importantes avances sobre las fuerzas españolas, a pesar de la clara desventaja militar y la falta de apoyos extranjeros, lo que la convierte en una de las grandes epopeyas de la historia militar moderna (Ibíd.: 56). La causa independentista cubana rápidamente cobró adhesiones entre la opinión pública estadounidense, y fue en el Senado donde más repercusión tuvo. Luego del estallido revolucionario, el Senado aprobó una resolución reconociendo los derechos beligerantes. Cleveland se abstuvo de vetar la resolución, pero la ignoró en la práctica, continuando con sus maniobras para evitar el abastecimiento de armas a los cubanos y robustecer a España. En rigor, el presidente se inclinó más bien por lograr un acuerdo de autonomía, algo que los propios cubanos habían rechazado, para evitar daños mayores a España.
Su sucesor republicano William McKinley (1897-1901) le dio, en un primer momento, continuidad a la política de Cleveland en Cuba. Pero si las demandas del Congreso por el reconocimiento de la beligerancia cubana resultaron insuficientes, fueron las presiones de ciertos grupos económicos estadounidenses, con resonantes ecos en la prensa, las que torcieron la política exterior de McKinley. Armadores, compañías comerciales, banqueros, fabricantes y propietarios de barcos, todo ellos afectados por la destrucción del comercio del azúcar con la isla, peticionaron por una intervención militar en Cuba para terminar el conflicto. McKinley insistió con un plan de autonomía, negándose como su predecesor a aceptar la independencia de Cuba. Un plan que no descartaba la posibilidad de anexar la isla a cambio de una compensación económica.